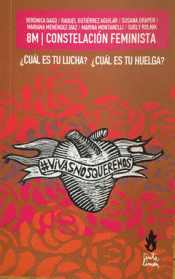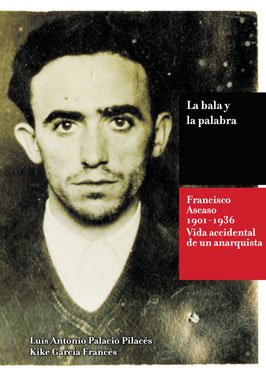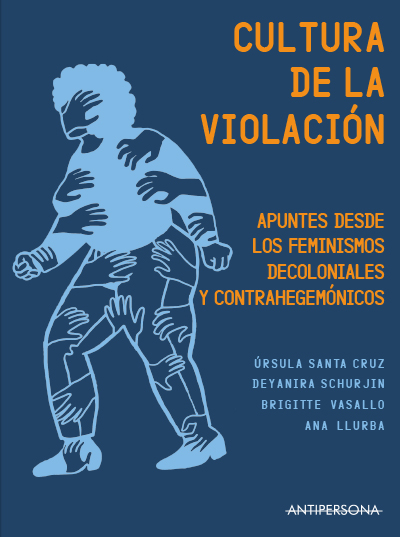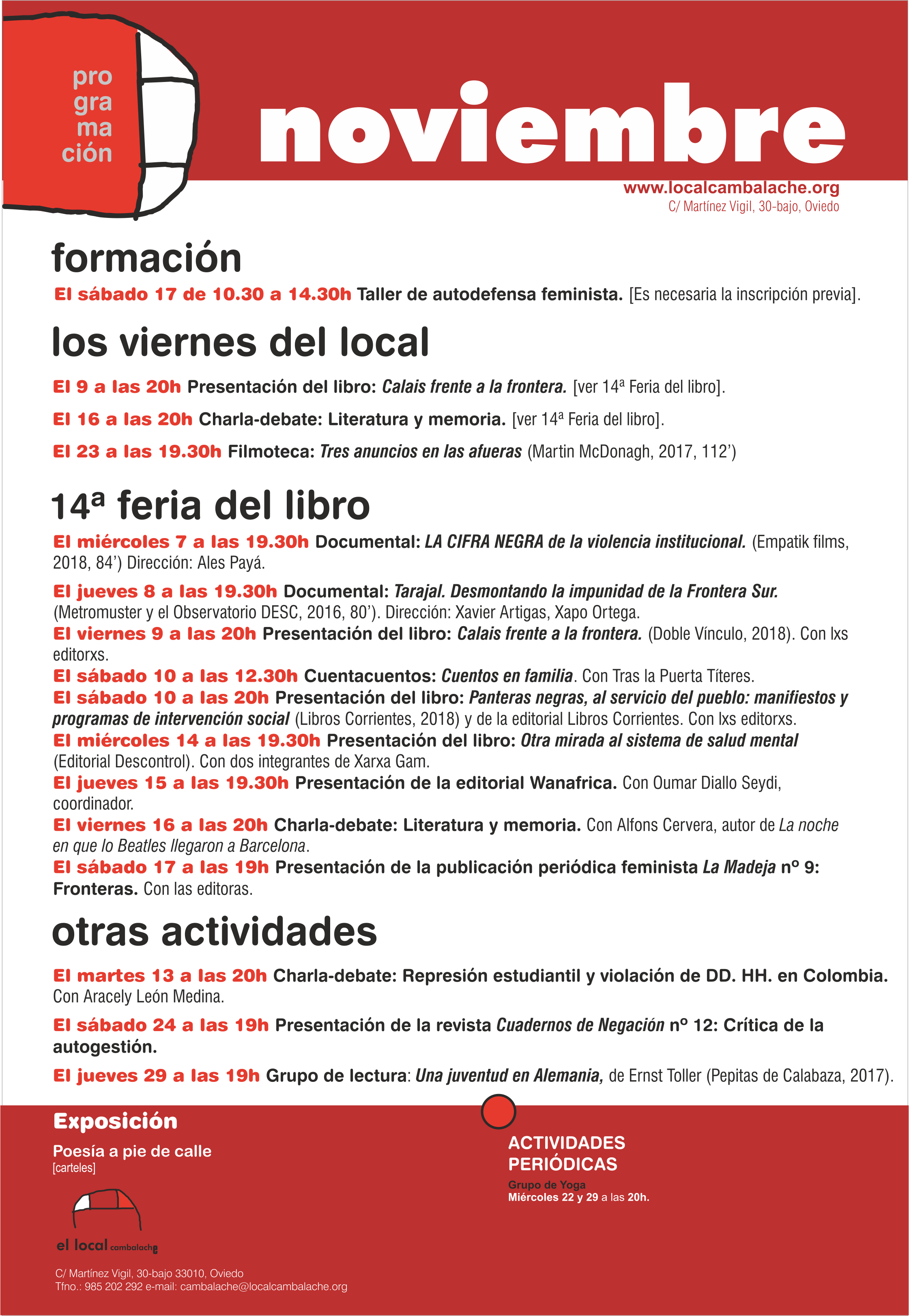
Archivo del Autor: el local
14ª Feria del Libro de Cambalache

El viernes 26 de octubre a las 20h. Presentación del libro Las periodistas de la Fronde (La Linterna sorda, 2018). Con Elena Pintado (autora).
 La Fronde (‘El Tirachinas’) apareció en París en 1897 y fue el primer periódico francés de amplia tirada (200.000 ejemplares) dirigido y escrito únicamente por mujeres, bajo la dirección y financiación de Marguerite Durand. Además, todo el proceso de creación y distribución del periódico también era realizado por 600 trabajadoras: desde la composición tipográfica, la impresión, la contabilidad, pasando por la publicidad, la distribución y la venta. Las periodistas de La Fronde aparece publicado en la colección Lo que no debe decirse de la editorial La Linterna Sorda. Esta colección está dedicada al pionero periodismo de combate. Las periodistas militantes de mediados del siglo XIX y principios del XX vertieron mucha tinta reclamando la emancipación integral de las mujeres.
La Fronde (‘El Tirachinas’) apareció en París en 1897 y fue el primer periódico francés de amplia tirada (200.000 ejemplares) dirigido y escrito únicamente por mujeres, bajo la dirección y financiación de Marguerite Durand. Además, todo el proceso de creación y distribución del periódico también era realizado por 600 trabajadoras: desde la composición tipográfica, la impresión, la contabilidad, pasando por la publicidad, la distribución y la venta. Las periodistas de La Fronde aparece publicado en la colección Lo que no debe decirse de la editorial La Linterna Sorda. Esta colección está dedicada al pionero periodismo de combate. Las periodistas militantes de mediados del siglo XIX y principios del XX vertieron mucha tinta reclamando la emancipación integral de las mujeres.
 El miércoles 7 de noviembre a las 19.30h. Documental LA CIFRA NEGRA de la violencia institucional. (Empatik films, 2018, 84′) Dirección: Ales Payá.
El miércoles 7 de noviembre a las 19.30h. Documental LA CIFRA NEGRA de la violencia institucional. (Empatik films, 2018, 84′) Dirección: Ales Payá.
Torturas, malos tratos y otras vulneraciones de derechos humanos se siguen produciendo hoy en el Estado español por parte de funcionarios públicos encargados de la custodia de detenidos y penados. ¿En qué condiciones se tortura en España? ¿Por qué cuesta tanto denunciarlo? ¿Qué consecuencias tiene para las víctimas y para quienes vulneran la ley? Víctimas, abogados, jueces, policías, defensores de los derechos humanos y otros expertos analizan sus causas y apuntan posibles vías de superación de una lacra que pone en entredicho nuestro Estado de derecho.
El jueves 8 de noviembre a las 19.30h. Documental Tarajal. Desmontando la impunidad de la Frontera Sur (Metromuster y el Observatorio DESC, 2016, 80′). Dirección: Xavier Artigas, Xapo Ortega.
 Denuncia los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 15 personas murieron ahogadas en Ceuta, en la frontera entre España y Marruecos. Un grupo de más de 200 personas migrantes intentaron entrar por la playa del Tarajal y fueron rechazadas por efectivos de la Guardia Civil con balas de goma y botes de humo cuando aún estaban en el mar. El objetivo: reabrir la causa que fue archivada el pasado mes de octubre sin que se haya depurado ninguna responsabilidad policial ni política. El trabajo muestra el testimonio de expertos en el fenómeno migratorio, periodistas, juristas, portavoces policiales, activistas y declaraciones de responsables del Ministerio del Interior, que se contraponen para construir un relato que evidencia las contradicciones y, sobre todo, la sospecha de que no se trata de un simple caso de negligencia policial, sino que responde a una estrategia planificada en la aplicación de las políticas de control migratorio.
Denuncia los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 15 personas murieron ahogadas en Ceuta, en la frontera entre España y Marruecos. Un grupo de más de 200 personas migrantes intentaron entrar por la playa del Tarajal y fueron rechazadas por efectivos de la Guardia Civil con balas de goma y botes de humo cuando aún estaban en el mar. El objetivo: reabrir la causa que fue archivada el pasado mes de octubre sin que se haya depurado ninguna responsabilidad policial ni política. El trabajo muestra el testimonio de expertos en el fenómeno migratorio, periodistas, juristas, portavoces policiales, activistas y declaraciones de responsables del Ministerio del Interior, que se contraponen para construir un relato que evidencia las contradicciones y, sobre todo, la sospecha de que no se trata de un simple caso de negligencia policial, sino que responde a una estrategia planificada en la aplicación de las políticas de control migratorio.
El viernes 9 de noviembre a las 20h. Presentación del libro Calais frente a la frontera. Textos y entrevistas (Doble Vínculo, 2018). Con lxs editorxs.
 Con la destrucción de la Jungla de Calais en otoño de 2016 y la dispersión de sus ocupantes por toda Francia, el Estado pretendió hacer una acción humanitaria. En realidad, este desplazamiento de población se inscribe en la línea de gestión de la “cuestión migratoria” en la región de Calais, entre el acoso policial y el paternalismo de las asociaciones. Desde hace unos veinte años, de la nave Sangatte al Centro de Retención de Coquelles, de la creación de la jungla de Calais a su desalojo, miles de personas exiliadas se han visto atrapadas frente a la frontera, el último obstáculo antes del Reino Unido. Se recogen aquí sus palabras, así como la de militantes solidarios y solidarias, con la esperanza de que sean de utilidad para las luchas en curso y para las futuras.
Con la destrucción de la Jungla de Calais en otoño de 2016 y la dispersión de sus ocupantes por toda Francia, el Estado pretendió hacer una acción humanitaria. En realidad, este desplazamiento de población se inscribe en la línea de gestión de la “cuestión migratoria” en la región de Calais, entre el acoso policial y el paternalismo de las asociaciones. Desde hace unos veinte años, de la nave Sangatte al Centro de Retención de Coquelles, de la creación de la jungla de Calais a su desalojo, miles de personas exiliadas se han visto atrapadas frente a la frontera, el último obstáculo antes del Reino Unido. Se recogen aquí sus palabras, así como la de militantes solidarios y solidarias, con la esperanza de que sean de utilidad para las luchas en curso y para las futuras.
El sábado 10 de noviembre a las 12:30h. Cuentacuentos Cuentos en familia. Con Tras la Puerta Títeres.

Contar a las familias, contar con las familias, contar a un familiar, que un familiar te cuente, contar con un familiar. Este juego palabras será la sesión de narración que verás y escucharás. [Recomendado para edades de entre 3 a 10 años]
El sábado 10 de noviembre a las 20h. Presentación del libro Panteras negras, al servicio del pueblo: manifiestos y programas de intervención social (Libros Corrientes, 2018) y de la editorial Libros Corrientes. Con lxs editorxs.
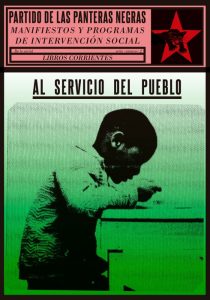 Este volumen expone y analiza la ambiciosa estructura de servicio comunitario ideada y llevada a cabo en la medida de las posibilidades en los barrios y guetos del territorio estadounidense desde finales de los años sesenta por el Partido de las Panteras negras. El estilo de vida comunitario, la integración en la comunidad y la concienciación política estaban presentes en la construcción teórica de cada programa. Los textos van precedidos de un capítulo introductorio de la mano de JoNina M. Abron, profesora universitaria, activista, ex-miembro del Partido de las Panteras Negras y última editora del periódico Black Panther.
Este volumen expone y analiza la ambiciosa estructura de servicio comunitario ideada y llevada a cabo en la medida de las posibilidades en los barrios y guetos del territorio estadounidense desde finales de los años sesenta por el Partido de las Panteras negras. El estilo de vida comunitario, la integración en la comunidad y la concienciación política estaban presentes en la construcción teórica de cada programa. Los textos van precedidos de un capítulo introductorio de la mano de JoNina M. Abron, profesora universitaria, activista, ex-miembro del Partido de las Panteras Negras y última editora del periódico Black Panther.
El miércoles 14 de noviembre a las 19.30h. Presentación del libro Otra mirada al sistema de salud mental (Editorial Descontrol, 2018). Con dos integrantes de Xarxa Gam (co-autorxs).
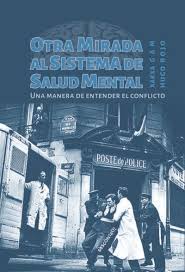 A veces perdemos la noción de la realidad, delante de tal situación se nos somete al encierro y el aislamiento entre muros de un hospital psiquiátrico. El llamado ingreso, a menudo es cruel y conlleva la tortura sistemática propia de una institución reaccionaria. Pero la dominación va más allá de estar dentro, también se aplica fuera. Esta «otra mirada al sistema de salud mental» muestra pequeños apuntes de cómo subvertir toda represión y coacción de la institución, que nada tiene de humana, sin un trato respetuoso como sería una terapia sana. Da una pincelada para entender el conflicto y destroza los privilegios de la normatividad. Desde el primer día que fuimos diagnosticadas hasta ahora, nos hemos armado para crear alternativas terapéuticas y en eso estamos, con cada paso buscando soluciones y practicándolas.
A veces perdemos la noción de la realidad, delante de tal situación se nos somete al encierro y el aislamiento entre muros de un hospital psiquiátrico. El llamado ingreso, a menudo es cruel y conlleva la tortura sistemática propia de una institución reaccionaria. Pero la dominación va más allá de estar dentro, también se aplica fuera. Esta «otra mirada al sistema de salud mental» muestra pequeños apuntes de cómo subvertir toda represión y coacción de la institución, que nada tiene de humana, sin un trato respetuoso como sería una terapia sana. Da una pincelada para entender el conflicto y destroza los privilegios de la normatividad. Desde el primer día que fuimos diagnosticadas hasta ahora, nos hemos armado para crear alternativas terapéuticas y en eso estamos, con cada paso buscando soluciones y practicándolas.
El jueves 15 de noviembre a las 19.30h. Presentación de la editorial Wanafrica. Con Oumar Diallo Seydi, coordinador.
 Ediciones Wanáfrica nace en 2014 con el objetivo inicial de publicar y dar a conocer, en lengua castellana y en catalán, una selección de obras literarias, escritas originalmente en diferentes estilos en lengua francesa e inglesa como narrativa, ensayo, diccionarios y manuales de lenguas africanas, literatura infantil y cómics, por autores africanos y antillanos, las cuales, pese a su indiscutible interés, son desconocidas por el público español. En 2017 la Editorial decide ampliar su línea de trabajo con la incorporación de los autores y las autoras de origen africano residentes en España, ofreciéndoles de este modo, una posibilidad más de publicar sus trabajos con absoluta libertad y respetando siempre la originalidad de sus obras y pensamiento, tanto en cuanto respecta al lenguaje como al contenido y extensión de las mismas, sin más restricciones que la calidad y el rigor exigible en este sector de actividad y sin discriminación de ningún tipo. Todo ello, con el objetivo de convertirse en editorial de referencia para la diáspora africana afincada en España.
Ediciones Wanáfrica nace en 2014 con el objetivo inicial de publicar y dar a conocer, en lengua castellana y en catalán, una selección de obras literarias, escritas originalmente en diferentes estilos en lengua francesa e inglesa como narrativa, ensayo, diccionarios y manuales de lenguas africanas, literatura infantil y cómics, por autores africanos y antillanos, las cuales, pese a su indiscutible interés, son desconocidas por el público español. En 2017 la Editorial decide ampliar su línea de trabajo con la incorporación de los autores y las autoras de origen africano residentes en España, ofreciéndoles de este modo, una posibilidad más de publicar sus trabajos con absoluta libertad y respetando siempre la originalidad de sus obras y pensamiento, tanto en cuanto respecta al lenguaje como al contenido y extensión de las mismas, sin más restricciones que la calidad y el rigor exigible en este sector de actividad y sin discriminación de ningún tipo. Todo ello, con el objetivo de convertirse en editorial de referencia para la diáspora africana afincada en España.
El viernes 16 de noviembre a las 20h. Charla-debate Literatura y memoria. Con Alfons Cervera, autor de La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona.
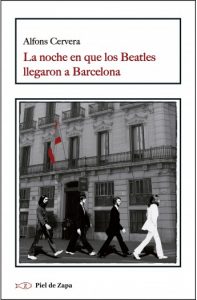 “Ahora, cuando se ha conseguido una cierta recuperación de la memoria de la izquierda negada a muerte por el franquismo y la transición, surge a cada paso la recuperación de la memoria de los vencedores, si no directamente, que a veces también, sí amparada esa recuperación en un nuevo diseño moral de los protagonistas de la historia: los falangistas no fueron tan malos, la guardia civil que hacía chichinas a los del monte y a los del pueblo sospechosos de apoyarles estaban allí pegando tiros obligados por el hambre, las atrocidades las cometían los guerrilleros, en la contienda bélica no hubo vencedores ni vencidos, o sea, todas esas monsergas que el relativismo moral tan en boga está imponiendo en la cultura de este país. Y no, las cosas no pueden ser tan simples ni tan estúpidamente interesadas. La memoria a recuperar es la memoria de un tiempo destrozado y un país no puede andar por ahí con la memoria demediada. Lo que un país se tiene que cuestionar es si el miedo a recordar es una moneda que te sirve para vivir. No se puede vivir con media memoria en un lado y otra media en otro. Se recuerda todo junto y eso será un signo de madurez que tanto necesitamos y que hoy por hoy tanto echamos en falta alguna gente.”
“Ahora, cuando se ha conseguido una cierta recuperación de la memoria de la izquierda negada a muerte por el franquismo y la transición, surge a cada paso la recuperación de la memoria de los vencedores, si no directamente, que a veces también, sí amparada esa recuperación en un nuevo diseño moral de los protagonistas de la historia: los falangistas no fueron tan malos, la guardia civil que hacía chichinas a los del monte y a los del pueblo sospechosos de apoyarles estaban allí pegando tiros obligados por el hambre, las atrocidades las cometían los guerrilleros, en la contienda bélica no hubo vencedores ni vencidos, o sea, todas esas monsergas que el relativismo moral tan en boga está imponiendo en la cultura de este país. Y no, las cosas no pueden ser tan simples ni tan estúpidamente interesadas. La memoria a recuperar es la memoria de un tiempo destrozado y un país no puede andar por ahí con la memoria demediada. Lo que un país se tiene que cuestionar es si el miedo a recordar es una moneda que te sirve para vivir. No se puede vivir con media memoria en un lado y otra media en otro. Se recuerda todo junto y eso será un signo de madurez que tanto necesitamos y que hoy por hoy tanto echamos en falta alguna gente.”
El sábado 17 de noviembre a las 19h. Presentación de la publicación periódica feminista La Madeja nº 9: Fronteras. Con las editoras.
 La palabra fronteras nos pone en alerta, nos avisa del precipicio. Si la vinculamos a los feminismos, la combinación nos resulta más inquietante todavía. ¿Qué fronteras hay dentro de los feminismos?, ¿somos conscientes de todas ellas?, ¿estamos más sensibilizadxs con unas que con otras?, ¿por qué?, ¿son las fronteras intrínsecas a los feminismos? Éstas y otras preguntas, porque fronteras hay muchas, recorren este número de La Madeja que es en realidad ya el décimo.
La palabra fronteras nos pone en alerta, nos avisa del precipicio. Si la vinculamos a los feminismos, la combinación nos resulta más inquietante todavía. ¿Qué fronteras hay dentro de los feminismos?, ¿somos conscientes de todas ellas?, ¿estamos más sensibilizadxs con unas que con otras?, ¿por qué?, ¿son las fronteras intrínsecas a los feminismos? Éstas y otras preguntas, porque fronteras hay muchas, recorren este número de La Madeja que es en realidad ya el décimo.
Programación octubre

Tras las barricadas de Barcelona
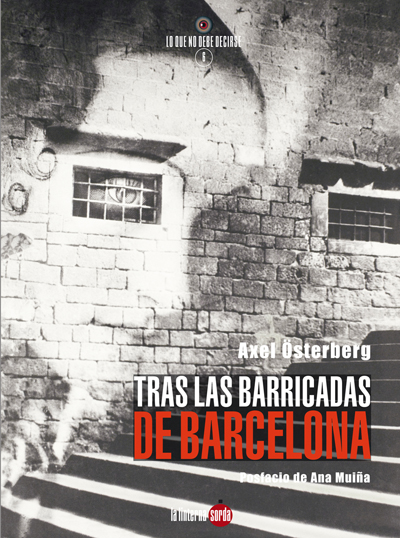
ÖSTERBERG, AXEL
Editorial: La Linterna Sorda
ISBN: 978-84-948285-2-2
Publicación: 2018
Nº de páginas: 96
Precio: 12,00 €.
EL 19 DE JULIO DE 1936, el joven periodista Axel Österberg se encuentra en Barcelona. Es testigo presencial y participante activo de la sublevación popular que inunda las calles, desde el alba, nada más conocerse el golpe de Estado fascista. Escribe sus crónicas informativas para la prensa anarquista sueca, convirtiéndose en el primer reportero escandinavo que narra la revolución anarcosindicalista en Cataluña, los testimonios de acción y de vida del pueblo catalán. Sucesos que serán historia universal.
Sus artículos son instantáneas, imágenes literarias esbozadas con premura, que nos acercan a las flamantes revueltas de Barcelona, a los inicios de la revolución social y las colectividades, a las calles empapadas en sangre después de tres días de lucha, a la determinación obrera para construir un mundo nuevo, una España libre.
Estos reportajes fueron agrupados en forma de libro, publicándose en Suecia en noviembre de 1936, bajo el título de ‘Tras las barricadas de Barcelona. Imágenes de la Guerra Civil española’. La obra tuvo tanto éxito que se hizo una segunda edición tres meses después. Durante toda su vida, Österberg contribuyó al periodismo de combate más irónico y chispeante.
La linterna sorda hemos incorporado abundante material gráfico y unos apuntes periodísticos muy reveladores, documentados en la prensa de la época, sobre la fraternidad obrera sueca en la guerra de España, que fue muy activa en contraposición a «la desidia de las democracias europeas ante la agresión fascista».
La política contra el Estado. Sobre la política de parte
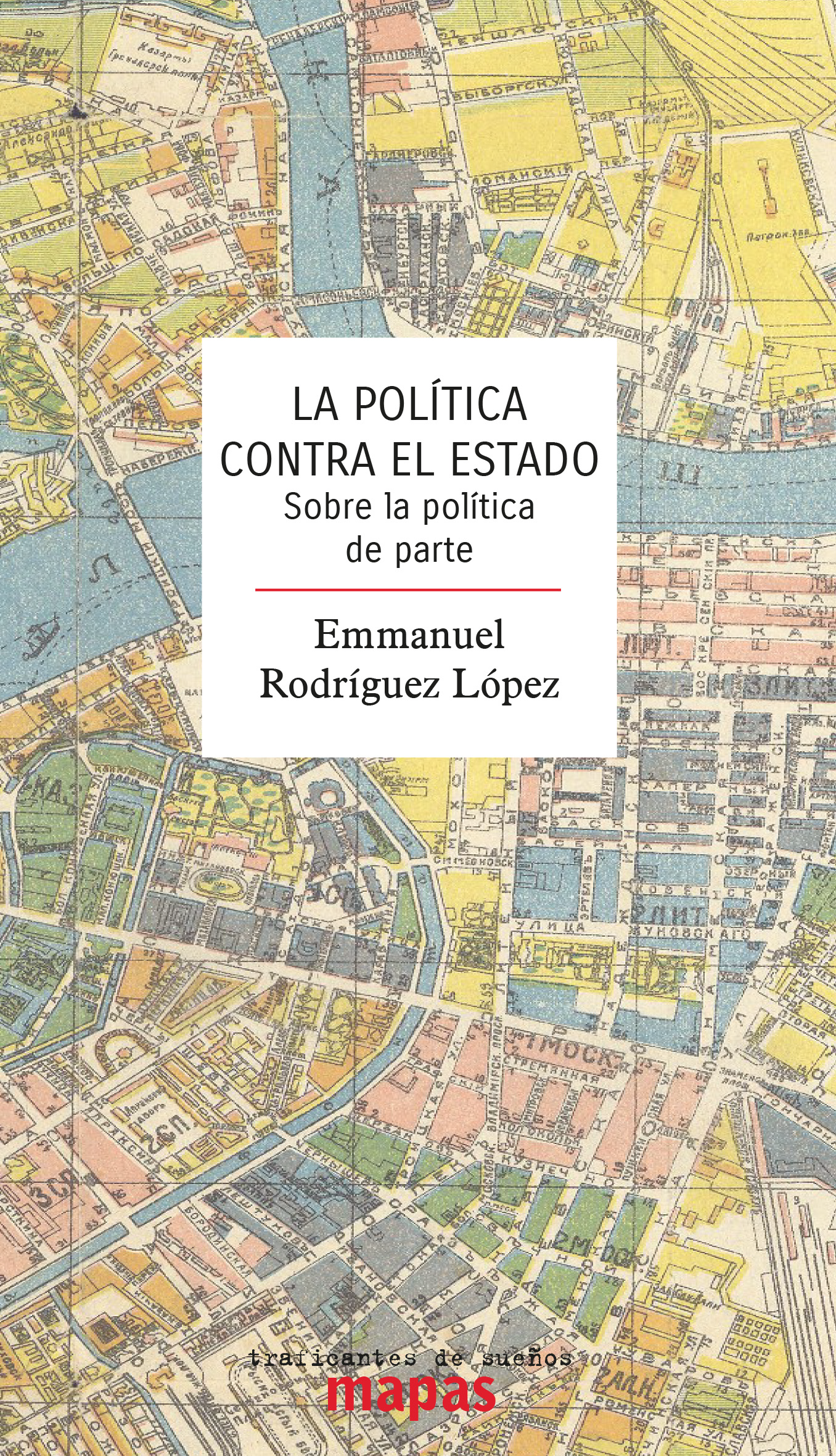
RODRÍGUEZ LÓPEZ, EMMANUEL
Editorial: Traficantes de sueños
ISBN: 978-84-948068-9-6
Publicación: 2018
Nº de páginas: 246
Precio: 15,00 €.
El siglo XX ha pasado a la historia como el siglo de la
revolución, tiempo en el que la política de
emancipación quedó engarzada —enredada sería una
palabra mejor— en el viejo problema del Estado. Al
convertir a éste en la gran palanca de la
transformación, la política revolucionaria se constituyó
como conquista de aquel lugar fabulado del «poder
concentrado», hasta el punto de agotarse. De hecho, si
hoy la palabra revolución ha perdido todo contenido
político sustantivo, se ha banalizado tanto, conviene
preguntarse si esto no se debe a esta estrecha relación
entre política y Estado.
En este libro se propone una inversión del juego. Dejar
de pensar la política con relación al poder de Estado. Y
empezar a pensarla como fundación de un poder o
poderes propios. La política así constituida se confirma
como autodeterminación de la colectividad social.
Desde esta perspectiva, la estrategia se desplaza de la
insistencia en la conquista del Estado a la génesis de un
nuevo archipiélago de contrapoderes. Más preocupada
por su afirmación que por su inscripción y asimilación
en las instituciones del Estado, esta política se articula
desde una inflexible unilateralidad: es, por eso,
«política de parte».
Píkara Magazine nº 6

VV.AA.
Editorial: Píkara
ISBN: 2341-4871 nº 6
Publicación: 2018
Nº de páginas: 154
Precio: 12,00 €.
Dicen que los vídeos que mejor funcionan en internet son los que no duran más de dos o tres minutos. Dicen también que el papel ha muerto, que ahora triunfa más un kindle que el mismísimo Kinder Sorpresa, dicen que Pikara es un medio especializado, que el periodismo es sinónimo de precariedad y el feminismo, una ideología que atenta contra la neutralidad. Nosotras escuchamos atentas, aprendemos las reglas y, luego, nos las saltamos todas con una sonrisa. Por eso, el vídeo que hemos preparado este año dura cuatro horas, imprimimos un anuario en papel, hablamos de política, economía, cultura y de-lo-que-nos-da-la-gana, pagamos a todas las colaboradoras y seguimos aprendiendo del feminismo para ser cada día mejores periodistas.
LAS NOVEDADES DEL NÚMERO 6 DE #PIKARAENAPAPEL
Los contenidos de los cuatro primeros anuarios de Pikara en papel eran contenidos que ya habíamos publicado en la web. A partir del número 5 quisimos darle un nuevo impulso al papel publicando contenidos inéditos que, luego, hemos ido publicando también en la web para que estuvieran más accesibles.
¿QUÉ OS VAIS A ENCONTRAR EN ESTE NÚMERO?
El feminismo es una herramienta imprescindible para la práctica periodista y esta premisa está presente en todos los contenidos que publicamos tanto en la web como en el papel. Os iremos contando más cositas durante los 40 días que dura la campaña, pero os adelantamos que hablaremos de justicia patriarcal, de custodia compartida, muerte neonatal y perinatal, de leyes mordaza, de brujas y de ciencia. Para que luego digan que somos una revista especializada. Eso, los de ‘Jara y Sedal’.
Septiembre 2018

Montaxes policiales non. Altsasuoak alde llibertá
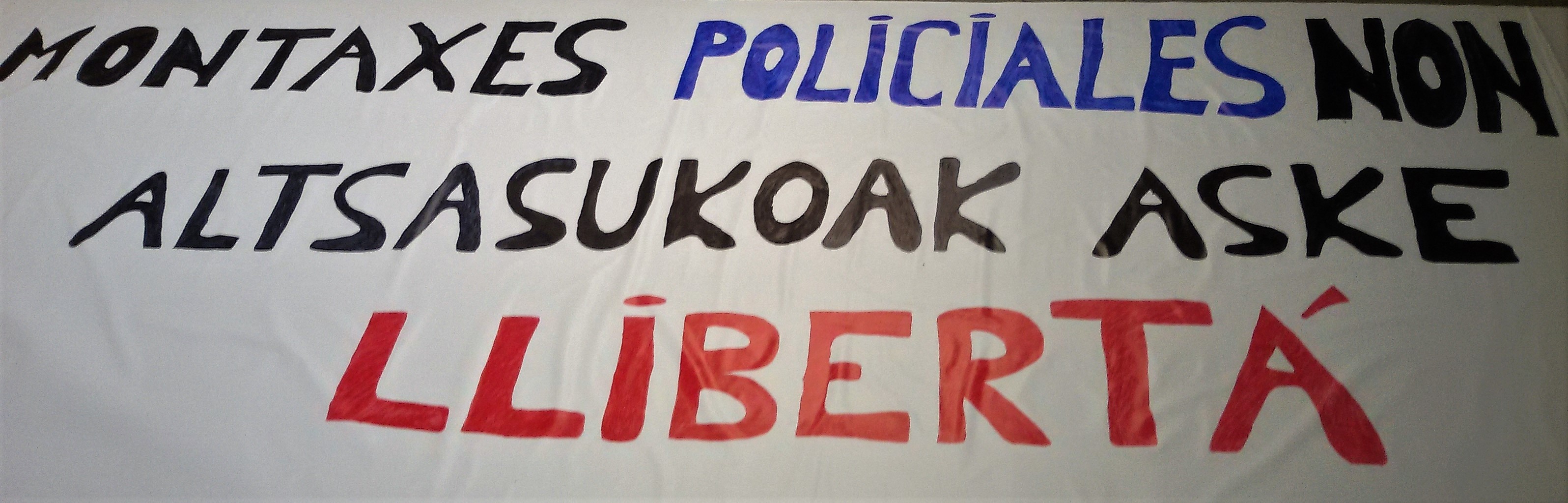
Concentración: Montaxes policiales non. Altsasukoak alde llibertá. El viernes 13 de julio, a las 19h, en la entrada de la Semana Negra que está en la C/ Padre Máximo González (la puerta que da a la plaza, enfrente del puente que cruza a Carlos Marx). Convoquen: La Semiente, Nalón Antifascista, La Xusticia, El Mataderu, La Llegra, Soldepaz y Cambalache.
Una trifulca en el exterior de un bar mientras se celebran las Ferias de Altsasu es el origen de un escandaloso montaje. Lo que en otras circunstancias no dejaría de ser un caso menor, que se tramitaría ante el juzgado más cercano y que concluiría en un juicio de faltas, fue el comienzo de una pesadilla para ocho jóvenes, sus familias y el conjunto de lxs vecinxs de esta localidad. Tres de los acusados sufrieron año y medio de prisión antes de la celebración del juicio. Y lxs ocho fueron juzgadxs por ese tribunal de excepción llamado Audiencia Nacional, acusados ridículamente de “terrorismo”. La Guardia Civil y algunos medios de comunicación se encargaron de caldear el ambiente en términos criminalizadores. Y el tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel -recusada por las defensas, ya que está casada con un coronel de la Guardia Civil- condenó a ocho jóvenes de Altsasu (Navarra) a penas que oscilan entre los 2 y los 12 años de prisión por los delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de abuso de superioridad y odio (nótese el uso tendencioso de este agravante, supuestamente destinado a defender a colectivos que sufren el racismo y la xenofobia y que ocupan una posición subalterna, nada que ver con la Guardia Civil).
La Audiencia Nacional decretó, a instancias de la Fiscalía, el ingreso en prisión inmediato de cuatro de los condenados, al considerar que existe riesgo de fuga. De este modo, y dado que otros tres ya estaban en prisión preventiva, siete de lxs ocho acusadxs están encarcelados a pesar de que no hay aún una sentencia firme.
Los padres y madres de las personas encausadas, arropadxs por numerosxs vecinxs, señalaron que la justicia “no es igual” para todxs, ya que en unos casos se dictamina fianza y libertad y en otros cárcel, y rechazaron lo que consideran un nuevo “montaje”, en alusión al despliegue policial que ha tenido lugar con motivo de las detenciones. “Nos han vuelto a ocupar el pueblo, han vuelto a generar rabia y dolor, han querido volver a dar imagen de fuerza y ocupación, y no contentos con detener a Iñaki, Jonan, Aratz y Julen han identificado, multado, amenazado y pegado a lxs vecinxs que se han acercado a mostrar solidaridad”. Las madres y padres han rechazado este “abuso de poder y ataque al pueblo de Altsasu”.
Desde Asturies, nos sumamos a las numerosas muestras de solidaridad, reclamamos el fin de este montaje (policial, judicial y mediático) y exigimos la libertad inmediata de Jokin, Ohian, Jon, Iñaki, Adur, Julen, Aratz y Ainara.
La derrota (confesiones)
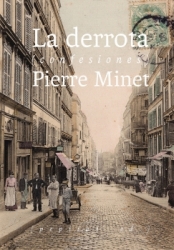 Minet, Pierre
Minet, Pierre
Editorial: Pepitas de Calabaza
Publicación: 2018
Nº de páginas: 240
Precio: 19,50 €.
La derrota es la narración de todas estas experiencias extraordinarias que tuvieron lugar en un tiempo y en lugar irrepetible. Así, Minet relata la huida de la casa familiar, el paso fugaz por los ambientes reaccionarios de la Action Française, su pertenencia al grupo poético El Gran Juego, los últimos destellos de la bohemia simbolista, los años dorados de Montparnasse, sus incursiones en el mundo de la prostitución masculina, el vislumbre de la aristocracia surrealista…; y por sus páginas aparecen poetas como René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte y Philippe Soupault; escritores como René Crevel, Roger Vailland o André Gide, figuras históricas como Léon Daudet y todo tipo de personajes estrafalarios y olvidados de Montmartre, Les Halles y Montparnasse. El resultado es un mosaico en el que el espíritu de revuelta del protagonista funciona como aglutinador, poniendo de manifiesto en cada página su deslumbrante capacidad para «vivir la poesía».
Rescate animal
 George, Patrick
George, Patrick
Editorial: Editorial Juventud
Precio: 11,90 €.
Una manera divertida y sencilla de introducir a los niños y niñas a la importancia que tienen nuestras acciones en la protección y el bienestar de los animales.
Este libro permite al pequeño lector convertirse en un héroe que rescata animales tan solo pasando de página. Mediante la simple e ingeniosa utilización de transparencias, colores vibrantes y una historia que no precisa de palabras para hacerse entender, los niños son los narradores de este libro. Pueden decidir el futuro de cada animal, haciéndolo cambiar de escenario con tan solo pasar de página: de un hábitat claramente inapropiado para la vida salvaje, devolvemos los animales a su entorno natural.
Estoy poeta (o diferentes maneras de estar sobre la Tierra)
 Abad, Begoña
Abad, Begoña
Editorial: Pregunta Ediciones
ISBN: 9788494304446
Publicación: 2018
Nº de páginas: 122
Precio: 12,00 €.
Aquí estoy de nuevo de la mano de mi amiga Begoña Abad. Y muchos dirán, ¿como puede ser alguien con la que has compartido mesa y mantel en una sola ocasión una buena amiga? Pues supongo que es fácil de explicar cuando cuentas que ese alguien es una poeta que al saludarla personalmente ya te transmite, en esos dos primeros besos, la emoción de la poesía, esa misma emoción y vida que ella ofrece a través de sus poemas.
Yo no escribo, no sé escribir.
Las letras solas se llaman y acuden
como plaquetas a taponar heridas.
Ya quisiera yo saber escribir,
ponerlas hermosas unas junto a otras
y sacarlas de paseo como a mis hijos.
Presumir como madre.
Yo sólo soy herida que habla.
Porque así son esta clase de poetas, entregadas en cada uno de sus versos, sinceras, claras, limpias, llenas de vida y sentimiento, una mujer que pone a un lado el pudor para poder transmitir con su lectura la vida. Y así, es tanta la sensualidad que hay en algunos de sus pequeños poemas, que trasciende de las propias palabras, cautivándonos de tal manera que se convierten en historia propia. Y eso es en definitiva la poesía, sentimientos ajenos que hacen aflorar sentimientos propios.
La crisis sigue. Elementos para un nuevo ciclo político
Fundación de los Comunes (ed.)
Editorial: Traficantes de Sueños
Publicación: 2018
Nº de páginas: 70
Precio: 5,00 €.
Los propósitos de este pequeño libro consisten en provocar la discusión en una periodo particularmente difícil. De una parte, parece que el gran objetivo de la «Nueva Política» o de las «Fuerzas del Cambio», inaugurado con la irrupción de Podemos en enero de 2014 ha quedado embarrado en la conquista de algunos grandes ayuntamientos. A la altura de mediados de 2018 no hay expectativa de protagonismo claro por parte de Podemos y sus aliados, condenados a tener una posición subalterna al PSOE en el gobierno. De otra parte, el llamado «régimen del 78», si por este se entiende las relaciones sustanciales del orden político (sistema de partidos, las formas básicas del Estado, el régimen de derechos y de las relaciones entre sociedad y Estado), se ha recompuesto de un modo que no deja de sorprender. Entre ambos polos, y en realidad en su tensión, ninguno de los elementos sustanciales que llevaron a la crisis política ha obtenido realmente solución. Parafraseando al viejo comunista parece estemos en medio de esa crisis en la «que lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más diversos».
Frantz Fanon
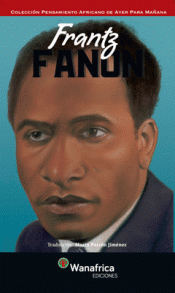 Fanon, Frantz
Fanon, Frantz
Wanafrica Ediciones
Publicación: 2018
Nº de páginas: 111
Precio: 8,00 €.
Nació el 20 de julio de 1925 en Fort-de-France, «capital» de la isla francesa de la Martinica. A los diecisiete años, cuando todavía iba al instituto, se unió al Ejército Francés de Liberación para luchar contra la Alemania nazi. Condecorado por su valentía en combate, volvió de la guerra indignado por la discriminación racial que existía en sus propias filas?
Todo esto lo cuenta en su primer libro, Peau noire, masques blancs [Piel negra, máscaras blancas], publicado en 1952. Joven doctor en medicina psiquiátrica, en ese momento tenía apenas 28 años. Un año más tarde asume la jefatura de una sección del hospital psiquiátrico de Blida (Argelia), donde pone en marcha un «servicio abierto» a disposición de europeos y argelinos.
En noviembre de 1954, el Frente de Liberación Nacional argelino (FLN) se pone en contacto con él y empieza a trabajar con algunos de sus miembros y las autoridades francesas lo expulsan de Argelia. Se establece entonces en Túnez, sede exterior de la revolución argelina. Al mismo tiempo retoma su actividad profesional en zonas desfavorecidas de esta ciudad y se convierte en periodista de El Moudjahid, órgano del FLN.
En 1958 forma parte de la delegación argelina en el congreso panafricano de Accra. Un año después, el editor francés François Maspero publica el segundo libro de Fanon: L?an V de la révolution algérienne [Sociología de una revuloción].
En la primavera de 1961, se compromete a entregarle un nuevo manuscrito a Maspero: Les damnés de la terre [Los condenados de la tierra]. En este libro no solo habla de Argelia sino también del conjunto del tercer mundo en vías de descolonización. Para él, la era colonial está superada de manera definitiva: lo que ahora se cuestiona es la evolución de los estados liberados.
Este libro presenta algunos de los textos más importantes de Fanon. Una lectura imprescindible tanto por la historia como por los movimientos de lucha actuales y venideros.
8M. Constelación feminisma. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu huelga?
VV.AA.
Editorial: Tinta Limón
Publicación: 2018
Nº de páginas: 131
Precio: 8,00 €.
En las primeras páginas, Veronica Gago evoca a Rosa Luxemburgo para señalar la creación de pensamiento político desde la huelga. Ver esta huelga como proceso, como parte de un tiempo de rebelión que recrea la forma de hacer y pensar la política. Este libro es parte de esa praxis, contiene reflexiones vivas de un proceso abierto. Pone en negro sobre blanco experiencias vividas, comparte claves de análisis para mirar este momento de lucha de las mujeres. Desde Argentina, Uruguay, México, Italia y Estados Unidos, escriben Veronica Gago, Mariana Menéndez Díaz, Raquel Gutierréz Aguilar, Marina Montanelli y Susana Draper. Suely Rolnik desde Brasil es entrevistada por Marie Bardet. Todas ellas hablan desde su participación activa y apuestan por pensar desde las luchas. Los textos parecen una conversación entre las autoras, cada una habla desde un territorio y una realidad con rasgos especificos. Pensar México no es lo mismo que reflexionar desde el Río de la Plata, porque el primero es un país donde existe una guerra contrainsurgente ampliada, y es en ese contexto donde se despliega la lucha de las mujeres. Sin embargo, de modo sorprendente, encontramos grandes resonancias sur-norte, y fuera y dentro de América Latina. Resaltan como coincidencias, la lucha contra la violencia, perspectivas comunes entorno al trabajo entendido de modo amplio, miradas complejas sobre las dominaciones múltiples. Es un libro pequeño hecho para la batalla por los sentidos. Útil para organizar conversatorios, indagar cómo resuena, devolverlo a la lucha, porque de allí nació.
El recetario mágico. Conjuros, recetas, hechizos y pociones para una alimentación sana, divertida y nutritiva
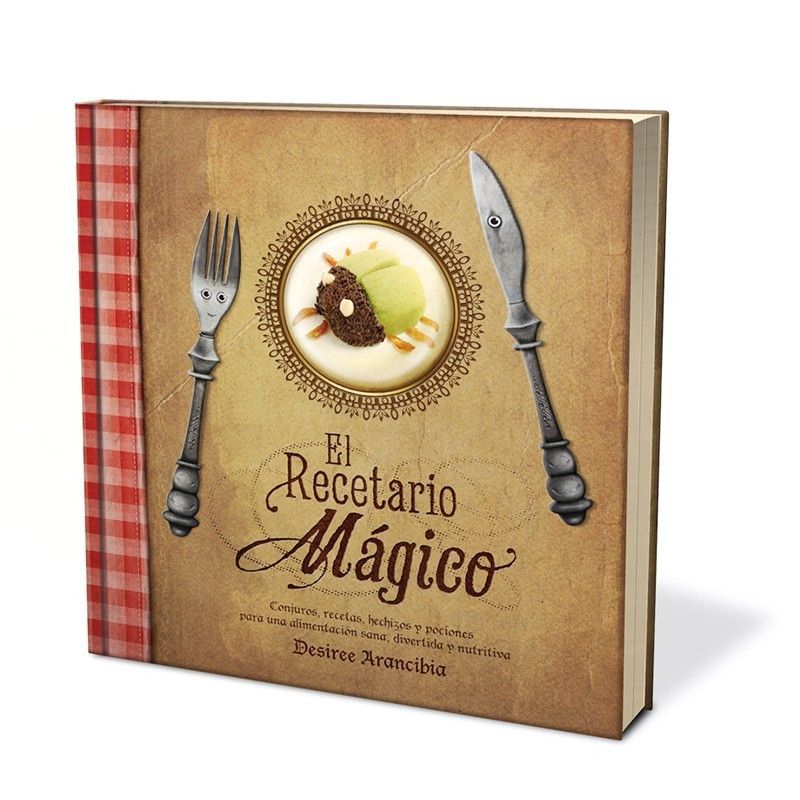 Arancibia, Desiree
Arancibia, Desiree
Autoedición
Nº de páginas: 120
Precio: 19,90 €.
El recetario Mágico, un libro para cocinar en familia. El recetario mágico es un libro de cocina saludable y divertida lleno de magia. Está completamente ilustrado y diseñado como si fuera un diario antiguo de un señora muy viejita (algo brujilla), lleno de trucos, consejos, pociones, conjuros y hechizos. Cada receta contempla alternativas de alimentos, ya sea para vegetarianxs o considerando las frutas y verduras de temporada. Todas las recetas tienen una propuesta creativa. La idea es que sirvan de inspiración para que cada unx prepare sus propios platos, solo necesitas zanahoria, olivas y un poco de imaginación. El libro contiene una primera parte enfocado a temas nutricionales, contenido seleccionado con la asesoría de una profesional, pasando por recetas básicas de caldos, desayunos, comidas, cenas, meriendas y finalmente brebajes y postres. En este último apartado, contempla sobre todo fruta y en general, recetas con poca azúcar, poca sal y pocas grasas.
El tesoro de Lucio. Una novela gráfica sobre la vida de Lucio Urtubia
 Belatz (Miguel Santos)
Belatz (Miguel Santos)
Editorial: Txalaparta
Publicación: 2018
Nº de páginas: 138
Precio: 22,00 €.
Más que un teórico, Lucio Urtubia es, ante todo, un hombre de acción. Su vida ha sido una lucha constante y, en contra de lo que piensan muchas personas, ese es su legado, el tesoro de Lucio. Basándose en interminables charlas y entrevistas con el anarquista navarro, Belatz recrea con nitidez y minuciosidad las acciones, lugares, personajes, sucesos y atmósferas que han marcado la vida de Lucio. Convertido ya en su biógrafo oficial, el ilustrador pamplonés nos narra sus vivencias más conocidas y las aventuras más desconocidas: su infancia en Cascante, las primeras expropiaciones de bancos, la forma de zafarse de la policía, cuestiones familiares y personales, la conocida negociación con el Citibank, las formas de pasar la frontera… Todo, o casi todo, queda reflejado en estas páginas llenas de acción. Porque, como nos recuerda este anarquista irreductible, “un revolucionario que no hace nada es como un cura”.
Privilegios y anarquismo
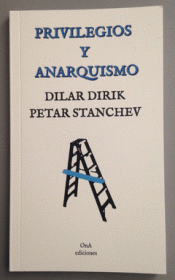 Dirik, Dilar
Dirik, Dilar
Stanchev, Petar
Editorial: OnA Ediciones
Publicación: 2018
Nº de páginas: 61
Precio: 7,00 €.
Una pregunta que provoca es si es posible un anarquismo fuera de los marcos de Occidente o si es esta una ideología importada más hacia otros territorios. En estos textos, más allá de la mera provocación intelectual, tanto Petar como Dilar aprovechan para reflexionar sobre las posiciones de poder que a veces se ejercen desde posiciones anarquistas instaladas en el privilegio. Sobre esto, los dos textos buscan desmontar precisamente este ejercicio de poder y reflexionar sobre las posibilidades de autocrítica que nos ofrecen los espejos prácticos y en proceso que suponen la lucha zapatista y la lucha revolucionaria kurda. Repensarnos para apoyarnos.
Minar. Colonialidad y genealogía del extractivismo
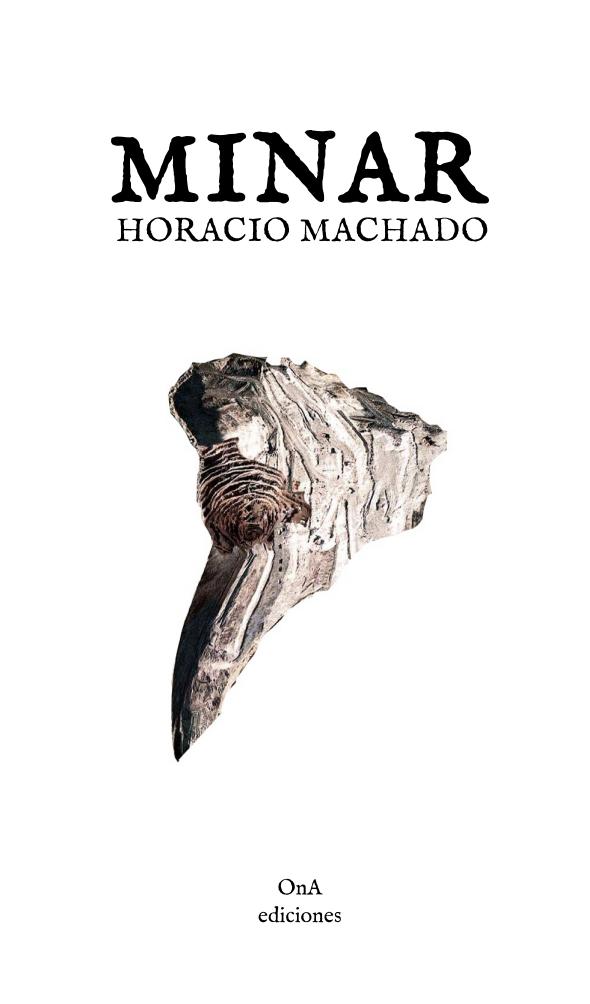
Machado, Horacio
Editorial: OnA ediciones
ISBN: minaronaediciones
Publicación: 2018
Nº de páginas: 63
Precio: 7,00 €.
Ecología política de las emociones. Mineralización de la condición humana
En este breve ensayo se presenta una idea ciertamente reveladora: el extractivismo nos ha impregnado la piel y el sentir. Es nuestro modo de ser desde la modernidad: un modo de ser extractivista.
Somos sujetos mineralizados. Esta afirmación parte de un largo proceso de conquista y colonización de los cuerpos-territorios de Abya Yala.
El argentino Horacio Machado ha trabajado, entre el activismo y la academia, los mitos del extractivismo en Abya Yala.
La formación histórica de la cacerolada.

Thompson, E.P.
Zemon Davis, Natalie
Editorial: Libros Corrientes
ISBN: 978-84-948434-3-3
Publicación: 2018
Nº de páginas: 274
Precio: 16,00 €.
La cacerolada, forma de protesta extensamente utilizada en diferentes países en la actualidad, tienen su origen histórico en lo que se conoce como Charivari en Francia y Rough music en Inglaterra, ritual carnavalesco consistente en un estallido sonoro realizado con ollas y cazos con la intención de señalar y reprobar una transgresión de las normas establecidas.
El estudio de las causas que propiciaban estos charivaris a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX es el objeto de discusión en el intercambio epistolar los historiadores Natalie Zemon Davis y E.P. Thompson mantuvieron entre 1970 y 1972 y que ofrecemos en este volumen.
Junto a la correspondencia, se incluyen los textos de ambos historiadores que en ella se debaten, artículos ya clásicos de la historiografía del siglo XX (uno de ellos, de E.P. Thompson, inédito en castellano) que nos ofrecen un exhaustivo estudio sobre la función social y la morfología de estos rituales que han trascendido hasta nuestros días como vehículo de protesta popular.
«No es extraño que la cacerolada y la licencia carnavalesca para escarnecer también pudieran volverse contra las autoridades políticas, y con el cambio de composición social y de edad de las abadías urbanas a veces así ocurría. Aquellos jueces de mal gobierno, aquella compañía de príncipes, patriarcas y obispos, eran más dados que el joven abad de pueblo a dirigir sus dardos contra los poderosos. Lo que se criticaba no era el desorden doméstico de las familias gobernantes, sino más bien su mal gobierno político. Y este era un cauce importante para las críticas en aquellas ciudades oligárquicas, donde incluso los artesanos y mercaderes acomodados tenían pocas oportunidades (suponiendo que tuvieran alguna) de tomar decisiones políticas.»
La ética animal. ¿Una cuestión feminista?
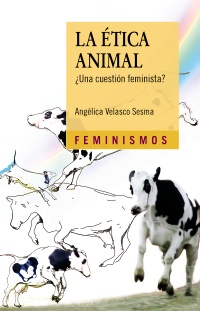
Velgasco Sesma, Angélica
Editorial: Cátedra
ISBN: 978-84-376-3664-1
Publicación: 2017
Nº de páginas: 322
Precio: 18,30 €.
En la actualidad, el trato que damos a los animales es objeto de una importante teorización desde la Ética y ha dado lugar a un potente movimiento internacional de defensa de los no humanos en el que participan activamente innumerables mujeres. En relación a ello, este libro se plantea una serie de interrogantes ineludibles: ¿Debe esta Ética Animal tener en cuenta los componentes de género que subyacen a la dominación de los animales? ¿Se hallan suficientemente reconocidas las aportaciones de las mujeres en este terreno? ¿Son necesarios los valores del cuidado para la Ética Animal o basta con los principios universales de justicia? ¿Es posible alcanzar un pensamiento crítico e igualitario sin atender a la interconexión que existe entre las distintas formas de dominación? ¿Feminismo y Ética Animal deben necesariamente complementarse?
Anarquistas contra el muro. Acción directa y solidaridad con la lucha popular en Palestina
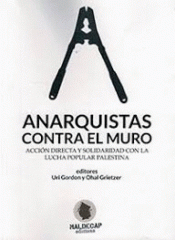
Gordon, Uri
Grietzer, Ohal (eds.)
Editorial: Maldecap
ISBN: 978-84-697-5520-4
Publicación: 2018
Nº de páginas: 173
Precio: 8,00 €.
‘Lo que resulta más asombroso de Anarquistas Contra el Muro es la defensa firme e incansable de sus principios, pase lo que pase. A pesar de ello, también son las personas más abiertas, con una gran capacidad para relacionarse con los demás. Son mucho más que amigos.’
Ayed Morrar, fundador de los Comités de Resistencia Popular Palestina
‘Anarquistas Contra el Muro es uno de los grupos más valientes y comprometidos contra la ocupación. Van donde otros israelíes no se atreven a ir, se ponen constantemente en peligro físico y emocional, y llevan a un nuevo grado las alianzas con los palestinos que trabajan de manera no violenta por la justicia. Esta colección de escritos y reflexiones es una contribución vital para que comprendamos la situación, debería ser leído por todos los que están preocupados por la justicia y la paz en Oriente Próximo. Muestra una dimensión de la lucha que la mayoría de medios de comunicación ignoran, y ampliará tu idea sobre las posibles alianzas y coaliciones que parecían improbables entre fronteras.’
Starhawk, autora de The Empowerment Manual
‘Lo único que impide al Estado de Israel declarar a estos antisionistas como «no israelíes» es que ello contradeciría su propia retórica. El Estado estaría apretando el gatillo que volaría por los aires la retórica de que «Israel es el hogar de todos los Judíos». Ese sería el principio del fin.’
Ma’ath Musleh,periodista y activista palestino
Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo

Mbembe, Achille
Editorial: Ned ediciones
ISBN: 978-84-942364-4-0
Publicación: 2016
Nº de páginas: 285
Precio: 23,90 €.
Tres momentos marcan la biografía de este vertiginoso ensamblaje. El primero es el despojo llevado a cabo durante la trata atlántico entre los siglos XV y XIX, cuando hombres y mujeres originarios de África son transformados en hombres-objetos, hombres-mercancías y hombres-monedas de cambio. Prisioneros en el calabozo de las apariencias, a partir de ese instante pasan a pertenecer a otros. Víctimas de un trato hostil, pierden su nombre y su lengua; continúan siendo sujetos activos, pese a que su vida y su trabajo pertenecen a aquellos con quienes están condenados a vivir sin poder entablar relaciones humanas.
El segundo momento corresponde al nacimiento de la escritura y comienza hacia finales del siglo XVIII cuando, a través de sus propias huellas, los Negros, estos seres-cooptados-por-otros, comienzan a articular un lenguaje propio y son capaces de reivindicarse como sujetos plenos en el mundo viviente. Marcado por innumerables revueltas de esclavos y la independencia de Haití en 1804, los combates por la abolición de la trata, las descolonizaciones africanas y las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, este período se completa con el desmantelamiento del apartheid durante los años finales del siglo XX.
El tercer momento, a comienzos del siglo XXI, es el de la expansión planetaria de los mercados, la privatización del mundo bajo la égida del neoliberalismo y la imbricación creciente entre la economía financiera, el complejo post-imperial y las tecnologías electrónicas y digitales.
Por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra Negro no remite solamente a la condición que se les impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo (depredaciones de distinta índole, desposesión de todo poder de autodeterminación y, sobre todo, del futuro y del tiempo, esas dos matrices de lo posible). Es esta nueva característica fungible, esta solubilidad, su institucionalización en tanto que nueva norma de existencia y su propagación al resto del planeta, lo que llamamos el devenir-negro del mundo.
La fantasía de la individualidad
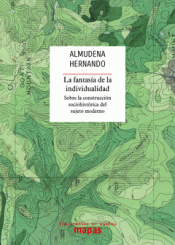
Hernando, Almudena
Editorial: Traficantes de Sueños
ISBN: 978-84-948068-7-2
Publicación: 2018
Nº de páginas: 216
Precio: 16,00 €.
¿Cuándo y por qué comienza la dominación sobre las mujeres? Nada menos que a contestar esta pregunta se dedica este libro de Almudena Hernando. Con una perspectiva arqueológica, esto es, basada en la cultura material, en lo que se hace y no en lo que se dice o se piensa, y que empieza con los primates y los primeros Homo, Hernando muestra que la desigualdad entre sexos no es de origen biológico. Antes al contrario, el patriarcado tiene una naturaleza histórica que no puede entenderse sin prestar atención al modo diferencial en que hombres y mujeres han construido su identidad en el mundo occidental. La necesidad irrenunciable de vínculos de todo ser humano, el poder transformador de la escritura o la relación entre individualidad, poder y control económico son solo algunas de las líneas argumentales de un texto que habla de la complejidad y transformación de la identidad de hombres y mujeres y de la creación y consolidación de la desigualdad entre ellos.
Para la autora, los hombres quisieron mantener a las mujeres en lo que llama identidad relacional precisamente para que sostuvieran los vínculos que ellos iban perdiendo a medida que encarnaban posiciones de poder, se especializaban en determinadas formas de conocimiento y desarrollaban ciertas formas de control sobre el mundo, construyendo la ficción moderna de la individualidad. La Ilustración terminó por convertir esta ficción en régimen de verdad para toda la sociedad. Hernando señala, sin embargo, que esta individualidad desarrollada históricamente por los hombres es dependiente, en tanto que necesita siempre de otros, y sin duda de las mujeres, a fin de construir unos vínculos que ellos pretenden haber dejado atrás. Por el contrario, llama independiente al modo en el que algunas mujeres de la Modernidad han construido su identidad, conscientes tanto de su poder frente al mundo como de su interdependencia. Se intuye así que esta historia del surgimiento y consolidación del patriarcado no solo trata del pasado. Contiene a la vez una promesa de futuro: rompamos la ficción de la superioridad de la razón frente a las emociones para entender mejor cómo somos y poder ser más libres e iguales.
Almudena Hernando (1959) es arqueóloga y prehistoriadora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas. Dedica su investigación a la etnoarqueología, la teoría arqueológica, la arqueología de género y la construcción de identidades. Además de numerosos artículos en revistas especializadas, Hernando ha publicado Arqueología de la identidad (Madrid, Akal, 2002). Y ha sido editora de los libros: La construcción de la subjetividad femenina (Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas, 2000); ¿Desean las mujeres el poder? Cinco reflexiones en torno a un deseo conflictivo (Madrid, Minerva, 2003) y en Traficantes de Sueños, Mujeres, hombres, poder. Subjetividades en conflicto (Madrid, 2015).
Pan de oshawa
 Ingredientes:
Ingredientes:
- 3 vasos de copos de avena finos o copos de sarraceno (sin gluten)
- 3 vasos de zumo de manzana
- 1kg manzanas ralladas (por la parte gruesa del rallador)
- 1/2 vaso de pasas
- canela en polvo (al gusto)
- puede añadirse ralladura de naranja o limón
Elaboración:
Mezclamos los copos con el zumo de manzana y las pasas y dejamos reposar durante 30 minutos (como mínimo). Una vez transcurrido este tiempo rallamos la manzana y la incorporamos a la mezcla junto con la canela y la ralladura de naranja o limón si se desea. En una bandeja de horno colocamos papel vegetal y extendemos la masa por encima. Metemos al horno previamente calentado a 180º durante 45 min-1h. Está lista cuando vemos que ha cogido consistencia como para poder cortarla. Queda tostadita por fuera y muy tierna por dentro.
Programación de junio

Exposición: #cuéntalo

#Cuéntalo es un espacio de denuncia, un grito colectivo para visibilizar la violencia cotidiana que sufrimos las mujeres. Pero es también un espacio de encuentro y sororidad para que ninguna de nosotras se sienta sola. Y por eso nos invitan a participar.
Podemos enviar un correo electrónico (hasta el 31 de mayo y con una extensión máxima de 400 caracteres) con el asunto «cuéntalo» a: JornadasLiberArte@gmail.com, o pasarnos por la exposición durante los meses de junio, julio y agosto. Allí habrá tarjetas en blanco para que podamos escribir nuestros testimonios y formar parte de esta denuncia colectiva.

Esta es mi sangre. Pequeña historia de la(s) regla(s), de las que la tienen y de los que las marcan

Thiébaut, Élise
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 978-84-16537-30-3
Publicación: 2018
Nº de páginas: 280
Precio: 21,90 €.
Una revolución sangrienta, pero pacífica, está a punto de estallar: la revolución menstrual. Quienes tienen la regla consideran que ha llegado el momento de rebelarse contra quienes ponen las reglas. Esta es mi sangre, escrito por la periodista y feminista francesa Élise Thiébaut, nos ofrece, en tono ameno y desenfadado, una historia política y personal de la menstruación.
Esta es mi sangre explora los distintos imaginarios de la menstruación construidos a lo largo de la historia: desde los viejos mitos, en los que la sangre menstrual se vincula al tabú y a la superstición, hasta las representaciones subversivas de la menstruación en el arte contemporáneo feminista.
Thiébaut defiende que hablar de la menstruación es un acto de empoderamiento de la mujer en su lucha por la reapropiación del espacio público, una forma de reivindicarse como un sujeto político más allá de su supuesta «esencia natural». Esta es mi sangre no solo describe, para subvertirlos, los imaginarios patriarcales de la menstruación, sino que propone nuevas formas de convivir con ella.
Queer. Una historia gráfica

Barker, Meg-John
Scheele, Julia
Editorial: Melusina
ISBN: 978-84-15373-53-7
Publicación: 2017
Nº de páginas: 174
Precio: 15,90 €.
Este libro tiene como objetivo:
Abrirte el apetito para que te apetezca descubrir más cosas.
Explicar cómo la teoría queer se hizo necesaria como manera de cuestionar ciertas suposiciones populares sobre sexo, género e identidad.
Presentarte algunas de las ideas clave de la teoría queer y sus pensadores —de forma tan sencilla como sea posible— así como algunas de las tensiones internas de la teoría queer, además de las diferentes direcciones que ha tomado estos últimos años.
Extraer de la teoría queer aquello que parezca más útil para nuestras vidas diarias, nuestras relaciones y nuestras comunidades.
La idea es invitarte a conocer la teoría queer y animarte a que intentes pensar de forma queer.
«Una introducción concisa, precisa y bellamente ilustrada» – Kieron Gillen, escritor, The Wicked + The Divine
«Lo mejor de la actitud queer […] proponer que la vida sexual sea transgresora adoptando una actitud crítica contra el binarismo y los dictados sociales. Defensiva y activista, esta actitud consiste en liberar a lo social de una dominancia ideológica que reduce nuestra naturaleza y pone muros al escenario de nuestras vidas» – Ángulo crítico
Dale a tu criatura 100 posibilidades en lugar de 2

Henkel, Kristina
Tomicic, Marie
Editorial: Gato Sueco
ISBN: 9788494639135
Publicación: 2018
Nº de páginas: 329
Precio: 19,95 €.
DALE A TU CRIATURA 100 POSIBILIDADES EN LUGAR DE 2 es un libro destinado a madres, padres y otras personas adultas que quieran dar a niñas y niños más opciones en una realidad cotidiana sexista. ¿Cuándo se cataloga a las criaturas como seres sexuados y se les enseña a ser niñas o niños? ¿Cómo influye eso en ellas y ellos?
Con humor y recurriendo a ejemplos del día a día, las autoras muestran que las trampas de género se hallan por todas partes: en los juguetes y las prendas de vestir, en los sentimientos y en las relaciones de amistad.
Para combatir los estereotipos, el libro da sugerencias prácticas y sencillas: píldoras con potencial transformador para aquellos que quieren crear igualdad en el juego, en el aspecto físico, en el lenguaje, en la amistad, en los sentimientos y en las posibilidades del cuerpo.
Islamofobia de género

Adlbi, Sirin
Vasallo, Brigitte
Amzian, Salma
Editorial: Cartoneras
ISBN: islamofobiadegenero
Publicación: 2017
Nº de páginas: 64
Precio: 4,50 €.
Los términos binarios en los que se ha desarrollado el debate sobre la relación entre feminismo e Islam responden a un complejo aparato de poder y dominación que parte de la imposición de posibilidades limitadas de enunciación, de identificación y de existencia. Discursos encerrados en una cárcel epistemológica, un espacio amplio que permite posibilidades de expresión complejas y diversas, pero limitadas por un cerco ideológico, imaginario y conceptual. Es una gran cárcel, de extensiones enormes, en cuyo interior el pensamiento puede moverse y pasear holgadamente. Esta condición, la existencia de una amplia superficie de movilidad, lleva a ese pensamiento que camina en su interior a una falsa sensación de libertad. Sin embargo, en el momento en el que dicho pensamiento logra rozar sus propios límites en un amago de liberación, colisiona con unas rejas. Las rejas de esa enorme cárcel que han bordeado el espacio imaginario, conceptual y epistemológico en el que se movía creyéndose libre.
Otro teatro posible. Técnicas latinoamericanas de teatro popular

Boal, Augusto
Editorial: El Rebozo
ISBN: otroteatroesposibler
Publicación: 2016
Nº de páginas: 84
Precio: 5,00 €.
Cuando la imagen y la palabra de los pueblos son conquistados es necesaria la liberación de los sentidos.
Hagamos de la vida un espectaculo revolucionario, actuemos desde lo invisible, mofémonos de los medios masivos de comunicación.
El teatro camina…
Convirtamos el teatro en una herramienta que sume alternativas a las luchas anticapitalistas.
Es necesario caminar hacia un teatro antisistémico.
Brujas, parteras y enfermeras
Ehrenreich, Bárbara
English, Deidre
Editorial: El Rebozo
ISBN: brujasparterasrebozo
Publicación: 2006
Nº de páginas: 80
Precio: 6,00 €.
Las mujeres siempre han sido sanadoras. Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental. Sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían de unas a otras. Y fueron también parteras que iban de casa en casa
Hamburguesas de tofu o seitán para dos personas
 Ingredientes
Ingredientes
- 1 diente de ajo
- 1-2 cucharadas soperas de aceite de oliva
- 4 hojas de lechuga u otras hojas
- un poco de cebolleta
- 2-4 lonchas de queso
- 1/2 aguacate (si os queda) o tomate, cuando haya
- 4 rebanadas de pan un poco gruesas para que no se rompan
- un chorro de salsa de soja
Preparación:
Sofreimos en una sarten el diente de ajo cortado en láminas con el aceite de oliva. En cuanto empiece a estar un poco dorado (muy poco, para que luego no se queme), añadimos 2 filetes de tofu o seitán que previamente habíamos cortado (del grosor de un boli bic o algo más), a fuego medio alto para que se doren. Mientras se dora una de las caras, cortamos 4 lonchas de queso y, una vez que les demos la vuelta a los filetes, las colocamos encima de la cara ya dorada para que se derrita un poco. Cuando la segunda cara ya esté también dorada, apagamos el fuego y añadimos un chorro de salsa de soja (como un tercio de un chupito), en los huecos libres de la sarten, sin que caiga directamente sobre el tofu o el seitán y dejamos que se consuma.
Tostamos el pan (bien tostado, para que no se rompa; y mejor si empezamos a tostarlo pronto, para que no se nos enfríen los filetes) y montamos la hamburguesa con el aguacate cortado en lonchas (o también podemos hacer un guacamole suave y untarlo en el pan, una vez tostado), la cebolleta si os gusta y las hojas de lechuga (que aliñamos ligeramente) y ¡ñam!
Tenemos que tener en cuenta que tanto el tofu como el seitán son productos ya listos para su consumo, es decir, no necesitan cocción, así que, en realidad, lo que buscamos con la sartén (o el horno…) es darles textura, sabor y calentarlos.
También es importante saber que ambos son bastante insípidos (aunque más el tofu) y van a saber a lo que cocinemos con ellos. Por eso, la salsa de soja es un buen complemento. Además, encajarán bien en una salsa de tomate, en una pizza, en dados, o en un guiso con un sofrito de verduras.
Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas
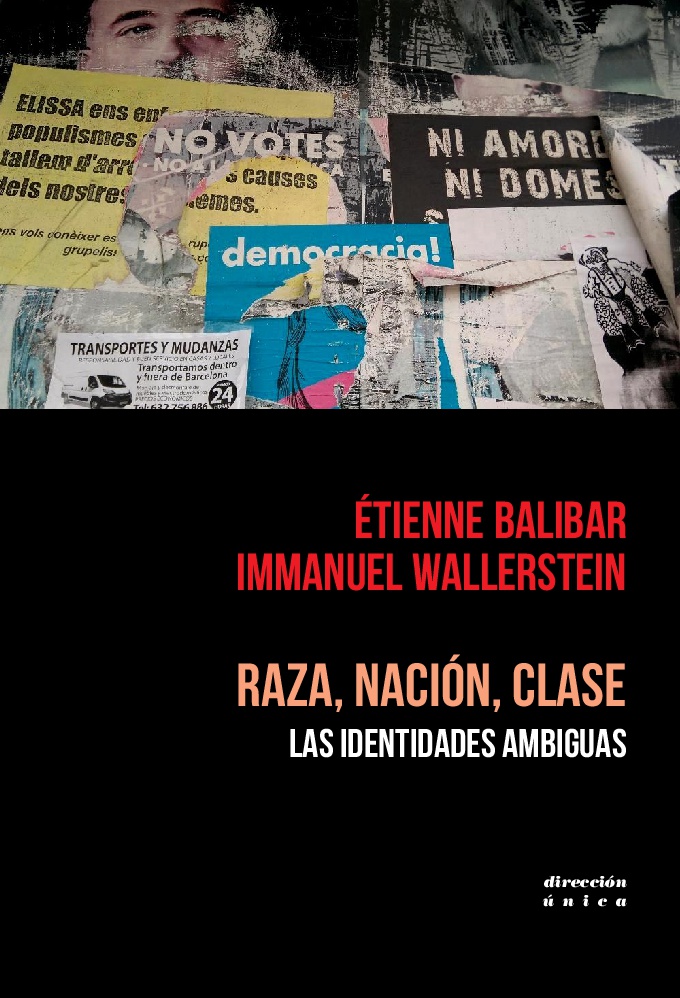
Balibar, Étienne
Wallerstein, Immanuel
Editorial: Dirección Única
ISBN: 978-84-09-00924-4
Publicación: 2018
Nº de páginas: 413
Precio: 18,00 €.
¿Cuál es la especificidad del racismo contemporáneo?¿Cómo puede relacionarse con la división de clases y con las contradicciones del Estado-Nación? Y a la inversa, ¿en qué medida el racismo redefine la articulación del nacionalismo con la lucha de clases? Étienne Balibar e Inmanuel Wallerstein hacen frente a estas y otras preguntas desde una perspectiva crítica y original. Su intención: romper las circularidades de los discursos centrados en la identidad y clarificar confusiones conceptuales. En este aspecto, el presente libro es una caja de herramientas.
Mujeres en la alborada. Nuestra vida en la selva, nuestra vida en la guerrilla
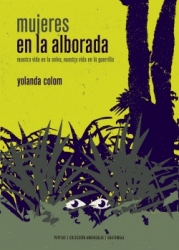
Colom, Yolanda
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-17386-04-7
Publicación: 2018
Nº de páginas: 304
Precio: 20,50 €.
Mujeres en la alborada es la narración sincera, precisa, clara y apasionante de unos años clave en el movimiento revolucionario guatemalteco. Y es el testimonio de un corto e intenso periodo de la vida de una mujer íntegra que se alejó de una «vida cómoda» para vivir en la clandestinidad durante décadas.
Sin mitificaciones ni idealizaciones, este imprescindible libro narra con naturalidad la vida en la impenetrable selva, la participación de las mujeres en los destacamentos guerrilleros, los quehaceres cotidianos de la construcción del movimiento revolucionario y de la organización guerrillera, la sociedad indígena, la convivencia, las acciones armadas, la represión, los anhelos, el amor, las contradicciones y los defectos de una generación que abrazó la causa de los pobres frente a la violencia de un Estado y una sociedad excluyente y racista en la que comprar una mujer —a finales del siglo xx— costaba más o menos lo mismo que comprar una gallina.
[…] Luego de veinte años de militancia puedo afirmar que el periodo en la montaña —altiplano y selva noroccidentales— es mi experiencia revolucionaria principal. Ha sido, es y será decisiva en mi vida para apreciar al ser humano, la naturaleza, la lucha social, mi pueblo. Fue una suerte vivirla, sobrevivirla y reflexionar sobre ella.
[…] Si la forma de lucha que domina en estas páginas ha perdido vigencia, no ha ocurrido lo mismo con los propósitos que nos guiaron. No son los éxitos o los reveses que contienen estos relatos los que cuentan en definitiva, sino la verdad que encierran y nuestra fidelidad de hoy al ideal que los hizo posible ayer.
A mano alzada

Garboni, Esther
Editorial: Libros de la Herida
ISBN: 9788494802805
Publicación: 2018
Nº de páginas: 72
Precio: 12,00 €.
Jornadas Sexualidades: lo que no se visibiliza, no existe

De la miseria en el medio estudiantil y otros documentos

VV.AA.
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-74-1
Publicación: 2018
Nº de páginas: 144
Precio: 15,80 €.
De la miseria en el medio estudiantiles —en su génesis, aplicación y efectos prácticos— además de uno de los escándalos más bellos del siglo xx, la verdadera antesala de Mayo del 68, del que se celebra ahora su cincuenta aniversario.
Presentamos, para uso y disfrute de las jóvenes generaciones, una nueva traducción, a cargo de Diego Luis Sanromán, del célebre texto situacionista, acompañado de algunos documentos apenas conocidos relacionados con el opúsculo: el prólogo-epílogo que la Sección Inglesa de la Internacional Situacionista hizo para la edición en inglés; algunos textos de Guy Debord y Mustapha Khayati relacionados con la redacción y edición (así como la polémica que hubo con su reimpresión comercial); un texto de la is a propósito del escándalo de Estrasburgo; y el cómic El regreso de la Columna Durruti, entre otros documentos. Y todo ello va precedido por una introducción de Miguel Amorós en la que disecciona cómo se perpetró el llamado Escándalo de Estrasburgo.
[…] La «rebelión de los jóvenes» ha sido y sigue siendo objeto de una auténtica inflación periodística, que hace de ella el espectáculo de una «rebelión» posible, dada a la contemplación para impedir que se la viva, la esfera aberrante —ya integrada— necesaria para el funcionamiento del sistema social; esta rebelión contra la sociedad tranquiliza a la sociedad porque se supone que seguirá siendo parcial, que estará confinada al apartheid de los «problemas» de la juventud —del mismo modo que habría problemas de la mujer o un problema negro— y que no durará más que una parte de la vida. En realidad, si hay un problema de la «juventud» en la sociedad moderna, es que la juventud siente con mayor intensidad la crisis profunda de dicha sociedad. Producto por excelencia de la sociedad moderna, la juventud es ella misma moderna, ya sea para integrarse en ella sin reservas, ya para rechazarla radicalmente. Lo que debería sorprender no es tanto que la juventud sea rebelde, sino que los «adultos» estén tan resignados. […]
Contra el patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible

Pazos Morán, María
Editorial: Katakrak
ISBN: 978-84-16946-16-7
Publicación: 2018
Nº de páginas: 264
Precio: 20,00 €.
La fiscalidad y los modelos de políticas públicas estructuran buena parte de la vida cotidiana y de las mentalidades. El sistema fiscal bajo el que nos encontramos en la actualidad fomenta la desigualdad entre mujeres y hombres y sigue perpetuando la idea de que las mujeres tienen más responsabilidad sobre el trabajo de cuidados. Es decir, fomenta y sostiene la División Sexual del Trabajo.
El actual momento político, en el que se cruzan la intervención institucional con la nueva ola del feminismo (tercera o cuarta según tradiciones), es un momento idóneo para trabajar, pensar, discutir e intervenir sobre la estructura fiscal y económica. María Pazos Morán analiza en este libro la estructura capitalista y patriarcal que sostiene el actual régimen y desgrana las políticas públicas que perpetúan División Sexual del Trabajo. La mirada se completa con la observación de modelos fiscales que han tenido la voluntad de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
El horizonte de trabajo que plantea la autora es una sociedad sin DST y el reto, además, el trabajo desde una óptica anticapitalista.
Preguntas, horizontes y caminos intermedios son vías posibles para avanzar en la transformación social y en la búsqueda de horizontes más emancipadores.
Rosalía
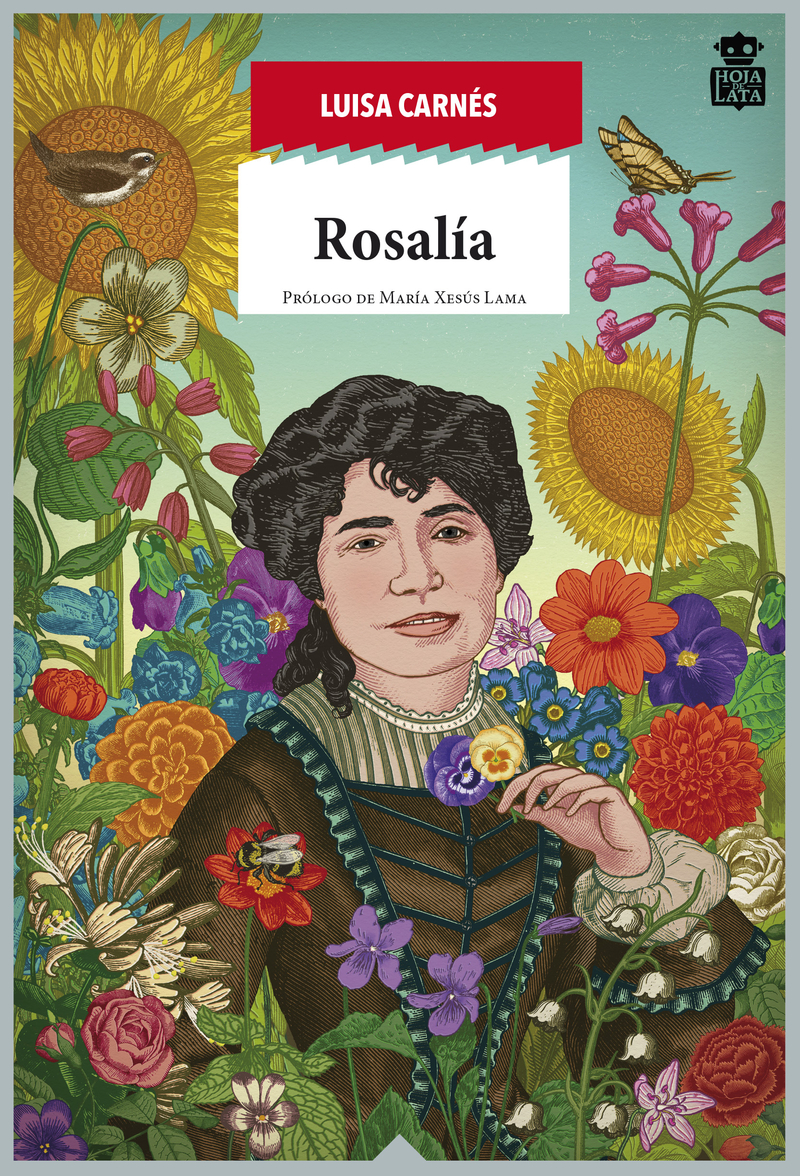
Carnés, Luisa
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 978-84-16537-22-8
Publicación: 2018
Nº de páginas: 150
Precio: 15,90 €.
En Padrón hay una casa humilde cuyo nombre es grato al espíritu: la Huerta de la Paz. Allí una niña enfermiza aprende a andar sobre las piedras viejas del jardín y pasa horas contemplando los aleteos de las mariposas. Es Rosalía de Castro, la gran poeta gallega, y esa casa, el hogar al que siempre querrá volver, fuente de inspiración de toda su obra. Tras su infancia en Galicia, la joven Rosalía se instala en el Madrid convulso de Isabel II, donde conoce a su marido y al dulce Bécquer. Después vienen los hijos, Simancas, la muerte de su adorada madre. Luisa Carnés, autora invisible del 27, escribió esta biografía en 1945, ya en su exilio mexicano. Una obra llena de encanto y de complicidad, tan rica en ambientes que más parece un cuento gótico que un texto biográfico.
Mayo 2018
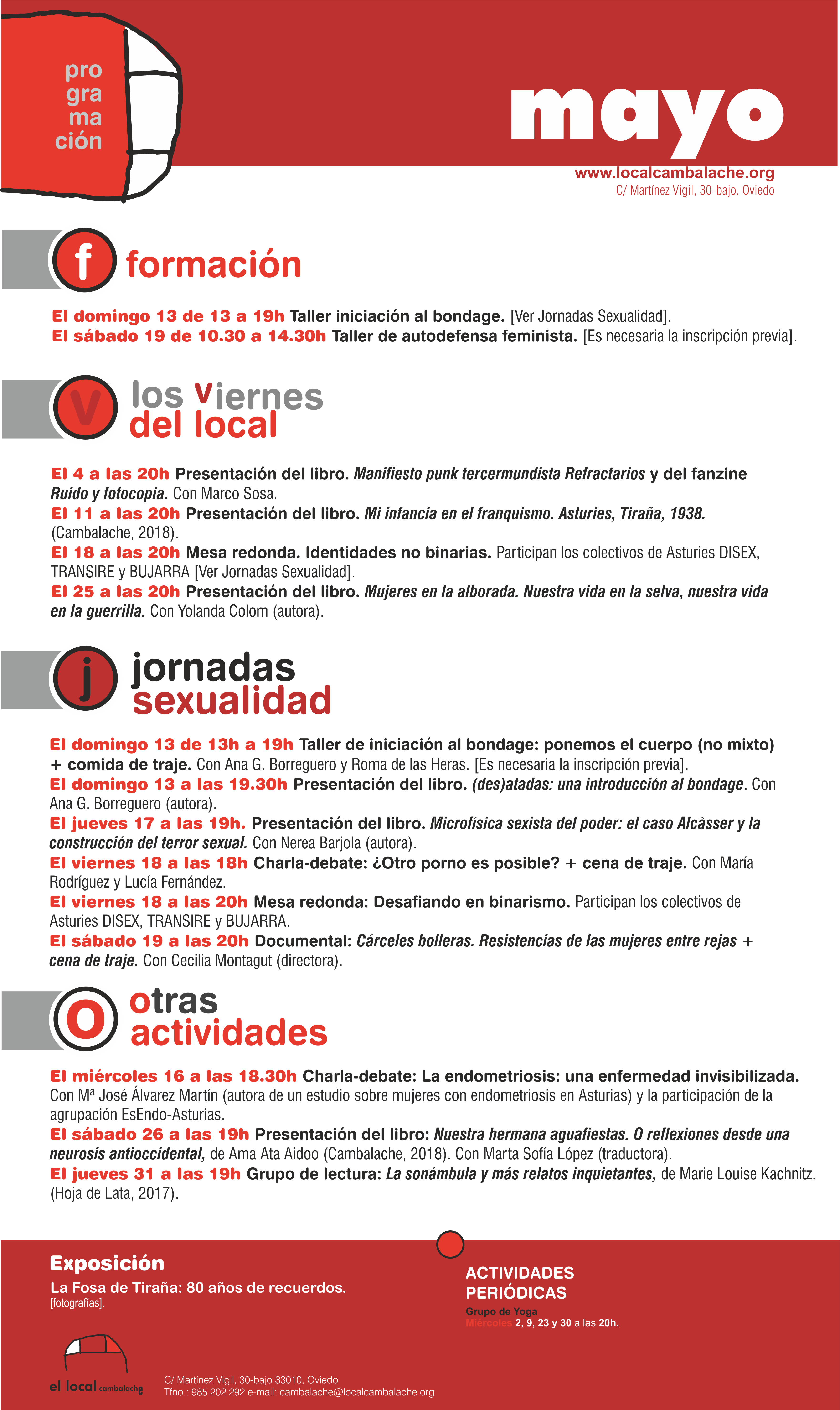
La Lucha

JON SACK
Editorial: Icaria
ISBN: 978-84-9888-629-4
Publicación: 2018
Nº de páginas: 120
Precio: 18,00 €.
El estado fronterizo mexicano de Chihuahua y su Ciudad Juárez han adquirido notoriedad en todo el mundo como hervideros de violencia. Los enfrentamientos entre los cárteles de la droga y la corrupción de funcionarios resulta en más asesinatos al año en Chihuahua que en Afganistán, un país devastado por la guerra. Gracias a una cultura de la impunidad, 97% de los asesinatos en Juárez permanecen sin resolver. A pesar del ambiente de terror, un pequeño grupo de defensoras de derechos humanos trabaja para identificar a los asesinos y agresores y a sus facilitadores oficiales. Lucha Castro, abogada y organizadora de Chihuahua, como parte de este colectivo, nos conduce en estas historias.
Esta es la historia de La Lucha. Una bella novela gráfica, pero a la vez espeluznante, que narra las historias de familias destruidas por desapariciones y asesinatos -en especial por la violencia de género- y las protestas, la investigación y la defensa con asombrosa valentía de ciudadanos comunes que convierten su pena en resistencia.
«El sentimiento que nos agarra al recibir imágenes de mujeres asesinadas con mensajes amenazantes se mueve entre el miedo, la rabia, el dolor y la impotencia» Andrea Momoito y Anita Botwin en Ctxt.
«Es importante dar a conocer as causas por las que estados, transnacionales y crimen organizado persiguen a las defensoras de derechos humanos. Esta novela gráfica es una gran herramienta para ello. Porque dibuja rostros, aporta nombres y datos, describe formas de violencia pero también formas de resistencia, de investigación y de denuncia. Sus viñeta nos transmite la rabia, la impotencia ante la impunidad y ante los vínculos entre los feminicidas, los cárteles y los gobiernos»
June Fernández, coordinadora de Pikara Magazine
Macho negro y el mito de la supermujer
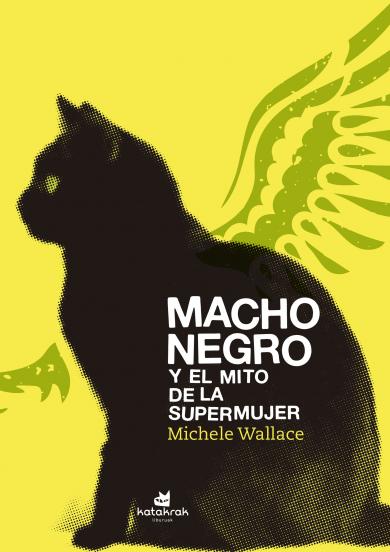
WALLACE, MICHELE
Editorial: Katakrak
ISBN: 978-84-16946-13-6
Publicación: 2018
Nº de páginas: 336
Precio: 20,00 €.
Publicado originalmente en 1978, Macho Negro y el mito de la Supermujer causó una tormenta de controversia. Michele Wallace cargó contra los sesgos masculinos de la política negra surgida en los años sesenta. Describió cómo las mujeres permanecían marginadas por parte de la cultura patriarcal del Black Power, demostrando las maneras en las que una genuina subjetividad femenina quedaba bloqueada por el mito tradicional de la feminidad negra. Con un prólogo que examina la polémica que provocó el libro en ambientes intelectuales y políticos, así como los cambios que se han producido –y sobre todo, los que no– en las cuatro últimas décadas, Macho Negro y el mito de la Supermujer continúa siendo de gran relevancia para los debates actuales y la teoría negra de hoy.
Los tomates de verdad son feos
MANUEL BRUSCAS BELLIDO
ALEJANDRA ZUÑIGA CÁRDENAS
Editorial: Autoedición
ISBN: 9788469770030
Publicación: 2018
Nº de páginas: 89
Precio: 15,00 €.
Un libro sobre el despilfarro de comida, desde la voz de la razón, la ilusión y el corazón. Porque otro mundo es posible
El amor comienza
Kaschnitz, Marie Luise
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 978-84-16537-38-9
Publicación: 2018
Nº de páginas: 208
Precio: 17,90 €.
En los convulsos años de la República de Weimar, Andreas y Silvia, dos jóvenes alemanes, creen compartir una feliz vida de pareja. Él trabaja todo el día y ella, complaciente ama de casa, vive esperando su regreso. Pero un día Andreas es invitado a un congreso en el sur de Italia. Y ese viaje en pareja de seis semanas hará aflorar las más insospechadas debilidades de Silvia: su asfixiante dependencia de Andreas y la profunda insatisfacción de saberse completamente anulada tras ese amor obsesivo. Los paisajes de la Italia fascista, desde barrios humildes de ciudades viejas hasta escarpados pueblos de costa, son el contrapunto idílico a esta catarsis de Silvia, que necesitará volver a su infancia para recuperar su identidad perdida.
Democracy Now! Veinte años cubriendo los movimientos que están cambiando Estados Unidos
Goodman, Amy
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 978-84-16537-29-7
Publicación: 2018
Nº de páginas: 400
Precio: 22,90 €.
Democracy Now! es el informativo independiente más conocido de los Estados Unidos, emitido a su vez por casi mil quinientos medios de comunicación de todo el mundo. Su directora, Amy Goodman, se propuso desde el comienzo «ir adonde está el silencio» y dar cobertura a aquellas cuestiones que quedan fuera de las grandes corporaciones mediáticas. Por los micrófonos y el plató de Democracy Now! han pasado todas las figuras relevantes de la actualidad estadounidense e internacional, desde Barack Obama y Mumia Abu-Jamal, hasta Naomi Klein y Ada Colau.
El movimiento Occupy y el de los indignados en España, la campaña Black Lives Matter contra la brutalidad policial, la lucha por la sindicación de los trabajadores precarios, el movimiento LGTBQ, el control sobre la venta de armas y, sobre todo, el papel que han de jugar los medios de comunicación en la sociedad de la información son algunos de los puntos clave de este repaso a los veinte años de historia del programa.
Fafner
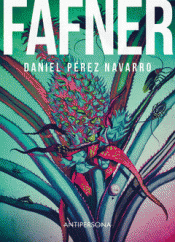
Pérez Navarro, Daniel
Editorial: Antipersona
ISBN: 978-84-697-9886-7
Publicación: 2018
Nº de páginas: 203
Precio: 12,00 €.
La llegada de la nueva naturaleza tendrá lugar a lo largo de 3 generaciones. La primera descorrerá los velos y predecirá el futuro observando el vuelo de los pájaros. La segunda vivirá el estallido y recorrerá los caminos durmiendo entre la maleza. La tercera lo destruirá todo y marcará su frente con ceniza. Quien escriba la crónica de la tercera generación contará la historia de los que se entregaron al incendio.
Escrita en forma de libro de viajes, Fafner funciona como un mapa del abismo, como un plano del precipicio. Ciencia ficción crespuscular y postapocalíptica, puerta hacia un laberinto poblado de una naturaleza extraña que nos susurra en los oídos mientras dormimos. Crónica de la historia de aquellos que atravesaron el umbral y vieron lo que esperaba al otro lado.
Abril campesino
Cada 17 de abril campesinas y campesinos de todo el mundo celebran la lucha por la tierra, la defensa del territorio y los derechos de las personas que producen nuestros alimentos en todo el planeta. Y lo hacen en recuerdo de otro 17 de abril, el de 1996. Aquel día policías militares brasileños abrieron fuego contra una marcha del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, en Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará. Diecinueve personas fueron asesinadas. Su crimen: luchar por el derecho a la tierra.

La despoblación del mundo rural es una realidad evidente. Cada vez hay menos campesinas y campesinos, la agricultura funciona como una industria más en el mercado mundial, los alimentos recorren miles de kilómetros para llegar a nuestras mesas. Se dedican menos tierras a cultivar alimentos sanos y más a producir mercancías baratas, comida basura.
Las políticas agrarias y los Tratados de Libre Comercio -como el TTIP o el CETA- son una amenaza para acabar con lo poco que queda de las economías locales, y con la soberanía de los pueblos. Las semillas están sujetas a leyes de propiedad intelectual, y los procesos de mercantilización de la naturaleza convierten los alimentos en activos financieros y, por tanto, receptores de importantes inversiones, comercializables en el mercado capitalista y sujetos a especulación.
Las campesinas, que producen la mayor parte de los alimentos que sostienen nuestra vida, ven cada vez más vulnerados sus derechos básicos. Esta situación está estrechamente relacionada con violaciones continuadas de los derechos humanos: expropiación de tierras, desalojos forzosos, discriminación y violencias machistas, dificultad de acceso a la tierra, bajos ingresos y falta de acceso a los medios de producción, protección social insuficiente y criminalización de los movimientos que defienden los derechos de las campesinas y de las personas que trabajan en las zonas rurales en todo el mundo, como ocurrió en Gaza el pasado 30 de marzo, en la celebración del Día de la Tierra. El ejército israelí acribilló a diecinueve personas indefensas e hirió a más de dos mil.
Asturies es un ejemplo de ese proceso de destrucción al que se ve sometido nuestro campo, como consecuencia de unas políticas agrarias dictadas en despachos cerrados a miles de kilómetros. Las campesinas asturianas desaparecen o sobreviven a base de grandes esfuerzos, el aire del centro de la región es irrespirable, los pueblos se destruyen por abandono, los incendios devastan el territorio, se desmantelan las comunicaciones y transportes públicos que unen las zonas rurales, mientras se invierte en autovías y obras faraónicas que aíslan los pueblos. Multinacionales, como la canadiense Orvana Minerals (Orovalle), obtienen nuevas concesiones para agujerear la tierra en busca de oro…
La Soberanía Alimentaria es la única respuesta
La respuesta de las organizaciones campesinas de todo el mundo, unidas en la Vía Campesina, es la lucha por la soberanía alimentaria, es decir, por el derecho de los pueblos a decidir cómo producir y distribuir sus propios alimentos, garantizando la alimentación sana y segura de todas las personas. Este derecho se sostiene en el trabajo de los campesinos y campesinas, de las pequeñas y medianas productoras, de las pescadoras, de las pastoras, de las indígenas que son quienes mantienen la producción de alimentos basándose en los conocimientos tradicionales y en la conservación de la biodiversidad.
Como en todas las luchas, las mujeres son centrales también en ésta. La soberanía alimentaria es feminista porque la está haciendo posible la resistencia cotidiana de las mujeres que cuidan nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y sin embargo no pueden ser las únicas responsables. Mujeres y hombres tenemos que ocuparnos de forma corresponsable de la alimentación y de todos los trabajos asociados al mantenimiento de la vida.
Pero son muchos los problemas a los que se enfrentan en esa lucha cotidiana: la falta de medios para desarrollar su trabajo; los bajos precios de los productos agrícolas; la desvalorización de la vida en el campo; la falta de políticas e incentivos que apoyen la agricultura campesina, local y artesanal; la existencia de legislaciones adaptadas a la gran producción…
Por eso, para avanzar hacia la soberanía alimentaria se hace fundamental el apoyo decidido a la producción agroecológica local. En Asturies lleva años consolidándose una red de pequeñas productoras, dedicadas a la agricultura y a la ganadería ecológicas, que a pesar de las dificultades crecientes, luchan por mantener unas formas de producción y de vida que les permitan continuar en el campo, y seguir cultivando y cuidando nuestros alimentos. Pero, para que su esfuerzo tenga resultados, es necesaria nuestra implicación a través del consumo responsable. Esto es, consumir alimentos sanos, de cercanía y de variedades autóctonas. Alimentos adquiridos en los mercados locales y en las tiendas de nuestros barrios y producidos por campesinos y campesinas que habitan el territorio y cuidan de nuestro entorno y, además, mantienen el mundo rural vivo, custodiando las tradiciones culturales y los saberes populares. El consumo responsable también implica nuestro apoyo a sus reivindicaciones y sus luchas, que son las nuestras.
Desde la Campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria nos sumamos, un año más, al llamamiento mundial de la Vía Campesina para conmemorar el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y continuar trabajando para reforzar la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Y hacemos nuestras sus reivindicaciones.
¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!
¡Contra el saqueo del capital y el imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos!
17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas
Campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria
Programa
- Jueves 12 a las 19:30h. Charla-debate: Nuevos organismos genéticamente modificados: Santo Grial o caja de Pandora. con Diego Bárcena Menéndez. Ecoloxistes n’Acción. CCAI (Xixón).
- Sábado 14 desde las 11h Mercáu de la Montaña Central: puestos agroecológicos, música, comida, mural… C/ Caba baja (Pola Lena).
- Lunes 16 a las 19h. Cine: Berta Vive y Canción de Amor para Berta Cáceres. Centro social del Llano (Xixón).
- Viernes 20 a las 20h. Mesa redonda: Leña contra el fuego: propuestas para la prevención de incendios forestales. Cambalache (Martínez Vigil nº30, bj, Uviéu)
- Sábado 21 Mercáu en La Llume (Xixón) y Sábado verde en Libélula Huerta (Avilés).
- Domingo 22 a las 19:30h. Cine: La ruta del tomate. El Remediu (Nava)
- Sábado 28 desde las 11h. Mercáu social en Nava.
Pesto de acelgas
 Aquí va una receta para preparar las acelgas de una forma original y rica. ingredientes:
Aquí va una receta para preparar las acelgas de una forma original y rica. ingredientes:50 g. de almendras.
50 g. de queso parmesano u otro queso curado.
1-2 dientes de ajo
sal al gusto (ojo, que el queso ya sala mucho)
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
Cortar las hojas en trozos para que quepan en un vaso de batidora y triturar.
Tritura las almendras un poco con el mortero y añadirlas a las acelgas junto con el queso (ya rallado), el aceite, el ajo y la sal. Triturar hasta que todo quede bien mezclado.
Patrice Lumumba

Lumumba, Patrice
Editorial: Wanafrica Ediciones
ISBN: 978-84-17150-05-1
Publicación: 2017
Nº de páginas: 104
Precio: 8,00 €.
Nació en 1925 en el Congo, entonces aún belga, es un héroe de la independencia nacional de su país y de la unidad africana. El discurso que pronunció el 30 de junio de 1960 con motivo de la ceremonia de independencia de la República del Congo resuena aún hoy en la memoria de todos los africanos, e incluso más allá.
Bajo la presión de los gobiernos occidentales, Lumumba, primer jefe de Gobierno elegido democráticamente en el Congo y primero de la era independiente, fue poco después destituido, arrestado, encarcelado, torturado y finalmente asesinado. La alianza entre los intereses imperialistas occidentales y algunos dirigentes locales a sueldo de estos sellaba así el destino del Congo por mucho tiempo.
Este libro presenta algunos de los textos más importantes de Lumumba. Una lectura imprescindible tanto a la luz de la historia como de los movimientos de lucha actuales y venideros.
Enorme suciedad

Mutuberria, Maite
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-48-2
Publicación: 2018
Nº de páginas: 162
Precio: 21,00 €.
“La psicóloga lo llamaría depresión; el místico, búsqueda del yo; un artista, crisis de creatividad; la persona “práctica”, una pérdida de tiempo. Maite Mutuberria lo llamó Enorme suciedad”.
Quería darle un nombre.
¿Cómo llamar a lo que me agotaba tanto? ¿Al dolor con el que manchaba todo? ¿Qué palabra usar para ese borrón?
Solo supe volcarlo en mis cuadernos. Y como seguía sin saber nombrarlo, lo llamé suciedad.
*
Este libro-álbum es el cuaderno de una crisis. Una reflexión gráfica valiente, delicada y necesaria sobre un asunto que, a pesar de su importancia, siempre queda relegado a la esfera de lo privado.
Chiribitas. Historias que prenden la vida
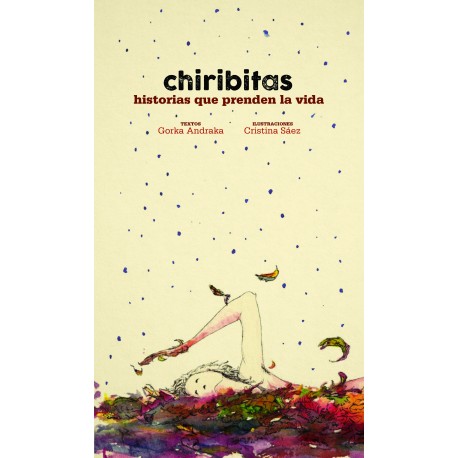
Andraka, Gorka
Sáez, Cristina
Editorial: Ecologistas en Acción
ISBN: 9788494615184
Publicación: 2018
Nº de páginas: 88
Precio: 13,00 €.
Un nuevo libro de nuestra colección Prosépica, en la que la imaginación literaria y el mundo poético de las ilustraciones se abrazan a la necesidad del compromiso y la critica social, como herramientas para provocar la reflexión sobre un cambio posible y urgente. En este libro cuidado hasta el detalle hay, como sus autorxs dicen <<historias encendidas que saltan al roce de los cuerpos, lucecillas alborotadas y naturales que conquistan la mirada y florecen, pero todas ellas prenden la vida>>. Un regalo hermoso que encierra una forma de concebir el mundo, más justa, igualitaria, feminista y ecológica pero sin perder lo cotidiano de la vida y de las pequeñas cosas con las que crecemos como seres humanos.
Programación abril 2018
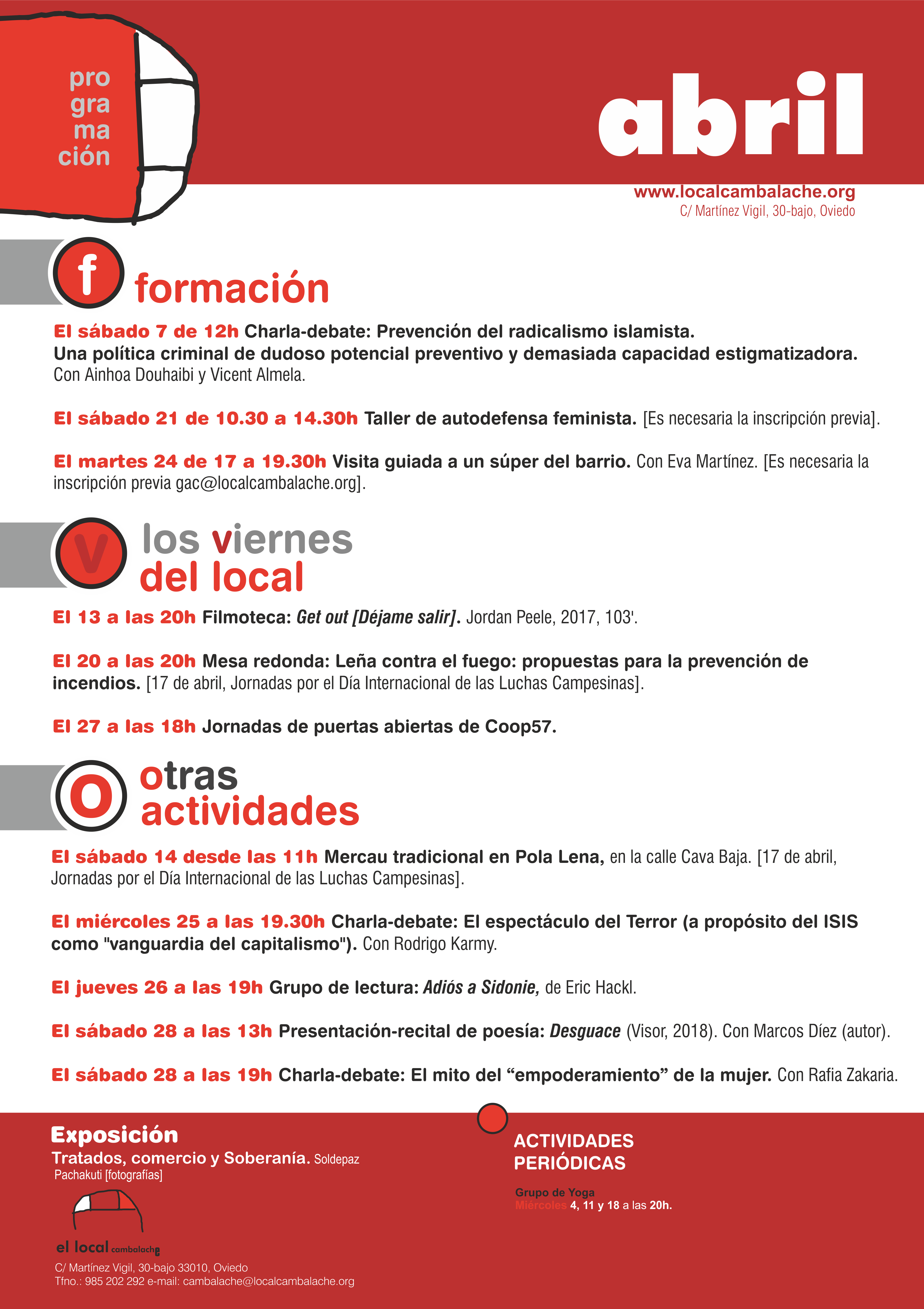
Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y la construcción del terror sexual

Barjola, Nerea
Editorial: Virus
ISBN: 978-84-92559-83-1
Publicación: 2018
Nº de páginas: 304
Precio: 18,00 €.
Los relatos sobre el peligro sexual son una forma muy precisa de comunicar, producir y reproducir violencia sexual. En Microfísica sexista del poder se analiza cómo, desde principios de la década de 1990, el relato sobre el llamado caso Alcàsser se articuló como una construcción social que trató de resituar unas fronteras que no deberían haber sido traspasadas por las mujeres.
La narrativa creada en torno a la desaparición forzada de las tres chicas hablaba de límites que no deben ser cruzados y espacios que no deben ser ocupados —salir de noche, viajar sola, hacer autostop…— para convertir el relato sobre el peligro sexual en un aviso y un castigo aleccionador. Así, los discursos sociales, mediáticos y políticos diseminados al hilo del crimen se orquestaron como una contraofensiva patriarcal ante la conquista de espacios de libertad del movimiento feminista y de las mujeres en general.
Nerea Barjola parte del caso concreto para hacer un planteamiento general sobre el funcionamiento de lo que denomina microfísica sexista del poder, entendida como una «dinámica del poder que hace del relato sobre el peligro sexual un mecanismo eficaz, escurridizo y complicado de asir» en que «el proceso de elaboración del relato es parte integrante de un todo, de un poder que “se hunde más profundamente, más sutilmente en toda la malla de la sociedad”».
Al reinterpretar dichas narrativas desde una perspectiva feminista, el libro busca situar la violencia sexual en términos políticos y fuera de los límites del terror, mostrando las fronteras de transgresión, lucha y resistencia feminista.
Prólogo de Silvia Federici
Las periodistas de la Fronde
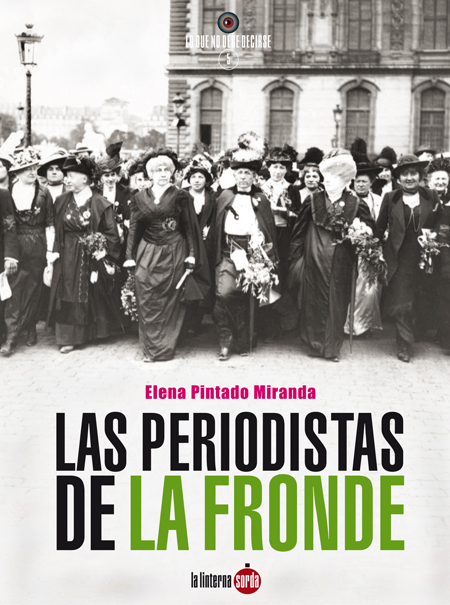
Pintado Miranda, Elena
Editorial: La Linterna Sorda
ISBN: 9788494828508
Publicación: 2018
Nº de páginas: 144
Precio: 17,00 €.
‘La Fronde’ (‘El Tirachinas’) apareció en París (1897), y fue el primer periódico francés de amplia tirada (200.000 ejemplares) dirigido y escrito únicamente por mujeres, bajo la dirección y financiación de Marguerite Durand.
Además, todo el proceso de creación y distribución del periódico también era realizado por 600 trabajadoras: desde la composición tipográfica, la impresión, la contabilidad, pasando por la publicidad, la distribución y la venta. ‘La Fronde’ fue una excepción en las publicaciones del momento.
En Europa no fue la única experiencia, pero sí una de las más notorias.
Las columnas, candentes y atrevidas, de este diario iban firmadas por las figuras relevantes de los movimientos feministas franceses de la época.
En este libro inédito se recogen, por vez primera, los artículos y las biografías de las principales periodistas y activistas francesas que colaboraron en ‘La Fronde’: Séverine, Madeleine Pelletier, Nelly Roussel, Hubertine Auclert, Andrée Téry, Aline Valette, Clémence Royer, Alexandra David-Néel…
‘Las periodistas de La Fronde’ aparece publicado en la colección ‘Lo que no debe decirse’ de la editorial La Linterna Sorda, dedicada al pionero periodismo de combate. Las periodistas militantes de mediados del siglo XIX y principios del XX vertieron mucha tinta reclamando la emancipación integral de todas las mujeres.
El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo

Federici, Silvia
Editorial: Traficantes de Sueños
ISBN: 978-84-948068-3-4
Publicación: 2018
Nº de páginas: 121
Precio: 13,00 €.
Marx entendió el capitalismo como una etapa necesaria para llegar a una sociedad sin clases en un mundo sin escasez. Fascinado por la potencia productiva del capitalismo industrial que tan ferozmente combatía, dejó de lado la explotación del trabajo no asalariado, el trabajo no pagado de las mujeres dedicado a la reproducción de la mano de obra; un trabajo que consideraba natural y arcaico.Marx entendió el capitalismo como una etapa necesaria para llegar a una sociedad sin clases en un mundo sin escasez. Fascinado por la potencia productiva del capitalismo industrial que tan ferozmente combatía, dejó de lado la explotación del trabajo no asalariado, el trabajo no pagado de las mujeres dedicado a la reproducción de la mano de obra; un trabajo que consideraba natural y arcaico. Estas dos limitaciones del trabajo teórico de Marx marcaron en enorme medida el desarrollo de las teorías y luchas marxistas, centradas desde entonces en la fábrica y casi siempre magnetizadas por el fetichismo tecnológico.
Silvia Federici y otras feministas de los años setenta, tomando a Marx pero siempre más allá de Marx, partieron de su idea de que «el capitalismo debe producir el más valioso medio de producción, el trabajador mismo». A fin de explotar esta producción se estableció el patriarcado del salario. La exclusión de las mujeres del salario otorga un inmenso poder de control y disciplina a los varones a la vez que esvaloriza e invisibiliza su trabajo. Esta invisibilización no solo es útil para explotar el gigantesco ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, y al igual que la desvalorización de otras muchas figuras (esclavos, colonizados, migrantes), sirve al capitalismo en su principal objetivo: construir un entramado de desigualdades en el cuerpo del proletariado mundial que le permita reproducirse.
¿Quién alimenta realmente al mundo?

Shiva, Vandana
Editorial: Capitán Swing
ISBN: 978-84-947408-3-1
Publicación: 2017
Nº de páginas: 352
Precio: 19,00 €.
Desacreditando la noción de que nuestra actual crisis alimentaria debe abordarse a través de la agricultura industrial y la modificación genética, la autora y activista Vandana Shiva sostiene que esas fuerzas son, de hecho, las responsables del problema del hambre en primer lugar. ¿Quién alimenta realmente al mundo? es un poderoso manifiesto que alza la voz por la justicia agrícola y la sostenibilidad genuina, basándose en los treinta años de investigación y logros de Shiva en este campo.
En lugar de depender de la modificación genética y el monocultivo a gran escala para resolver la crisis alimentaria mundial, la autora propone que consideremos la agroecología, el conocimiento de la interconexión que crea los alimentos, como una alternativa real y posible frente al paradigma industrial. Shiva establece de manera sucinta y elocuente las redes de personas y procesos que alimentan el mundo, explorando cuestiones de diversidad, las necesidades de pequeños productores, la importancia de guardar semillas, el movimiento hacia la localización y el papel de las mujeres en la producción de alimentos del mundo.
La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona
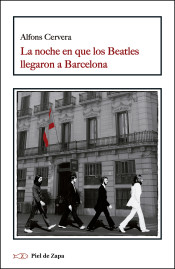
Cervera, Alfons
Editorial: Piel de Zapa
ISBN: 9788416995585
Publicación: 2018
Nº de páginas: 173
Precio: 16,00 €.
El 3 de julio de 1965 los Beatles actuaron en la Plaza Monumental de Barcelona. Según el ambiente de la época, llegaban los melenudos de Liverpool, el demonio que hundiría en el infierno a la juventud de entonces. Sin embargo, en los sótanos de la comisaría situada en el número 43 de la barcelonesa Via Laietana, se desarrollaba a la misma hora otro infierno muy distinto al que preconizaban Twist and Shout y las otras canciones de aquella noche. Dos jóvenes salen del pueblo de Los Yesares para asistir al concierto y lo que se encuentran no es el griterío de las gradas acompañando aquellas canciones sino el horror más insospechado. Uno de los policías más violentos del franquismo representa ese horror, la crueldad de un poder que no necesita explicar ni justificar nada para ejercer esa crueldad con la impunidad más absoluta. La música de los Beatles suena en los tendidos de la plaza mientras otra música -menos complaciente- estalla en la oscuridad de un tiempo que luego sería condenado por la democracia al olvido y al silencio. Esta novela de Alfons Cervera insiste una vez más en lo que se ha convertido en su principal seña de identidad literaria: la necesidad de recordar, de hacer memoria, de preguntarnos por un pasado infame que nunca acaba de pasar sino que sigue vivo y, a ratos, con la misma intensidad de entonces.
Sin reglas. Erótica y libertad femenina en la madurez

Freixas, Anna
Editorial: Capitán Swing
ISBN: 978-84-947408-9-3
Publicación: 2018
Nº de páginas: 216
Precio: 17,00 €.
La sexualidad de las mujeres mayores es uno de los secretos mejor guardados en nuestra cultura, a pesar de que la evidencia científica confirma que la edad no tiene por qué suponer una dificultad para el disfrute. Freixas aborda los diversos ámbitos que configuran la erótica femenina postmenopáusica, apoyándose en la voz de las propias mujeres mayores. Tras analizar la investigación y el conocimiento sobre el tema y las diversas posiciones teóricas que tratan de explicar la sexualidad después de la menopausia y las actitudes sociales y culturales al respecto, nos adentra en los grandes temas que afectan a la erótica femenina en la madurez. ¿Qué pareja desean las mujeres después de la etapa reproductiva?, ¿cómo se vive la sexualidad en nuestra sociedad globalizada, cuando no se dispone de una pareja cercana?, ¿cómo se viven las opciones sexuales diversas, más allá de la heterosexualidad? La erótica cotidiana se ve afectada por la vivencia de la imagen corporal, por la satisfacción o insatisfacción que sentimos con el cuerpo cambiado por la edad, y también por aspectos relacionados con la salud propia y la de la pareja. Conocer el cuerpo y el deseo y disponer de los recursos necesarios para marcar límites, expresar deseos y rechazos supone un plus de enorme importancia en la satisfacción sexual a todas las edades, que parece más fácil de alcanzar a medida que pasan los años.
Programación marzo 2018
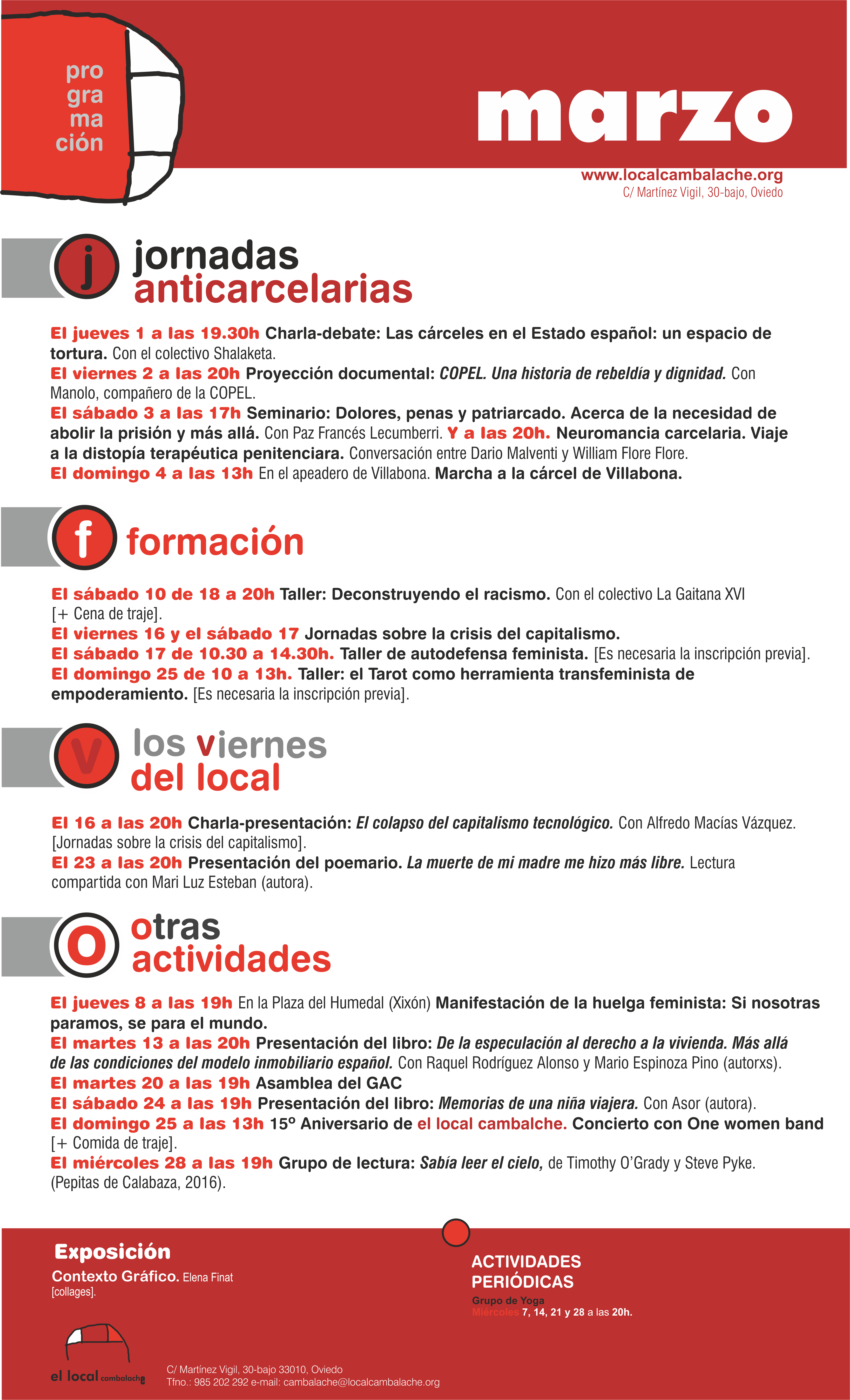
Revista Pueblos nº 76

VV. AA.
Editorial: Paz con Dignidad
ISBN: revistapueblosnº76
Publicación: 2018
Nº de páginas: 66
Precio: 4,00 €.
Acuerdo económico integral y de comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés); Acuerdo de comercio de servicios (TISA); Acuerdo trasatlántico de comercio e inversión (TTIP); Acuerdo transpacífico (TPP); Acuerdo de libre comercio Japón-Unión Europea (JEFTA). Estos son solo algunos de los principales tratados de comercio e inversión actualmente en negociación o recientemente aprobados, la punta del iceberg de un fenómeno político de enorme trascendencia.
El objetivo de este monográfico es precisamente el de contribuir al debate sobre el significado e intensidad de esta nueva oleada, tratando así de entender en qué proyecto se inserta; qué objetivos persigue; cuáles podrían ser sus principales impactos sobre nuestras vidas; quién la protagoniza e impulsa y qué se puede hacer para enfrentarla.
Defenderemos a lo largo de las siguientes páginas que nos enfrentamos efectivamente a una nueva oleada, y no a la suma de una serie de iniciativas parciales y aisladas, que trata de recuperar el viejo sueño de un mercado único global y autorregulado; que, más allá de la maraña de anexos y miles de páginas de supuesto contenido técnico, su carácter es netamente político, centrado en derribar toda frontera geográfica, sectorial y política a los mercados y al poder corporativo; que su impacto sobre nuestras vidas concretas será muy agresiva, frente a su consideración como una cuestión alejada y etérea, no solo ahondando lógicas de insostenibilidad, desigualdad y desposesión directamente vinculadas a la mercantilización capitalista, sino también incluso poniendo en jaque los mínimos democráticos aún vigentes. Es un proyecto político que tiene un claro impulsor, el poder corporativo, inscrito en una disputa geopolítica global en la que la Unión Europea juega un rol protagonista.
La nueva oleada de tratados de comercio e inversión es una de las puntas de lanza para la reproducción de la agenda capitalista en este siglo XXI, una agenda que nos conduce al colapso ecológico, al abismo social y a un régimen autoritario global. Por lo tanto, este monográfico se entiende, además de como un análisis político e integral sobre la nueva oleada, también como un llamado urgente a priorizar políticamente la confrontación directa y sin ambages con la misma, así como a impulsar agendas y estrategias alternativas al modelo que esta sustenta e impulsa.
Comenzamos ofreciendo un panorama general, situando a la nueva oleada como parte esencial del proyecto de redefinición del capitalismo en este siglo XXI, y se nos sugieren una serie de claves políticas para enfrentarla. En un segundo apartado abordamos el rol que está jugando la Unión Europea como protagonista de la nueva oleada. Realizamos así una radiografía del conjunto de tratados y acuerdos en los que está involucrada (deteniéndonos especialmente en los que negocia con América Latina), vinculándolos con un proyecto general europeo que descubre su identidad más autoritaria, mercantilista, violenta e inhumana. En el dossier se exponen de manera sectorial algunos de los principales impactos previsibles de la implementación de los tratados (trabajo, bienes naturales, finanzas, servicios públicos, agricultura y alimentación), complementando las miradas más generales del primer bloque del monográfico. Por último, el cuarto apartado recoge diferentes aprendizajes y propuestas alternativas a la nueva oleada, al poder corporativo y al sistema capitalista, destacando la centralidad de la apuesta feminista en la construcción de agendas y relatos contrahegemónicos.
Esperamos que este número nos ayude a entender mejor qué supone esta nueva oleada de tratados y que nos anime e impulse a desmantelarla. Nos va la vida en ello.
Libre Pensamiento 93

VV. AA.
Editorial: CGT
ISBN: 11381124-93
Publicación: 2018
Nº de páginas: 104
Precio: 6,00 €.
¿Qué es LP?
Palabras sobre acciones, acciones sobre hechos, hechos sobre realidades que nos oprimen – las del poder casi siempre – o que nos liberan – las nuestras propias y las de quienes luchan y cambian y transforman lo que les rodea y, aveces, a quienes les rodean…. Libre Pensamiento, revista que se intenta del pensamiento libre; que trata de temas sociales en la consideración de que todos lo son o de que nada nos es ajeno; que pretende abordarlos con la actitud de búsqueda propia de quien es consciente de que sus convicciones y certezas suscitan más preguntas que respuestas; que se pretende de análisis y estudio de la realidad pero no sólo, pues la realidad atrapa en su obviedad a todo lo que en torno a ella gira y de ese círculo sólo puede salirse por factores menos objetivos, como la decisión y la intervención social. Libre Pensamiento es una revista de reflexión sobre la realidad y la intervención social, que se edita cuatrimestralmente a iniciativa de la secretaría de comunicación de la central anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (C.G.T.).
Libre Pensamiento quiere ser una publicación a través de la cual la C.G.T. piensa sobre sí misma, contando para ello con materiales propios y ajenos. Pero pensándose a la luz pública, de modo que esa reflexión se pueda convertir en polo de atracción y apertura.La revista cuenta con un director o coordinador, nombrado en un Congreso Confederal Ordinario, que es el responsable de la misma ante la organización, y con un equipo o consejo editorial.
CONSEJO EDITORIAL
El equipo o consejo editorial es un órgano de trabajo en el que la revista trata de planificarse y de revisarse. Es, por tanto, un organismo de participación y de trabajo.Naturalmente, en cuanto grupo de trabajo, tendría que ser dinámico en su misma composición, en el que se entra y se sale en función de esa dinámica que él mismo va marcando, aunque sea necesaria, a la vez, cierta estabilidad.
CONTENIDOS
La revista consta de un dossier, que pretende tener cierta unidad y de una miscelánea o conjunto de artículos sueltos. El dossier alterna un tema sindical con otro no estrictamente sindical, se decide en el equipo de redacción y se procura estructurar y planificar, de modo que alcance una cierta unidad, pidiéndose los artículos a personas concretas. La miscelánea es más amplia, y capaz de recoger artículos que llegan espontáneamente. Incluye (o trata de incluir) un tema sindical, cuando el dossier toca otro tema y, cuando es a la inversa, un tema social, algo de internacional, algo de pensamiento, algo de libros. En general, en Libre Pensamiento debiera caber todo o casi todo lo que tiene que ver con la actuación social y sindical y con el pensamiento que, de más cerca o de más lejos, le acompaña.
La cárcel más grande de la tierra. Una historia de los territorios ocupados

Pappé, Ilan
Editorial: Capitán Swing
ISBN: 978-84-947408-7-9
Publicación: 2018
Nº de páginas: 336
Precio: 20,00 €.
Publicado originalmente en el 50 aniversario de la guerra de los Seis Días, que culminó con la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, Pappé ofrece una exploración exhaustiva de uno de los conflictos más prolongados y trágicos del mundo, y un retrato incisivo y conmovedor de la vida cotidiana en los territorios ocupados. Utilizando material de archivo recientemente desclasificado, analiza las motivaciones y estrategias de los generales y los políticos, y el proceso de toma de decisiones en sí mismo, que sentó las bases de la ocupación. A partir de un análisis de las infraestructuras legales y burocráticas implementadas para controlar a la población palestina, de los mecanismos de seguridad que aplicaron vigorosamente ese control, Pappé pinta el panorama de lo que es a todos los efectos la mayor cárcel del mundo «a cielo abierto».
A través de abundante documentación, archivos de diferentes ONG y testimonios, esta investigación sobre la «burocracia del mal» explora los efectos embrutecedores de la ocupación, del abuso sistemático de los derechos humanos y cívicos, las barricadas del Ejército de Israel, los arrestos masivos, las búsquedas domiciliarias y la transferencia forzada de población, los colonos y el infame muro que está convirtiendo rápidamente a Cisjordania en una prisión abierta.
8M Huelga feminista
Desde las 9 de la mañana, ofreceremos desayunos, comidas, meriendas y cenas a todas las que hagan huelga (hasta un máximo de 50 personas), además de a las criaturas, mayores o personas que por otros motivos dependen de ellas. En el espacio, además, habrá personas disponibles para cuidar de niñas y niños u otras personas dependientes. Adicionalmente, intentaremos dar respuesta a otros trabajos de cuidados que se nos soliciten, tanto dentro como fuera del colectivo, como puede ser un acompañamiento o cualquier otra necesidad que surja durante la jornada.

Insultario
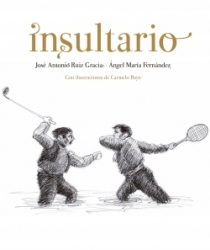
Ruiz Gracia, José Antonio
Fernández, Ángel María
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-41-3
Publicación: 2018
Nº de páginas: 108
Precio: 12,00 €.
Este libro, que está a medio camino entre la reflexión irracional y el exabrupto sofisticado y que cuenta con el aliento de la ofensa elaborada y el pálpito de la maldición laica, es un compendio que encierra todo el arte del insulto: clase, elegancia, saber estar… No olvidemos que el insulto es un arte que hay que cultivar con el mismo cariño y el mismo mimo con que se trabajan las enemistades.
No pase por alto el lector o lectora que este pequeño volumen es un gran manual de autodefensa. Un arma —orientativa y juguetona— para que ninguna de las ofensas cotidianas quede sin respuesta.
Apátrida
VVAA
Editorial: La Vorágine
ISBN: 978-92-0-053523-9
Publicación: 2018
Nº de páginas: 8
Precio: 5,90 €.
La persona en posesión de este pasaporte entiende que su legitimidad nace del derecho humano a ser lo que se quiera ser.
Esta declaración de principios aparece en el nuevo producto cargado de simbolismo editado por La Vorágine. Se trata del Pasaporte apátrida, un juego literario, gráfico, político y poético que pretende ?mandar un fuerte mensaje internacionalista y rupturista en tiempos de trincheras?.
Este peculiar pasaporte ha sido diseñado por Emmanuel Gimeno y contiene textos de María Zambrano, Rafael Barret, Claudio Magris, Wislawa Symborska, Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma o Antonio Orihuela.
¡Qué poco herméticas son las fronteras de los reinos humanos!, ¡Cuantas nubes vuelan impunemente sobre ellas!, escribió la poeta polaca Symborska, y ese es el juego que propone La Vorágine con este mini libro en forma de pasaporte hipotéticamente emitido por la Unión de Comunidades de Afinidad.
Jornadas anticarcelarias (del 1 al 4 de marzo de 2018)
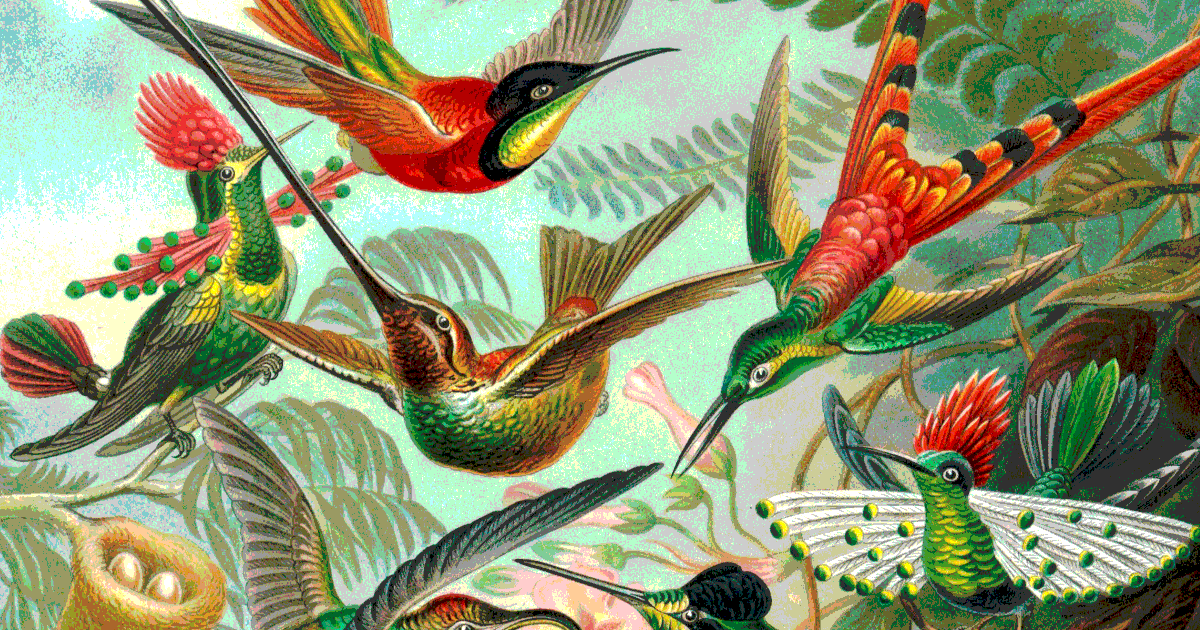
Jueves 1 de marzo a las 19.30h. Las cárceles en el Estado español: un espacio de tortura. Con SalHaketa.
Pese a la versión oficial que defiende la prisión como un “espacio de reinserción social” y la visión socialmente extendida de “lugar inútil que no castiga todo lo que debiera”, las cárceles en el Estado español son una eficaz pieza del aparato represivo que cumple con su función social como refuerzo del actual modelo socioeconómico y espacio de castigo de las distintas disidencias (políticas, económicas, culturales…). Desde esta perspectiva, la cárcel es ante todo un lugar dañino que agrede la dignidad de las personas presas de muy diversas maneras: la muerte, la tortura, el aislamiento, la enfermedad y el alejamiento de familiares, allegados y comunidades son las formas más graves de daño que pueden producir.

Desde una perspectiva abolicionista, SalHaketa Bizkaia lleva años denunciando esta realidad y luchando, desde la solidaridad activa, por reivindicar la dignidad de las personas presas. Entendemos que la denuncia de esta realidad es una obligación ética que nos concierne a todas y es por ello por lo que queremos llevar este debate a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer mejor esta realidad y luchar contra ella.
Viernes 2 de marzo a las 20h. Documental: COPEL: Una Historia de Rebeldía y Dignidad. Con Manolo, compañero de la COPEL
El 1 de agosto de 1976, los medios empezaron a informar sobre el estallido de un motín en la cárcel de Carabanchel. Los actos de protesta en el centro penitenciario “parecen estar encaminados a mostrar su desaprobación por la amnistía decidida el viernes por el Rey, fundamentalmente prevista para delitos de tipo político y de opinión”, se leía en El País. En la azotea de la prisión se había colocado una pancarta en la que se leía «Libertad»”. Acababa de nacer la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), la organización de los presos sociales que se consideraban igual de víctimas del régimen franquista que los presos políticos de Franco. Reivindicaban la amnistía para todos. “Presos a la calle”, era su lema. Sin distinciones.
A través de numerosas entrevistas a sus protagonistas (presos, abogadas, trabajadoras sociales, funcionarios de prisiones e incluso el redactor de la Ley General Penitenciaria), el documental COPEL: Una Historia de Rebeldía y Dignidad reconstruye este hito y toda la lucha de esta coordinadora desde su gestación, hasta su despiadada aniquilación a principios de los 80.
Sábado 3 de marzo a las 17h. Seminario: Dolores, penas y patriarcado. Acerca de la necesidad de abolir la prisión y más allá. Con Paz Francés Lecumberri
A partir de la obra de Vincenzo Guagliardo, De los dolores y de las penas, se expondrán los distintos abolicionismos de la prisión y del sistema penal que se han sostenido históricamente hasta hoy, para avanzar en la apuesta abolicionista que trae el autor y que se puede nombrar como la del «abolicionismo de la cultura del castigo». Con ello, y desde la mirada feminista, se pondrán en juego los rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal y la relación entre el abolicionismo y los distintos feminismos.
Y a las 20h. Neuromancia carcelaria. Viaje a la distopía terapéutica penitenciaria. Conversación entre Dario Malventi (autor de una investigación militante sobre la UTE de Villabona) y William Flore Flore (refractario a la cárcel y viajero del tiempo).
Cuesta acceder a la matriz de la cárcel terapéutica, pero es posible. La neuromancia que os proponemos emplea un ejercicio narrativo en el que la memoria, uno de los epicentro del ataque de todo régimen penitenciario, es el campo de batalla. Quien vive recluso transita en diferentes espacios modulares: os proponemos recorrer algunos de estos espacios y atravesar la distopia carcelaria producida por la implementación de regímenes terapéuticos en las cárceles de España, en los que el Estado promete esperanza a cambio de adhesión y sumisión.
Domingo 4 a las 13h. Marcha a la cárcel de Villabona. Con salida del apeadero de Tabladiello.

El paraíso imperfecto

Augusto Monterroso
Editorial: De Bolsillo
ISBN: 978849032058
Publicación: 2013
Nº de páginas: 240
Precio: 9,95 €.
Se presenta aquí una cuidada antología que traza un camino de ida y vuelta sobre la obra de Augusto Monterroso, amigo de las cosas irónicamente simples y máxima figura del género más breve de la literatura: el microrrelato. Articulado en dos bloques complementarios, este volumen recoge los cuentos y ensayos más narrativos del autor, proporcionando un viaje a la felicidad y a la sencillez, a la gracia y a la discreción, al humorismo y a la tristeza. Un tímido homenaje al más refinado de los escritores hispanoamericanos.
De colonialidad. Perspectivas sobre sujetos y género en la historia contemporánea española
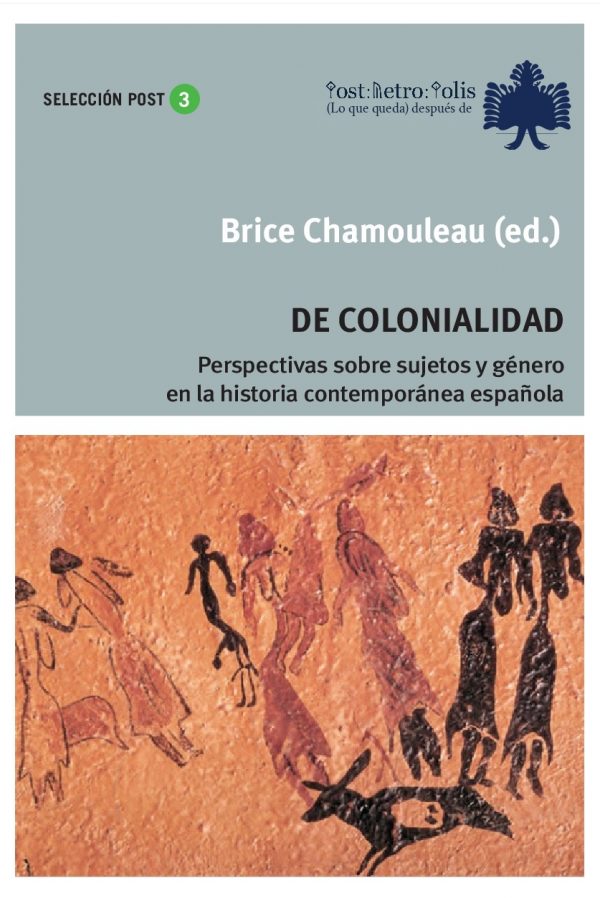
Brice Chamouleau (ed.)
Editorial: Postmetrópolis Editorial
ISBN: 978-84-948088-0-7
Publicación: 2017
Nº de páginas: 242
Precio: 16,00 €.
Las ciudadanías globalizadas han venido a provincializar Europa, continente que se ha convertido en el lugar poscolonial por excelencia, siendo como fue antaño centro de producción colonial pero que se enfrenta hoy a un declive de su posición tradicional a escala mundial. De colonialidad quiere aportar una reflexión acerca de cómo este giro afecta al conocimiento en España del pasado propio como historia colonial.
Más allá de una descripción de escenarios coloniales, este libro ambiciona ubicar la colonialidad —en tanto que matriz de dominación— en la definición de la ciudadanía contemporánea, y hacerlo desde una perspectiva sobre el sujeto que gira especialmente alrededor del género. Se identifican así procesos de alterización cultural que marcan el límite de la política moderna y de lo debatible. ¿Cómo describir estos procesos culturales que definen al sujeto moderno de la política? ¿Quedan vestigios de la historia imperial y colonial española en nuestras interpretaciones de las ciudadanías poscoloniales actuales? Estas son algunas de las preguntas que, desde enfoques metodológicos diversos, plantea el libro.
De colonialidad no propone, sin embargo, una descripción desencantada del mundo que nos toca habitar: rescatando sujetos de opresión colonial, también identifica sujetos radicalmente insurgentes en la historia propia. A partir del reconocimiento de formas de vida subalternizadas y las resistencias que éstas encarnaron, aspira a afectar a las representaciones actuales de los comunes cívicos y a contar la historia de la ciudadanía española volcándola hacia los retos posnacionales y poscoloniales de nuestro singular tiempo presente.
Brice Chamouleau es investigador en estudios de género y profesor en el departamento de estudios hispánicos de la Universidad Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Sus investigaciones se han centrado en las luchas ciudadanas sexuales en la España posfranquista y en los marcos culturales de sus interpretaciones en el siglo xxi. Es autor del libro Tiran al maricón. Los fantasmas queer de la democracia (1970-1988) (Madrid, Akal, 2017). Se interesa por la moralización de las culturas jurídicas, las formas de dominación que arrastran, y las resistencias que encuentran, en perspectiva histórica.
Autores de la obra: Anne-Laure Bonvalot, Brice Chamouleau, Philippe Colin, Carolina Kobelinski, Paul-López Clavel, Mary Nash y Carmen Serván
GB84
Peace, David
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 978-84-16537-25-9
Publicación: 2018
Nº de páginas: 688
Precio: 27,90 €.
Gran Bretaña, 1984. El anuncio del cierre de las minas de carbón desata la mayor huelga de la historia británica. Piquetes, policías, esquiroles, empujones, puñetazos, golpes de porra. Para imponerse en la batalla, la primera ministra Margaret Thatcher encarga al Judío, un oscuro ejecutivo de las cloacas del Estado, que aplaste al enemigo interno recurriendo a cualquier tipo de método. Escuadrones parapoliciales, palizas, ocupación de poblaciones enteras, agentes provocadores.
Enfrente estará el Sindicato Nacional de Mineros, liderado por el carismático Arthur Scargill, el Presidente, el Rey Carbón, el Führer de Yorkshire, capaz de movilizar a miles de mineros con sus piquetes volantes o de recabar apoyos y solidaridad de la Unión Soviética o de la Libia de Gadaffi.
David Peace ganó el James Tait Black Memorial con esta despiadada y magistral novela negra que narra la vez que más cerca estuvo Gran Bretaña de una guerra civil.
El gesto absoluto

López Petit, Santiago
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-64-2
Publicación: 2018
Nº de páginas: 160
Precio: 15,00 €.
Pablo Molano, conocido luchador social de Barcelona, se quitó la vida en 2016. Su muerte abrió un abismo –que se ha ido llenando de preguntas- en la comunidad de lucha a la que pertenecía.
En este hermoso volumen, de una belleza caníbal, Santiago López Petit, amigo de Pablo y miembro de esa comunidad, trata de responder a muchas de esas preguntas –en la mayoría de los casos planteando más preguntas-. Para ello, tomando como punto de partida la muerte de Pablo, despliega una tan importante como necesaria reflexión sobre el suicidio: esa práctica cotidiana –y tabú esencial- en nuestra sociedad enferma.
La cultura de las ciudades
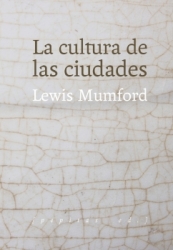
Mumford, Lewis
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-65-9
Publicación: 2018
Nº de páginas: 768
Precio: 39,80 €.
La cultura de las ciudades es quizá la obra más personal de Lewis Mumford. Bajo la forma de tratado histórico, el autor hace un repaso fascinante por las diversas formas de evolución de la ciudad desde el núcleo urbano organizado alrededor de los gremios de la Edad Media, hasta las nefastas megalópolis de nuestros días, pasando por la insensata ciudad barroca y la tenebrosa ciudad industrial.
Pero Mumford no se detiene ahí, y en los capítulos finales llega a proponer una forma de estructuración social alternativa basada en el propio territorio entendido como unidad viva, delimitando un proyecto de ciudad «a escala humana» vinculado de forma natural a su entorno, es decir: la región.
Escrito en 1938, La cultura de las ciudades, significó una magnífica ampliación a Técnica y civilización —su inmediato predecesor, de inminente aparición en Pepitas— y propició que Mumford comprendiera la necesidad de escribir su siguiente trabajo, el también crucial La ciudad en la historia. No obstante, este libro, que se edita por primera vez en España, es especialmente singular en la medida en que en él Mumford ofreció lo mejor de sí mismo al acuñar su concepto de «planificación regional», expuesto explícitamente en estas páginas como respuesta al avance del fascismo en Europa.
Todo Ubú

Jarry, Alfred
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-82-6
Publicación: 2018
Nº de páginas: 512
Precio: 25,50 €.
El gran ciclo de Ubú se compone de las obras: Ubú rey, Ubú encadenado, Ubú cornudo y Ubú en la colina. La presente edición, a cargo de Julio Monteverde —la más completa hasta la fecha en lengua castellana— recoge todas estas obras en una nueva traducción, y suma otros documentos inéditos y esenciales, como por ejemplo los dos «Almanaques», por primera vez traducidos íntegramente al castellano, así como gran cantidad de textos y fragmentos en los que la redondeada sombra de Ubú se proyecta sobre la obra de Jarry.
Edición definitiva. Contiene todos los textos de Ubú, incluidos los inéditos en castellano.
Poesía a pie de calle 89. Febrero 2018
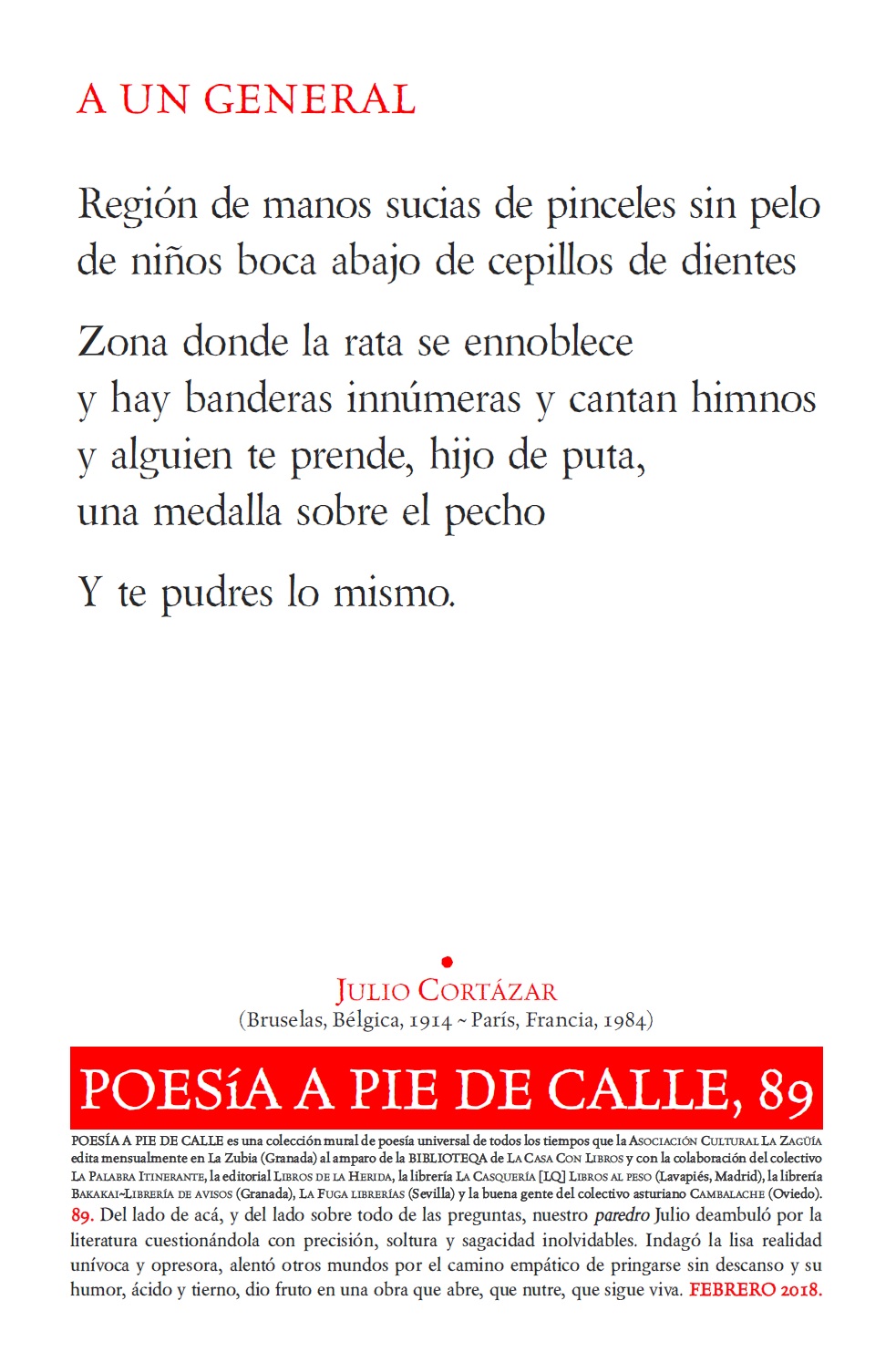
Batido de col kale y cítricos
Ingredientes
- 6-7 hojas de col kale
- zumo de 2 naranjas
- zumo de 1 limón
- un trozo pequeño de jengibre
- panela al gusto (opcional)
- hielo (opcional)
Preparación
Triturar hasta que adquiera la consistencia deseada.
Cuentos
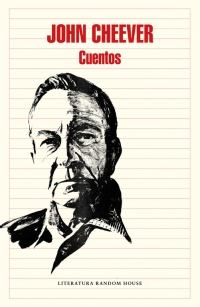
John Cheever
Editorial: Random House
ISBN: 9788439733577
Publicación: 2018
Nº de páginas: 880
Precio: 26,90 €.
Los cuentos de John Cheever son el gran testimonio literario de la clase media estadounidense de los años cincuenta y sesenta. Conocido como «el Chéjov norteamericano», fue el gran cronista de ese territorio casi mitológico de las zonas residenciales a las afueras de las grandes ciudades, con sus fiestas de cóctel y piscina, sus despertares de periódico en la puerta, sombrero, maletín y beso a los niños, tardes con cuartetos de Benny Goodman en la radio y noches enteras anhelando una vida distinta. Cheever convirtió con maestría ese espejismo de éxito y felicidad en el escenario de glorias y penas de familias que, entre la frustración, el deseo y el tedio, conforman un retrato incomparable del alma humana que transciende cualquier época o país.
Esta edición incluye un epílogo de Rodrigo Fresán y mantiene la selección del propio Cheever, merecedora tras su publicación en 1978 del Premio Pulitzer y el National Book Critics Circle. Recorriendo una trayectoria de casi tres décadas, contiene relatos tan emblemáticos como «El nadador», retrato onírico de un hombre a la deriva, o «El marido rural», novela en miniatura según Nabokov cuyo protagonista sobrevive a un accidente de avión y vuelve a casa ante la indiferencia total de su familia.
Cheever, que luchó toda su vida contra la adicción al alcohol y contra una bisexualidad reprimida, demostró conocer a la perfección los estragos que causan las pasiones más ocultas cuando explotan sin apenas ruido. En plena oscuridad supo encontrar destellos en las existencias más apagadas, débiles rayos de luz que en sus manos acababan alumbrando una vida entera.
Navarrismo pop

Feliú Ricardo
Editorial: Katakrak
ISBN: 978-84-16946-02-0
Publicación: 2017
Nº de páginas: 176
Precio: 16,00 €.
El navarrismo ha sido la cultura política dominante
en Navarra durante gran parte del siglo pasado. Su
hegemonía arranca después de la Guerra Civil y, a día
de hoy, sigue siendo central en la sociedad navarra.
Sin embargo, a pesar de contar con importantes
investigaciones que abordan esta cuestión, la gran
mayoría no se aventuran más allá de 1936. Pocos son
los estudios que analizan la evolución del navarrismo
durante el franquismo y la Transición, sus bases
sociológicas y, sobre todo, el proceso de invención
de una cultura popular propiamente navarrista y el
paradójico devenir de la arcadia foral y de su iconosfera.
En este ensayo intentaremos dar algunas claves para
responder a esos interrogantes que, de alguna manera,
son fundamentales para entender cómo se ha ido
configurando la sociedad navarra actual y cómo las
frecuentes polémicas identitarias sobre lo que somos,
o lo que dejamos de ser, son codas de melodías escritas
tiempo atrás.
Vernon Subutex 3

Despentes, Virginie
Editorial: Random House
ISBN: 9788439733843
Publicación: 2018
Nº de páginas: 352
Precio: 21,90 €.
Vernon Subutex sigue siendo el DJ gurú que consigue transportar al nirvana al más incrédulo de los mortales y el nexo de unión de una comunidad idealista que vive al margen de la sociedad, pero la inesperada muerte de uno de sus miembros hace peligrar la continuidad del grupo.
El miedo a la pobreza y el racismo, la discriminación y la violencia generadas por las religiones, el derrumbe de la democracia francesa tras el impacto de la alianza «espectáculo-ultraliberalismo» y la ira de los pueblos son algunos de los temas que Despentes pone sobre la mesa.
En este desenlace, más punzante y político, y sobre el que planean la muerte de David Bowie y los atentados terroristas de noviembre de 2015 en Francia, los personajes se mueven entre París, Barcelona, Frankfurt y Dublín, en una Europa a la deriva hacia un final trágico donde solo parece haber espacio para la violencia.
Críticas:
«El grito de rabia de una maestra indiscutible. Virginie Despentes nos arrastra a un viaje sobrecogedor y nos deja atónitos. De Vernon Subutex 3 emana una fuerza literaria que nos transporta y a la cual es imposible resistirse.»
L’Express
«Virginie Despentes es, junto con Emmanuel Carrère, Marie NDiaye, Michel Houellebecq o Cristina Angot, una de las escritoras francesas más incómodas del momento.»
Le Journal du Dimanche
«Altamente político, virtuoso, violento y, a la vez, divertido. Pura dinamita.»
Les Inrokuptibles
«Con sus tres adictivos e inteligentes volúmenes, Virgine Despentes ha escrito una novela extraordinaria sobre la Francia contemporánea y sobre lo que significa vivir allí hoy en día.»
Le Monde Livres
«Nada escapa a su mirada. Retrata a una humanidad que unas veces nos conmueve y otras nos exaspera. Reflejo de nuestros tiempos caóticos, Vernon Subutex 3 es una obra de gran fuerza, sorprendente y cautivadora.»
Le Figaro
«Con una energía loca y una enorme empatía, la novelista explora las grietas que dividen a nuestra sociedad. Impactante.»
Télérama
Contigo soñar. Poesía infantil [poemas & canciones]

García Esperón, María [poemas]
La caravana del verso [interpretación]
Editorial: Matumaini
ISBN: contigosoñar
Publicación: 2015
Nº de páginas:
Precio: 5,00 €.
Especialmente dirigido a niños, niñas y familias entre 4 y 9 años.
Matumaini es una Asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 2009 cuyo fin principal es la promoción y protección de los derechos de la infancia y la juventud así como la generación de conciencia crítica sobre las causas de la vulneraciónde sus derechos.
Pretendemos acercar la poesía de una forma sencilla y amena a aquellas personas con inquietud por los derechos de la infancia. Escogemos la poesía social, crítica, que nos muestra situaciones de injusticia y utiliza la palabra como medio de denuncia. Buscamos generar interés en la poesía como herramienta de cambio social desde una mirada honda, tierna y directa aún sin perder, como recuerdos de niñez, nuestra capacidad de asombro al observar el mundo que nos rodea.
La autora de los poemas es la poeta mexicana María García Esperón.
La caravana del verso es una compañía creada en 2008, con espíritu didáctico y divulgativo e inspirada en ‘La Barraca’, está formada por un nutrido elenco de artistas que pretenden, con ilusión, transmitir la belleza y el sentimiento estético, a través de la palabra.
Satélite Oldfield V: Return to Samaka [cd]

VV. AA.
Editorial: Matumaini
ISBN: sateliteoldfieldV
Publicación: 2017
Nº de páginas:
Precio: 10,00 €.
Return to Samaka es un recopilatorio benéfico de temas compuestos e interpretados por miembros del foro Mike-Oldfield.es y amantes de Mike Oldfield en general. Su finalidad es recaudar fondos para la ONG Matumaini EPD (www.matumainiepd.org)
UN RETORNO A LAS RAÍCES MUSICALES
Hace más de diez años, la web Mike-Oldfield.es puso en marcha un proyecto para homenajear a su ídolo musical, creador del Tubular Bells u Ommadawn, entre otros: un recopilatorio de composiciones creadas por los usuarios de la web. Tras cuatro ediciones, vuelven, siete años después de la última edición, a sus raíces. Vuelve Satélite Oldfield.
El «retorno a Samaka» se produce a raíz de su anterior edición, titulada Satélite Oldfield IV: Samaka, en la que se homenajeó a dos usuarios fallecidos en distintas circunstancias. «Samaka es aquel lugar al que quisiéramos volver», comenta uno de los foreros de la web. De ahí surge el retorno a ese lugar, al orígen, al igual que ha hecho Mike Oldfield con su último lanzamiento, Return to Ommadawn, una vuelta a sus primeras obras instrumentales.
Todos los beneficios derivados de las ventas del recopilatorio irán destinados al desarrollo de actividades artísticas con el grupo de street talents de la Organización tanzana Mwema Children que, situada en la ciudad de Karatu (noroeste de Tanzania), trabaja para salvaguardar los derechos de los menores en situación de calle y riesgo de exclusión social.
Desde Mwema se trabaja en la rehabilitación de los menores a través de actividades artísticas, algunas de las cuales han desembocado en la grabación de los temas musicales «Hustle», «Lakini Nafurahi», «Streetlife» y «Macho Yamtaa», incluidos en este disco, todos ellos compuestos e interpretados por los propios niños.
CD
1) Guitar Tune – De Apellido el Viento (02:48)
2) Mwema’s Street Talents – Lakini Nafurahi (Ninasema) (08:17)
3) Adrian Gomez – Can Guitard Vell (01:15)
4) Agustín Saminon – Marealuna (04:18)
5) Eybec – Aire (05:02)
6) Miguel Engel – Christmas 2015 (05:04)
7) Marcos Tauroni – Hechizo en la Platja del Carabassí (03:22)
8) TSODE – Le Parfum du Petrichor (04:33)
9) Suzuka – Our Lights and Shades (03:29)
10) Rob Valentine – The Beacon (Final) (09:15)
11) Feisar – Lodestar (06:27)
12) Roberto Garcia – Observando Nubes (05:03)
13) Mwema’s Street Talents – Hustle (04:33)
14) Marcos Goitia – The Sands of Mars (11:07)
Manifiesto animalista
CORINE PELLUCHON
Editorial: Reservoir Books
ISBN: 978-84-17125-26-4
Publicación: 2018
Nº de páginas: 144
Precio: 7,90 €.
La violencia contra los animales es un ataque directo a nuestra humanidad. Eso demuestra Corine Pelluchon en este breve ensayo, pragmático, controvertido y que supone una contribución radical a la ética y la filosofía política.Luchar contra el maltrato animal es rebelarse contra una sociedad basada en la explotación, y por ello la causa animalista es una cuestión política mayor que nos concierne a todos, más allá de ideologías o conflictos de intereses.Con un estilo vivo, persuasivo e inspirador, la autora propone un camino posible y factible para llevar el debate a la esfera política con tanta claridad y urgencia como sea posible.Reseñas:
«Corine Pelluchon lo explica todo absolutamente bien en apenas un centenar de páginas: para ser una alternativa válida, politizar la causa animal es imprescindible.»
Luce Lapin, Charlie Hebdo«El objetivo principal de la autora está completamente logrado en este Manifiesto animalista: le da al lector las claves que le permitirán ampliar el radio de acción del humanismo a los animales.»
Philippe Douroux, Libération«Una perspectiva bella y ambiciosa.»
Isabelle Gravillon, Femme Majuscule«Un libro de intervención política, tan comprometido como lúcido.»
Robert Jules, La Tribune«Una de las muchas y grandes cualidades de este Manifiesto animalista es que, en todo momento, su proyecto está expuesto de manera perfectamente creíble y realizable. Precisamente por eso, la autora no se hace ninguna ilusión sobre la dificultad que supone introducir la cuestión animal en el debate político.»
Trilogía de sus fatigas: puerca tierra, una vez en Europa, Lila y Flag
John Berger
Editorial: Debolsillo
ISBN: 9788466342896
Publicación: enero 2018
Nº de páginas: 672
Precio: 14,96 €.
En 1974, John Berger ponía los cimientos del que sería uno de los logros más admirados y aclamados de su narrativa: la trilogíaDe sus fatigas, en la que se relata el viaje de los campesinos europeos desde las montañas a la metrópolis, donde su modo de vida agoniza, herido de muerte.
Puerca tierrapresenta al lector los obstinados del éxodo rural, enfrentados día tras día al lugar indómito del que no quisieron o no lograron huir, mientras que Una vez en Europa narra el cadencioso goteo de todos los que poco a poco, sin heroicidad ni historia, abandonaron su pasado para adentrarse en la nueva civilización que se abría a lo lejos. Finalmente, Lila y Flag acompaña a los rezagados, a los que llegaron demasiado tarde a un nuevo mundo que había empezado su viaje sin ellos
Atrincheradas en la carne
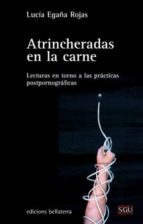
Lucía Egaña Rojas
Editorial: Bellaterra
ISBN: 9788472907393
Publicación: 2017
Nº de páginas: 296
Precio: 18,00 €.
El libro cartografía en Barcelona la emergencia y consolidación de las prácticas postporno y sus referentes, a partir de tres vectores críticos: Uno, los desencajes entre norte y sur, en relación con las migraciones, el racismo y el colonialismo en el contexto de Barcelona. Así, contra el sesgo anglosajón de la hermenéutica post porno, la T en la expresión postpornografía es una inflexión enunciativa y visual que marca el índice de distancia con esas lecturas hegemónicas y oficia de recordatorio de nuestra condición colonial y como una invitación a la invención sexo-lingüística. Dos, la vinculación de las tecnologías del software libre con la postpornografía, en tanto práctica hacker de deconstrucción de los códigos sexo-genéricos que cuestiona la pornografía mainstream como una representación de código oculto y cerrado, la que produce una naturalización y normalización de modelos políticos del cuerpo. Tres, la importancia del error y del fracaso en la articulación de prácticas postpornograficas y la recuperación de los afectos negativos como forma de resistencia a la asimilación del capitalismo heteronormativo blanco. Este libro puede ser leído como el relato de un desaprendizaje, que busca articular una narrativa local desde las incipientes prácticas postporno en las barricadas okupas de Barcelona, estableciendo diferencias entre postporno y porno feminista, ensayando relaciones con la historia del feminismo, de las lesbianas, de la dictadura y postdictadura del reino de España, auscultando los contagios con el activismo transmaricabollo y el transfeminismo, y las afinidades con los posicionamientos cuir, queer o kuirs. [fragmento del prólogo de valeria flores]
Sálvora. Diario de un farero
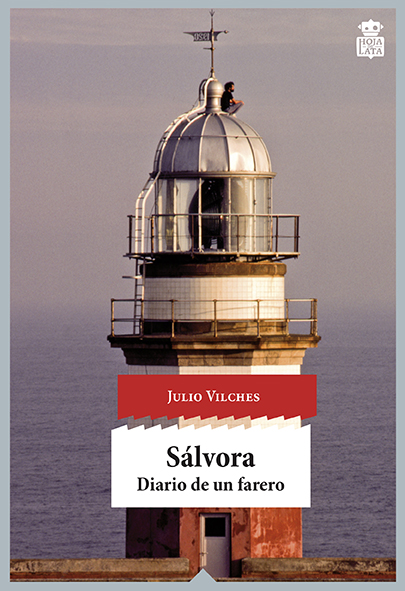 Vilches, Julio
Vilches, Julio
Editorial: Hoja de lata
ISBN: 978-84-16537-20-4
Publicación: 2017
Nº de páginas: 240
Precio: 18,90 €.
Una mañana brumosa de 1980, Julio Vilches desembarca en Sálvora, isla situada en la bocana de la ría de Arousa, dispuesto a estrenar su recién adjudicada plaza de farero. Lo reciben un destartalado faro en obras, dos kilómetros cuadrados de playas y bosques vírgenes, caballos salvajes, estruendo de gaviotas y sus nuevos «vecinos»: Andrés, un ayudante acordeonista con mucho peligro, y el Algarrobo, con su vetusta carabina. Para Julio, Sálvora será a partir de entonces un pedacito de tierra libre donde celebrar la vida junto a una variopinta comunidad rotante de animales, amigos, amantes, náufragos y trotamundos marinos.
Con inusitada frescura y no exentas de drama y humor, estas páginas recogen en primera persona los quehaceres y la evolución del oficio de farero, y el día a día en una isla prácticamente desierta, donde los trabajos y las averías del faro se alternan con sesiones de guitarra y canciones junto a la chimenea, guerras feudales con el marqués propietario de la isla, recogida de «mareas rubias» lanzadas al mar por contrabandistas en apuros, auxilio a pescadores accidentados, peligrosas travesías marítimas, animadas fiestas y también épocas intermitentes de soledades (relativas).
Edición de Gloria Vilches.
Thomas Sankara
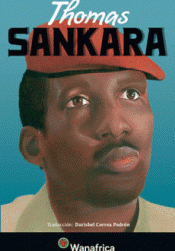
VVAA
Editorial: Wanáfrica Ediciones
ISBN: 978-84-17150-06-8
Publicación: 2017
Nº de páginas: 110
Precio: 8,00 €.
Nacido en 1949 en el Alto Volta (actual Burkina Faso), Thomas Sankara se enrola pronto en la carrera militar, esforzándose siempre por mantener el contacto con la realidad viva de su pueblo. Tras asumir el mando de su país,en 1983cambia el nombre de este por Burkina Faso ?país de hombres íntegros?, con motivo del alzamiento de jóvenes oficiales aliados a organizaciones clandestinas marxistas. Dirigirá la Revolución Democrática y Popular hasta su asesinato en 1987, lapso durante el cual puso fin a la corrupción, experimentó un nuevo modelo centrado en el autodesarrollo y fijó como objetivo principal la mejora de las condiciones de vida de la población. Abortada demasiado pronto, la revolución alcanzaría numerosos éxitos, gracias, entre otras cosas, al carisma y la clarividencia de su líder, pero también a la confianza y a la dignidad que el ejemplo de su compromiso había conseguido infundir en su pueblo.
Este libro presenta algunos de los discursos más importantes de Thomas Sankara, fundamentalmente sobre la deuda, la liberación de la mujer, los Tribunales Populares de la Revolución, la protección del medio ambiente, la emancipación del pueblo burkinés y el desarrollo autocentrado.
Siete vientos
ALMEIDA, DÉBORA
Editorial: Ediciones Ambulantes
ISBN: 978-84-947878-0-5
Publicación: 2017
Nº de páginas: 90
Precio: 12,00 €.
El feminismo será negro o no será. Contará con todas y demostrará la solidaridad y comprensión de todas, o siempre estará cojo. Siete vientos riza el rizo porque, además se apoya en la creencia s de la religión candombé, con una de sus diosas africanas, Yansá a la cabeza, mostrando la diverisdad del universo femenino. Su potente mensaje se despliega a través del crudo testimonio de siete mujeres que completarán el rompecabezas de una sola y avanza sobre la lectura de un espectáculo teatral difícil de olvidar.
Trabajo manual y trabajo intelectual
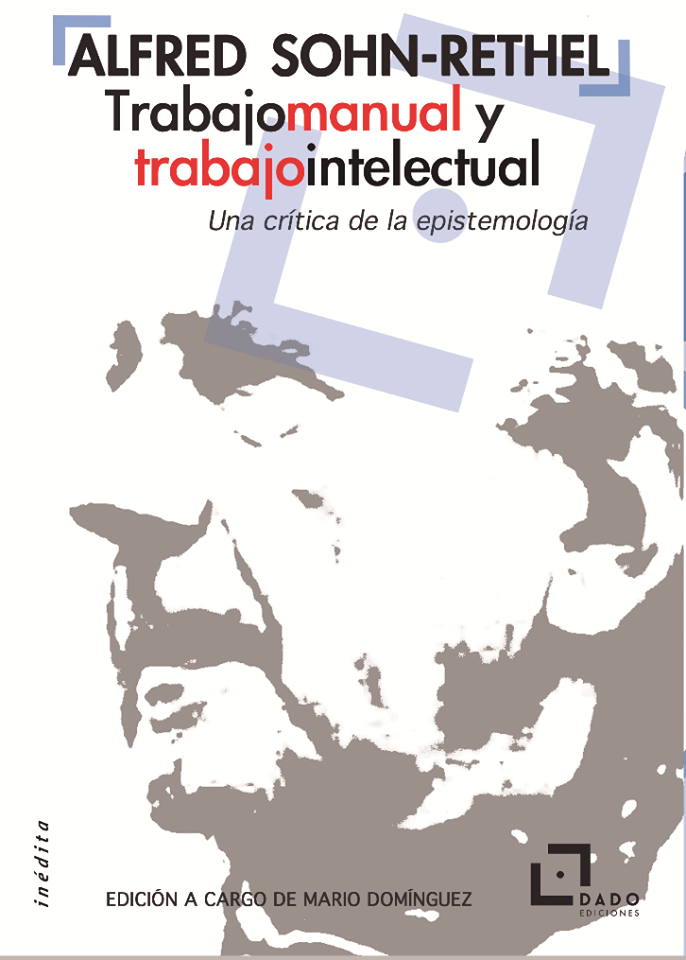
Alfred Sohn-Rethel
Editorial: Dado Ediciones
ISBN: 0333230450
Publicación: 2017
Nº de páginas: 332
Precio: 17,00 €.
Última propuesta de la colección ‘Inédita’, dedicada a los clásicos de las Ciencias Sociales. ‘Trabajo intelectual y trabajo manual. Una crítica de la epistemología’, de Alfred Sohn-Rethel.
La edición incluye además una interesante introducción de Mario Domínguez, a cuyo cargo también está la traducción del libro.
El mundo sin trabajo

Rudy Gnutti
Editorial: Icaria
ISBN: 978-84-9888-810-2
Publicación: 2017
Nº de páginas: 112
Precio: 16,00 €.
Este libro parte de las reflexiones que el profesor Zygmunt Bauman elaboró para el documental In the Same Boat (2016).
Zygmunt Bauman, junto a un selecto grupo de pensadores (José Mujica, Serge Latouche, Tony Atkinson, Mariana Mazzucato, Erik Brynjolfsson, Daniel Raventos, Rutger Bregman, Nick Hanauer…) analiza la problemática más preocupante de nuestro siglo: cómo el cambio tecnológico que, según las predicciones del economista más importante del siglo xx, John Maynard Keynes, «nos iba a procurar una riqueza inmensa y la solución a todos los problemas económicos», nos está llevando, por el contrario, a una dramática desigualdad, injusticia y a una vía sin retorno.
El recoge tanto las preguntas como las propuestas para poder adaptarnos a nuevos trabajos, nuevas reglas económicas y sociales y, sobre todo, y quizás lo más complicado, a una nueva forma de vivir.
La libertad es una batalla constante
Angela Davis
Editorial: Capitán Swing
ISBN: 978-84-947407-1-8
Publicación: 2017
Nº de páginas: 152
Precio: 16,00 €.
Davis reúne en sus siempre lúcidas palabras nuestra historia y el futuro más prometedor de la libertad, haciendo hincapié en el papel que el pueblo puede y debe jugar. Teniendo en cuenta lo ocurrido en Ferguson recientementey la continua agresión israelí del pueblo palestino, sus palabras resuenan hoy más que nunca. Davis discute los legados de las luchas de liberación anteriores, desdeel movimiento de liberación negra hasta el movimiento contra el apartheid deSudáfrica. Destaca las conexiones y analiza las luchas actuales contra el terrorismo estatal, desde Ferguson a Palestina.
Poesía a pie de calle 88. Enero 2018
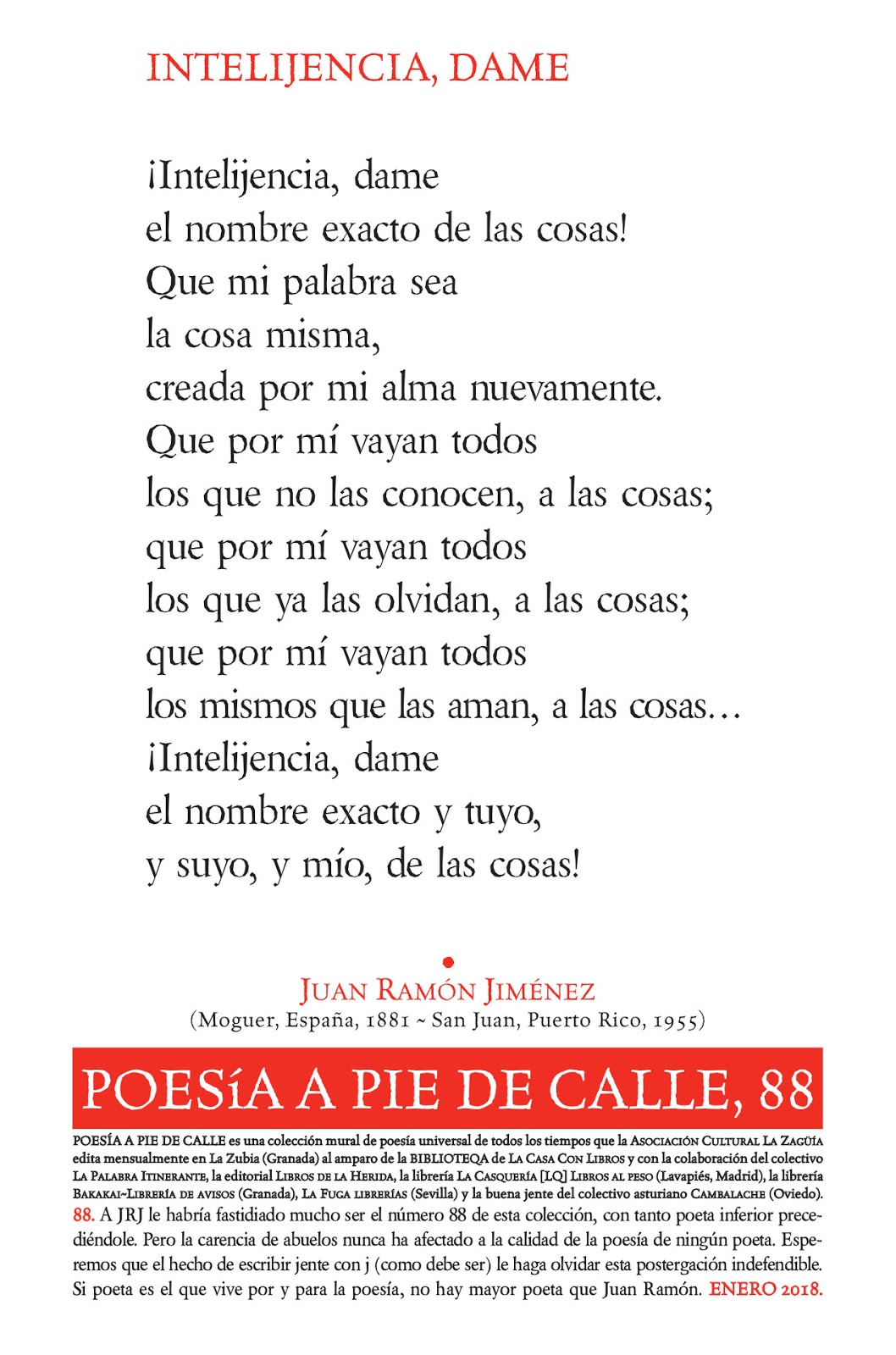
Jodidos Turistas

VV. AA.
Editorial: Antipersona
ISBN: 978-84-697-7991-0
Publicación: 2017
Nº de páginas: 96
Precio: 7,00 €.
Todos nos hemos reído de sus quemaduras al borde del cáncer de piel, sus caminatas a cuarenta grados y sus sandalias con calcetines. Puede que incluso hayamos esbozado una sonrisa de satisfacción al verles pagar un dineral por un plato de arroz con un montón de colorante amarillo. Y, sin embargo, todos queremos ser turistas. En el estadio actual del capitalismo, el viaje nos ofrece la promesa de abandonar nuestra rutina y entregarnos al placer, la diversión y el descanso. Nos aseguran que produce trabajo, que apenas contamina y que es la solución a la pobreza y al despoblamiento rural. Sin embargo, no es difícil intuir que la realidad es otra. Todo viaje alimenta al sistema del que promete evadirnos. Todo turista es un colono.
Este libro reúne artículos que analizan el fenómeno del turismo en varias de sus vertientes, desde los viajes internacionales a las casas rurales. Con una perspectiva crítica, los textos que lo componen analizan por qué viajamos, cómo viajamos y qué pasa cuando somos nosotros los que recibimos las visitas.
Panero y la antipsiquiatría. Dolor, magia y locura
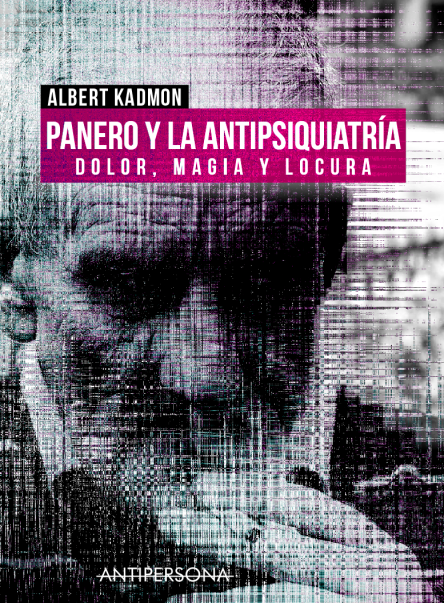
Albert Kadmon
Editorial: Antipersona
ISBN: 978-84-697-7992-7
Publicación: 2017
Nº de páginas: 102
Precio: 7,00 €.
Leopoldo María Panero pasó gran parte de su vida internado en instituciones psiquiátricas. De esa experiencia surgió una poesía dura y descarnada, pero también una reflexión enormemente crítica con el régimen psiquiátrico. Para Panero la psiquiatría era un sistema de disciplinamiento, un dispositivo de control social en manos del poder. Su pensamiento le llevará a formar parte de la corriente de la antipsiquiatría, que a partir de los años setenta se enfrentará a la sobremedicalización, la invisibilización, la contención física y el recorte de libertades de las personas en situación de sufrimiento psíquico. Con el paso del tiempo, sus reflexiones evolucionarán hacia un mayor hermetismo y sus escritos se llenarán de elementos procedentes de la magia y la mística. Para entonces, Panero se había convertido involuntariamente en el gran poeta maldito de la literatura española contemporánea, pero lo que dejaban ver sus escritos era, sobre todo, dolor.
(h)amor de madre

VV. AA.
Editorial: Continta me tienes
ISBN: 978-84-945398-5-5
Publicación: 2016
Nº de páginas: 172
Precio: 13,95 €.
Sobre la obra
En este título colaborativo se cuestionan algunas de las ideas que envuelven la maternidad: el derecho a ser o no madre, los roles de género en el cuidado de hijas e hijos, la relación entre culpa y malas madres o los imaginarios sobre la crianza, indiscutibles, como el final de los cuentos de hadas.
Desde la teoría y la experiencia, en forma de texto o a través de dibujos y viñetas, las autoras y autores de (h)amor de madre despojan de algunas de sus máscaras al mito de la maternidad para abrir nuevos enfoques desde los que aproximarse, repensar y vivir o no la maternidad.
Sobre las autoras y autores
Beatriz Gimeno, María Fernanda Ampuero, Nacho M. Segarra, Marga Castaño y Esther de la Rosa, Jenn Díaz, Marta Beltrán y Susana Blas, Sergio del Molino, Juan Lara, María Folguera.
Recomendaciones libreras invierno 2017

Como cada final de año, adjuntamos dos archivos con recomendaciones de la librería, uno con secciones de narrativa, poesía y ensayo y otro con títulos de cuentos para niñas y niños.
Aprovechamos para recordaros que la librería es una de las principales formas de autogestión de Cambalache. Así que, si compráis libros, acordaos de que haciéndolo aquí contribuis al sostenimiento del proyecto.
Hummus de alubias verdinas
 Ingredientes
Ingredientes
- 2 tazas con alubias verdinas cocidas
- 6 dientes ajo
- 1 cucharadita pimentón dulce
- 6 cucharas con semillas de girasol peladas
- 4 cucharadas con aceite de olivo virgen extra
- consomé de verduras
- grano pimienta negra
- sal gorda
Elaboración
- Calienta el aceite de oliva virgen extra. Agrega el ajo cortado en rodajas y 4 cucharas con semillas de girasol (opcional, aunque fáciles de conseguir) y dora ligeramente. Añade el pimentón dulce, mezcla unos instantes y todo seguido las alubias verdinas cocidas. Dale unas vueltas y aparta del fuego.
- Coloca las alubias con el ajo y el pimentón en el vaso batidor. Muele pimienta negra y agrega sal a tu gusto. Añade un poco de consomé de verduras y tritura hasta obtener un paté espeso. Si hace falta añade un poco más de consomé y volver a triturar.
- Calienta una sartén y dora las semillas de girasol peladas que queda.
- Coloca el humus en un cuenco, espolvorea las semillas doradas y adorna a tu gusto.
Puedes acompañar el humus de bastoncillos de verdura o panecillos crujientes.
Marta no da besos

Gaudes, Belén
Macías, Pablo
Editorial: Cuatro Tuercas
ISBN: 978-84-17006-14-3
Publicación: 2017
Nº de páginas: 24
Precio: 16,00 €.
Marta reparte sus besos como ella decide
y no siempre es a quien se los pide.
Algo muy normal, si te paras a pensarlo,
aunque algunos adultos no acaban de aceptarlo.
¿Por qué es tan difícil de entender?
En mis besos mando yo. Lo deberías saber.
Breve relación de vidas extraordinarias

Olmos, Martín
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-75-8
Publicación: 2017
Nº de páginas: 160
Precio: 11,00 €.
Breve relación de vidas de ilustres, santos, póstumos, asesinos y orates contadas con abreviación y docencia para que las saque aprovechamiento la posteridad y no las guarde el olvido.
*
Breve relación de vidas extraordinarias posee dos virtudes incontestables que son la de la fidelidad que le guarda a su título porque su lectura es breve y dice de vidas extraordinarias y la ociosidad de andar mendigándole a un célebre un prólogo porque requiere más bien a un charlatán subido a una caja que pregone al asturiano zampabollos, al loco de las orejas grandes, a la muerta que parpadea, al ladrón disecado, a la cerda comeniños, al cura capador, al zíngaro de las dos pistolas y al carajo de Rasputín.
***
De su primer libro, Escrito en negro, se ha dicho
«En esta vida y en las dos siguientes no lo veo posible pero, en la de después, me pido escribir la mitad de la mitad de bien que Martín Olmos. Escrito en negro me ha vuelto loco».—Javier Fesser.
«Escrito en negro fue todo un viaje, un regusto de prosa, una aventura de perversidades».— Darío Jaramillo
«Como siempre con Martín Olmos, al leerlo te dan ganas de estrangularlo y quedarte con sus manos».—Manuel Jabois
Maestras de película. La Agenda 2018

VVAA
Editorial: Mujeres & Compañía
ISBN: 6752039027056
Publicación: 2017
Nº de páginas: 176
Precio: 15,00 €.
Pesto de apio y almendras
 Ingredientes
Ingredientes
- 4 tazas de hojas de apio.
- 1/3 de taza de almendras.
- 3/4 de tazas de aceite de oliva.
- 2 dientes de ajo grandes.
- 1/3 de taza de parmesano.
- 1 cucharadita de sal.
Preparación
Pelamos y limpiamos los ajos (podéis usar un par de ajos más si os gusta un sabor fuerte). Limpiamos las hojas de apio.
Metemos todos los ingredientes en una licuadora, menos el aceite, que vamos añadiendo desde arriba, mientras está prendida la licuadora, haciendo que caiga en forma de hilo.
Revisamos la consistencia a ver si está muy espesa, en ese caso, añadiríamos más aceite.
Cuando usemos el pesto, no es necesario calentarlo, con el calor de la pasta recién cocida es más que suficiente.
Poesía a pie de calle 87. Diciembre 2017.
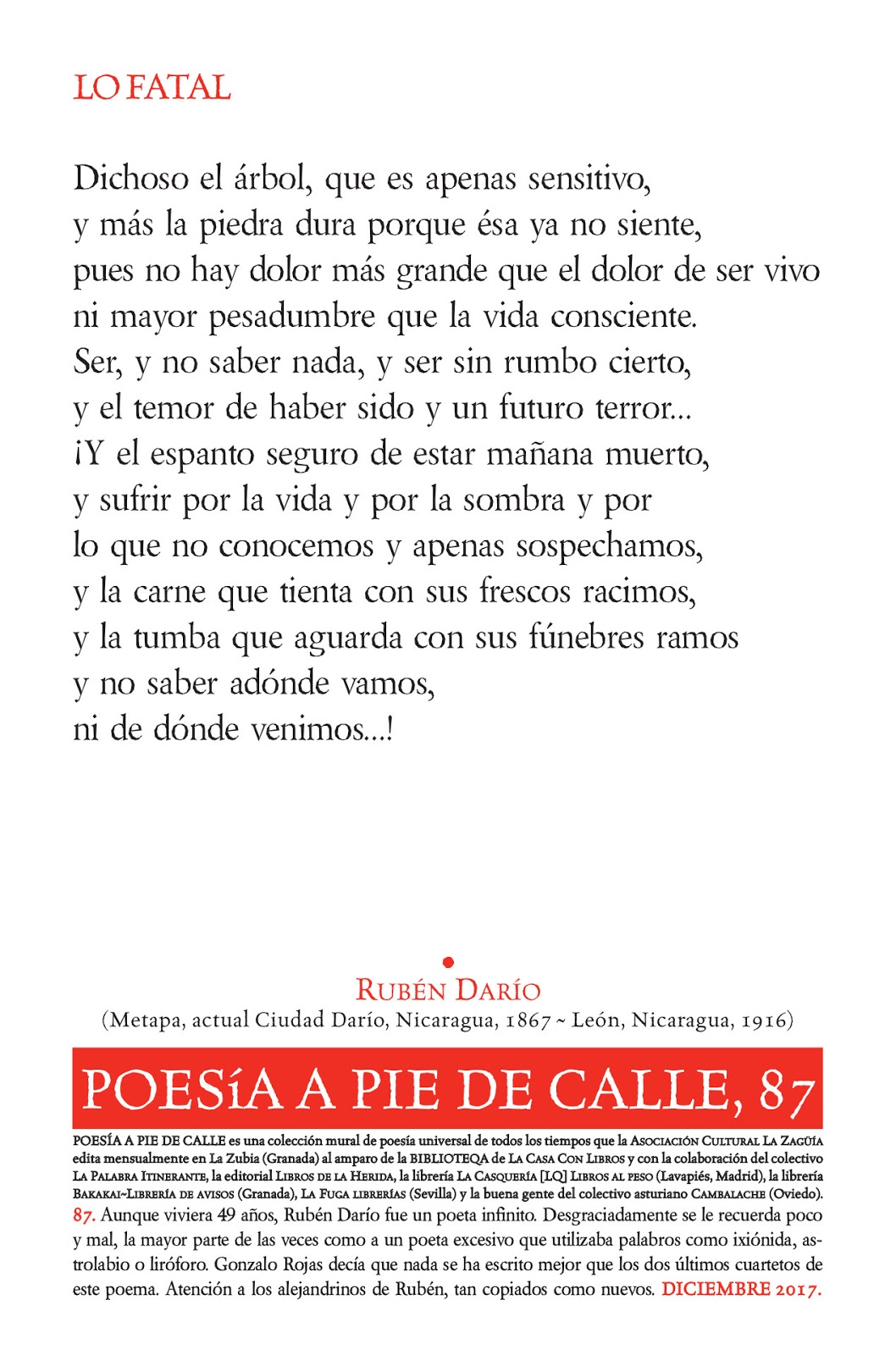
Lenin, sepulturero de la revolución. Informe de mi estancia en la URSS
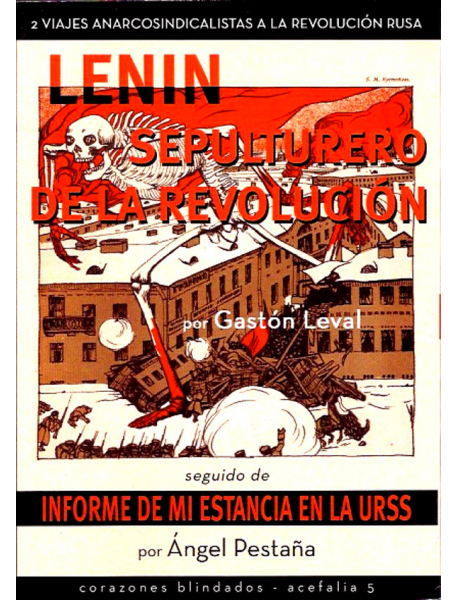
Leval, Gastón
Pestaña, Ángel
Editorial: Corazones blindados
ISBN: corazonesblindadosle
Publicación: 2017
Nº de páginas: 124
Precio: 5,00 €.
En 1917 la Revolución rusa proyectó «un poderoso rayo de simpatía entre los obreros de todo el mundo». Dos fueron los delegados anarcosindicalistas enviados por la CNT a Moscú: en 1920 lo hizo Ángel Pestaña; y en 1921, Gastón Leval.
La creación del patriarcado
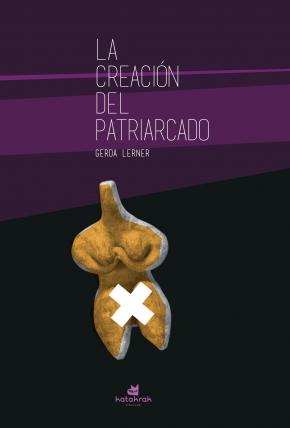
Lerner, Gerda
Editorial: Katakrak
ISBN: 978-84-16946-08-2
Publicación: 2017
Nº de páginas: 432
Precio: 25,00 €.
La discusión en torno al patriarcado no ha dejado de estar presente en la historiografía y en el feminismo en las últimas décadas. La existencia de un orden social en el que se imponen los valores masculinos sobre los femeninos es una de las claves para la comprensión de la actual organización social, económica y política. Sin embargo, no existe consenso en el pensamiento feminista a la hora de dotar de centralidad al patriarcado en la estructura y organización social capitalista.
¿Hasta qué punto el patriarcado atraviesa el orden actual?¿Qué importancia tiene la elaboración de trabajos históricos rigurosos para entender los parámetros en torno a los que se produjo esta institucionalización que comenzó en la familia y se extendió al resto de la sociedad?
Gerda Lerner realiza un acercamiento a la Antigua Mesopotamia a través de fuentes primarias, con el propósito de entender de manera compleja cómo se construyó este orden social. Deja de lado la victimización de las mujeres, así como el mito del matriarcado, para afrontar un análisis que nos lleva a otras preguntas.
Consigue, asimismo, dar la centralidad que se suele negar a los discursos históricos a la hora de pensar el momento actual. Por todo esto, La creación del patriarcado es un libro referencial para construir parámetros históricos que nos permitan entender la realidad en su complejidad.
Leni se vuelve un bebé

Adbage, Emma
Editorial: Gato Sueco
ISBN: 9788494639142
Publicación: 2017
Nº de páginas: 30
Precio: 15,00 €.
Leni es una niña con mucho carácter, que está a gusto con su vida. Pero un día se despierta y nota algo raro. Algo ha cambiado…¡se ha convertido en un bebé! A papá le resulta extraño, porque no es bebé como su hermanito, pero Leni insiste – ¡es un bebé!
Un cuento divertido y con mucha identificación para niños de la edad de «puedo yo solito» de la imejorable Emma Adbåge (Suecia, 1986) quien sabe capturar y dibujar todas las emociones de las criaturas pequeñas.
Desde 3 – 4 años
Reseña en Rebelión de Vidas a la intemperie
 Marc Badal (1976) está empeñado en conjugar la teoría y la praxis de la agroecología, a la que ha dedicado ya varias obras. Vidas a la intemperie, editado por Campo Adentro en 2014, reaparece ahora de la mano de Pepitas de calabaza y cambalache con prólogo de Irene García Roces, y nos transmite el duelo por algo que se ha ido y a la vez una invitación a visitar las huellas que ha dejado, porque eso implica conocer nuestro origen y poner una base para lo que hay que construir. El volumen lo completa Mundo clausurado (2016), una mirada sobre la fractura histórica que supone el paso del agro diversificado y adaptado al medio al monocultivo. Son las plantaciones coloniales en América y Asia que hacen posible la modernidad capitalista, y hoy mismo, es la agricultura basada en petróleo y pesticidas químicos, que nos lleva a una “intoxicación permanente a través de un sistema productivo que se desarrolla sobre un medio aséptico y desinfectado.”La ciudad como sede del poder y de la cultura. El campo como territorio en extinción: “lo que se ve de soslayo desde la ventanilla para mantener la ficción de que existen ciudades distintas”, espacio colonizado espiritualmente por la televisión y la prisa, despojado de sus cadencias y sus liturgias. Marx y Engels predijeron que el mundo campesino caería arrollado por la industrialización. Hoy vemos la profecía cumplida, un etnocidio con rostro amable. Los urbanitas adoran sobre todo regresar en sus ocios a lo que ya no existe en parodias como el turismo rural: cuentos de la abuela, viejos recuerdos y repostería. Sin embargo, otros se empeñan en saber de aquel mundo complejo en equilibrio, dotado de sus propias leyes, en el que todo se aprovechaba y la variedad favorecía la supervivencia, en el que era costumbre deleitarse con los ritmos de la vida y con la obra bien hecha.
Marc Badal (1976) está empeñado en conjugar la teoría y la praxis de la agroecología, a la que ha dedicado ya varias obras. Vidas a la intemperie, editado por Campo Adentro en 2014, reaparece ahora de la mano de Pepitas de calabaza y cambalache con prólogo de Irene García Roces, y nos transmite el duelo por algo que se ha ido y a la vez una invitación a visitar las huellas que ha dejado, porque eso implica conocer nuestro origen y poner una base para lo que hay que construir. El volumen lo completa Mundo clausurado (2016), una mirada sobre la fractura histórica que supone el paso del agro diversificado y adaptado al medio al monocultivo. Son las plantaciones coloniales en América y Asia que hacen posible la modernidad capitalista, y hoy mismo, es la agricultura basada en petróleo y pesticidas químicos, que nos lleva a una “intoxicación permanente a través de un sistema productivo que se desarrolla sobre un medio aséptico y desinfectado.”La ciudad como sede del poder y de la cultura. El campo como territorio en extinción: “lo que se ve de soslayo desde la ventanilla para mantener la ficción de que existen ciudades distintas”, espacio colonizado espiritualmente por la televisión y la prisa, despojado de sus cadencias y sus liturgias. Marx y Engels predijeron que el mundo campesino caería arrollado por la industrialización. Hoy vemos la profecía cumplida, un etnocidio con rostro amable. Los urbanitas adoran sobre todo regresar en sus ocios a lo que ya no existe en parodias como el turismo rural: cuentos de la abuela, viejos recuerdos y repostería. Sin embargo, otros se empeñan en saber de aquel mundo complejo en equilibrio, dotado de sus propias leyes, en el que todo se aprovechaba y la variedad favorecía la supervivencia, en el que era costumbre deleitarse con los ritmos de la vida y con la obra bien hecha.
Pero el libro recoge otras ideas que las de Marx y Engels, proyectos que no fructificaron. Bakunin creía en el potencial de los campesinos rusos para protagonizar una revolución que impidiera el desarrollo en Rusia del infierno capitalista. Los naródniki intentaron en la década de 1870 el acercamiento al pueblo, pero encontraron desconfianza y hostilidad en exceso; la siguiente estrategia para despertar a las masas fue el terrorismo. Aleksandr Vasílievich Chayánov trató de reorganizar la agricultura rusa tras la revolución según un modelo cooperativista, pero en 1929 se impuso la gran colectivización; en 1932 es deportado a Kazajstán y en 1937 ejecutado. Ellos soñaron otros mundos, la pervivencia del campo, la salvación del hombre.
Echando la vista atrás, vemos que la Alta Edad Media se caracterizó por un vacío de poder hegemónico, y tal vez por eso fue la edad de oro del campesinado. El feudalismo pudo no ser tan malo. El desastre viene luego. Un listado de revueltas rurales en Europa desde el siglo XVII resulta abrumador, y hay que contar también con la protesta silenciosa y cotidiana, del furtivismo, por ejemplo. Resistencias frente al explotador, aunque los paisanos demasiadas veces fueron utilizados por los sectores más reaccionarios en sus luchas contra la revolución. Sin embargo, su conservadurismo no era el de los poderosos, sino sólo el de quien pretende mantener a flote su propio mundo. Los sueños truncados los llevarán a pactar con los señores pequeñas mejoras, un reformismo de supervivencia.
La literatura con frecuencia tiende a idealizar la vida rural, de los clásicos griegos y latinos al campo patriarcal, donde armonizan las clases, de los realistas conservadores como Pereda, pasando por La Arcadia de Lope o el discurso a los cabreros del Quijote. Otras veces, enfrentado con la dura existencia de la aldea, un escritor siente como propio el drama que contempla; es el caso de Cristo se detuvo en Éboli de Carlo Levi o Gente de las pusztas del húngaro Gyula Illyés, y poetas como Fred Kitchen o Stephen Duck . No faltan tampoco autores que reflejan la visión distorsionada que las clases dominantes tienen del paisano, inculto y egoísta, como ocurre en Balzac, Zola o Maupassant.
Tras la barahúnda de las miradas sobre el campesino, el libro trata de explorar también cómo se veía él a sí mismo. Conscientes de ser la base de la pirámide social, alimentando a todos y a todos sometidos, se sentían inferiores, vulnerables, las vidas a la intemperie del título. Atados al terruño, inervaciones del páramo o la dehesa, ellos dieron forma a un mundo que sólo recorrían cuando eran reclutados como carne de cañón para los ejércitos. Bosques, caminos, praderas y puentes son su obra anónima en la que no los reconocemos. Vivían sumergidos en lo que nosotros llamamos el paisaje, y que ellos percibían como parte de sí, atentos a signos que marcaban los ritmos de la vida y la muerte, la cosecha y el hambre, tan simples como una nube o un brote en la tierra. Los conceptos de lo bello y lo útil no se habían escindido aún en ellos.
Su conocimiento se basaba en la observación, con todos los sentidos, de la naturaleza y la labor de los mayores, y era capaz de hallar en el acervo de la experiencia colectiva pautas para guiarse en el arriesgado oficio de reproducir la vida; pistas y patrones, pero nunca certezas:”se dice que …”, “muchas veces ocurre así…” Y cuando todo es oscuro, la superstición crea máscaras de seguridad a las que aferrarse. La vida campesina muestra con frecuencia un aliento de auténtica comunidad, de existencia compartida, en trabajos y cosechas, en fiestas y rituales, aunque el orden social a veces degenere en espantos como lo que nos narra Ismail Kadaré, en Abril quebrado; muerte y venganza repetidas en un duelo sin final.
Somos los hijos de los que se fueron sin escribir su historia, dejándonos apenas un esbozo de sus representaciones del mundo. En Vidas a la intemperie la memoria y la mirada se entrecruzan para tejer el retrato de algo perdido que necesitamos recuperar porque nos va la vida en ello, un lugar donde, con todos sus pesares, el trabajo era armonioso y se ceñía a los ritmos de la naturaleza: “Las canciones de labranza de los campesinos de Tivissa (Tarragona) presentaban una configuración musical muy parecida a las que cantaban las madres para acunar a sus criaturas. Labrar la tierra y mecer la cuna eran dos actos de una intimidad equiparable. El campesino mostraba al cantar cómo vivía su relación con la tierra. La despertaba del sueño veraniego con el mismo tacto con que una madre duerme a su pequeño”
Blog del autor: http://www.jesusaller.com/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Presentaciones de Vidas a la intemperie
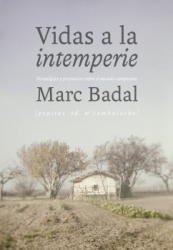
Autoría: BADAL, MARC
Editan: Pepitas & cambalache
Vidas a la intemperie nos habla de la pérdida de un mundo, el campesino, compuesto por muchos pequeños mundos que, como Marc Badal advierte, se han ido alejando de nuestras latitudes en silencio, víctimas de un «etnocidio con rostro amable». El texto defiende la necesidad de recuperar las «ruinas que explican nuestro tiempo», cuestionando la mirada sobre el mundo rural que se produce desde los grupos normativos, aquellos que pueden generar normas y representaciones colectivas con mayor eficacia. Se propone ampliar la perspectiva «urbana desde la que se ha escrito la historia» y que ha definido «lo relevante y lo memorable». En este sentido, nos invita a un viaje al pasado que nos permite comprender un presente en el que nos hemos quedado huérfanas.
(Del prólogo de Irene García Roces)
Próximas presentaciones:
- el 16 de junio a las 11.45h en la Feria del libro de Gijón (carpa 2)
Se ha presentado ya en:
- Katakrac (Iruña) [audio]
- La Libre (Santander)
- La Revoltosa (Gijón)
- el local cambalache
- Espai Contrabandos (Barcelona)
- Traficantes de sueños (Madrid)
- Ateneo Riojano (Logroño)
Si tienes interés en organizar una presentación, ponte en contacto con nosotrxs: cambalache@localcambalache.org
poesía a pie de calle nº 86: noviembre 2017
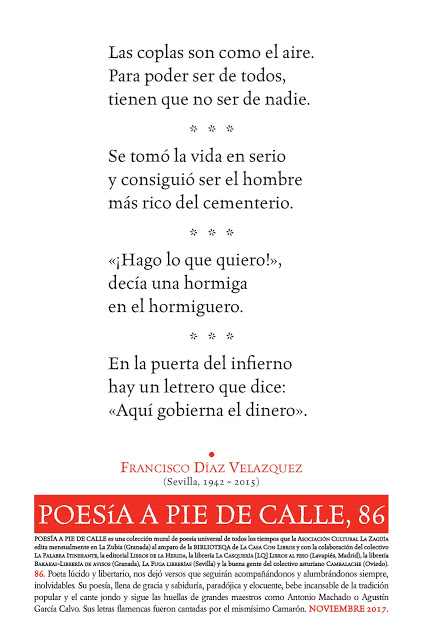
Programación noviembre 2017
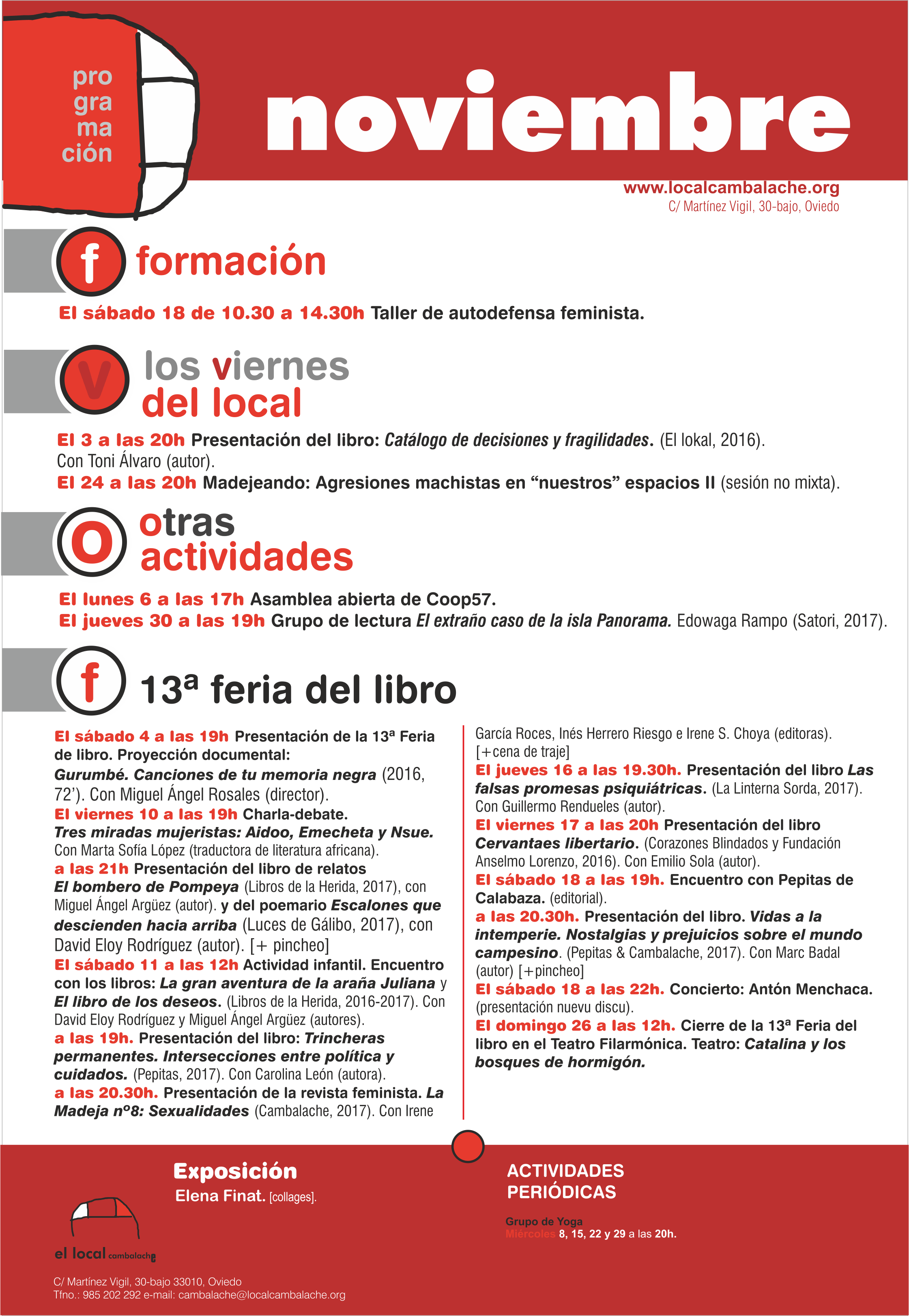
Presentaciones del nº 8 de La Madeja: Sexualidades
 Después de haber buceado en nuestros miedos, teníamos ganas de un número más alegre y disfrutón. Decidimos entonces abordar las sexualidades –en plural, porque, como nosotras, son diversas– intentando dejar a un lado sus sombras y centrándonos más en el placer, el goce, el erotismo; reivindicando unas relaciones basadas en el consentimiento, el diálogo y el respeto. Pero las sombras se han negado a irse y, una vez que nos ponemos a darle vueltas a la sexualidad, aparecen, una y otra vez. Hay ganas de hablar, aunque también asusta. A quién no le cuesta desnudarse si no hay intimidad, confianza, seguridad… Hablar de sexualidades es abrir una caja de pandora, que nos trae placeres y dolores, y nos enseña que también en esto tenemos que acompañarnos, con cuidado, para aprender juntxs. [descargar en PDF]
Después de haber buceado en nuestros miedos, teníamos ganas de un número más alegre y disfrutón. Decidimos entonces abordar las sexualidades –en plural, porque, como nosotras, son diversas– intentando dejar a un lado sus sombras y centrándonos más en el placer, el goce, el erotismo; reivindicando unas relaciones basadas en el consentimiento, el diálogo y el respeto. Pero las sombras se han negado a irse y, una vez que nos ponemos a darle vueltas a la sexualidad, aparecen, una y otra vez. Hay ganas de hablar, aunque también asusta. A quién no le cuesta desnudarse si no hay intimidad, confianza, seguridad… Hablar de sexualidades es abrir una caja de pandora, que nos trae placeres y dolores, y nos enseña que también en esto tenemos que acompañarnos, con cuidado, para aprender juntxs. [descargar en PDF]
Si tienes interés en organizar una presentación, ponte en contacto con nosotras: lamadeja@localcambalache.org
Ya la hemos presentado en:
- El 11 de noviembre en el local cambalache
- El 25 de noviembre en Leioa (Bizkaia)
- El 7 de diciembre en La Revoltosa (Gijón)
- El 15 de diciembre en Pikara (Bilbo)
- El 15 de diciembre en Libro Taberna El Internacional (Toledo)
- El 11 de enero en La Libre (Santander)
- El 12 de enero en DLibros (Torrelavega)
- El 20 de enero en Comando Sororidad (Jaén)
- El 1 de febrero en CGT Málaga
- El 3 de febrero en El Patio (Avilés)
- El 9 de febrero en Izar Beltz (Bilbo)
- El 10 de febrero en Santorini café pub (Elda, Alicante)
- El 11 de febrero en El Gallinero (Murcia)
- El 16 de febrero en La Casa Azul (Navia)
- El 17 de febrero en Lanónima (Sevilla)
- El 22 de febrero en Bakakai (Granada)
- El 24 de febrero en La Otra (Valladolid)
- El 24 de febrero en La Semiente (L’entregu)
- El 9 de marzo en La Repartidora (Valencia)
- El 10 de marzo en la Feria del libro feminista de Alicante
- El 10 de marzo en La Llocura (Mieres)
- El 7 de abril en Traficantes de sueños (Madrid)
- El 8 de abril en La Mala Mujer (Madrid)
- El 20 de abril en el Gaztetze de Errekaleor (Gasteiz)
- El 28 de abril en Espai Contrabandos (Barcelona)
- El 3 de mayo en la biblioteca de Aldea de San Miguel (Valladolid)
- El 14 de junio en la Feria del libro de Gijón
- El 7 de julio en Arnedo (La Rioja)
- El 24 de noviembre en el Ret Marut (León). Organiza: Femicletacción
13ª Feria del libro de Cambalache
sábado 4 de noviembre a las 19h
Presentación de la 13ª feria del libro con proyección documental: Gurumbé. Canciones de tu memoria negra (2016, 72’). Con Miguel Ángel Rosales (director).
viernes 10 de noviembre a las 19h
Charla-debate Tres miradas mujeristas: Aidoo, Emecheta y Nsue, con Marta Sofía López.
viernes 10 de noviembre a las 21h
Presentación del libro de relatos El bombero de Pompeya (Libros de la Herida, 2017) + pincheo, con Miguel Ángel Argüez (autor) y del poemario Escalones que descienden hacia arriba (Luces de Gálibo, 2017), con David Eloy Rodríguez (autor). [+ pincheo]
el sábado 11 de noviembre a las 12h
Actividad infantil. Encuentro con los libros: La pequeña gran aventura de la araña Juliana y El libro de los deseos, ambos editados por Libros de la Herida, con David Eloy Rodríguez y Miguel Ángel Argüez (autores).
el sábado 11 de noviembre a las 19h
Presentación del libro: Trincheras permanentes. Intersecciones entre política y cuidados. Con Carolina León (autora).
el sábado 11 de noviembre a las 20.30h
Presentación de la revista feminista La Madeja nº 8: Sexualidades (Cambalache, 2017). Con Irene García Roces, Inés Herrero Riesgo e Irene S. Choya (editoras). [+ cena de traje]
el jueves 16 de noviembre a las 19.30h
Presentación del libro: Las falsas promesas psiquiátricas, La Linterna Sorda, 2017. Con Guillermo Rendueles (autor).
el viernes 17 de noviembre a las 20h
Presentación del libro: Cervantes libertario (Corazones Blindados y Fundación Anselmo Lorenzo, 2016) y Los dibujos del paraíso de las islas. Una utopía libertaria en imágenes OP (CEDCS – VP/Fulminantes, 2015). Con Emilio Sola (autor).
el sábado 18 de noviembre a las 19h
Encuentro con Pepitas de Calabaza editorial.
el sábado 18 de noviembre a las 20.30h
Presentación del libro: Vidas a la intemperie. Nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesino con Marc Badal (autor). [+ pincheo]
el sábado 11 de noviembre a las 22h
Concierto: Antón Menchaca (presentación nuevu discu)
el domingo 26 de noviembre a las 12h en el Teatro Filarmónica
Cierre de la 13 ª Feria del libro. Teatro: Catalina y los bosques de hormigón. La Vereda Teatro.
Crema de calabaza y lenteja roja
 Ingredientes
Ingredientes
- 1kg de calabaza (en este caso usé butternut, pero puede ser otra variedad)
- 175 gr de lentejas rojas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (o molido)
- 1 cucharadita de curry molido
- 1’2 litros de caldo de verduras (o agua, si no tenemos)
- 1/2 yogur natural
- aceite de oliva
- semillas de sésamo (opcional).
Elaboración
- Pelamos y picamos la cebolla en trozos pequeños, no hace falta que sean finos.
- Calentamos un poco de aceite en una cacerola y pochamos la cebolla a fuego suave durante 10 minutos aproximadamente.
- Mientras tanto, limpiamos la calabaza y la cortamos en dados.
- Pelamos los dientes de ajo, los cortamos por la mitad y quitamos el germen.
- Cuando la cebolla esté pochada, añadimos el curry, el jengibre y los dientes de ajo. Removemos.
- Incorporamos las lentejas y la calabaza y mezclamos bien para que se impregne de los aromas del curry, el jengibre y se cubra de aceite.
- Regamos con el caldo (o el agua) caliente. Tapamos la cacerola y dejamos cocer a fuego medio durante unos 20 minutos.
- Retiramos del fuego y trituramos junto con el yogur. Podemos servir con un chorrito de aceite y semillas de sésamo.
Opción vegana
- Sustituimos el yogur por nata o crema vegana de arroz, almendra, soja…
Gallo rojo, gallo negro
Muchnik, Daniel
Editorial: Clave Intelectual
ISBN: 978-84-946343-9-0
Publicación: 2017
Nº de páginas: 192
Precio: 16,00 €.
Este ensayo, en momentos de revisión de aquellos tiempos apabullantes, pretende enfocar el conflicto analizando el entramado de intereses que posibilitó que Franco ganara la contienda y que gobernara desde 1939 hasta 1975, 36 años amparado por el comportamiento salvaje del vilipendiado gran capital. El agotamiento de la mayor parte de las reservas de oro y plata, de bienes y propiedades particulares, sumadas a las pérdidas en vidas humanas y la emigración de miles de profesionales profundizaron el estado de pobreza del pueblo español, que ya sufría penurias antes de la guerra. Y aunque al final toda España pagaría los costos, se sabe que el financiamiento y las pérdidas de los bandos contendientes no fueron iguales: los rebeldes tuvieron a favor el decisivo apoyo del crédito externo, más armas, más combatientes.
La influyente banca multinacional decidió que era menos riesgoso para sus intereses apostar por la derecha golpista que apoyar a la República roja». En los márgenes de esta carnicería fratricida los gobiernos europeos hicieron sus especulaciones y cálculos de «costo-beneficio».
[…] Pero, en última instancia, estas páginas pretenden advertir que la historia se repite en forma cíclica cuando los grandes negocios se ven amenazados, cuando los intereses de los poderosos son vapuleados.
En la década del treinta el enemigo fue el fascismo, el fin de las libertades. Ahora son la opresión económica, la injusticia del gran capital y la desigualdad social, que tuercen la voluntad de los hombres y los humilla. En este sentido, los ecos de la Guerra Civil siguen resonando. La guerra demuele, mata de hambre, despedaza, persigue, oprime. Y enseña.» Daniel Muchnik
Una mirada original y necesaria, que analiza la Guerra Civil española desde el punto de vista de los intereses y negocios en juego, tanto nacionales como internacionales.
No existe sexo sin racialización
VV. AA.
Editorial: Autoedición
ISBN: 978-84-697-5333-0
Publicación: 2017
Nº de páginas: 108
Precio: 10,40 €.
No existe sexo sin racialización es una publicación que nace del proyecto homónimo desarrollado en junio de 2017 en Intermediae, Matadero Madrid. El libro incluye textos e imágenes que abordan el cruce conflictivo entre disidencia sexual y antirracismo. A partir de la aportación de seis autoras y los materiales gráficos desarrollados en los talleres no mixtos (de personas racializadas y disidentes sexuales), este libro rabioso e indignado confronta la ideología colonodescendiente que configura las formas queer del feminismo euroblanco.
La inmortalidad de los perros

Mavrudís, Costas
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 9788416537235
Publicación: 2017
Nº de páginas: 208
Precio: 17,90 €.
«El perro, muy señor mío, ¡es inmortal! No se mueren más que los que lo saben. Hermes no tiene conciencia, ignora el final, igual que el bosque no sabe nada de la serrería», reflexiona el dueño de Hermes, un setter inglés, con otro anciano en el parque. Ajeno también al drama de su amo, Bendicò, el moloso de Don Fabrizio, trota alegremente por las páginas de El Gatopardo. A pesar de llevar años junto a sus nuevos amos occidentales, los antiguos perros guardianes del Muro de Berlín se obcecan en seguir el recorrido de su antigua ronda cada vez que regresan adonde un día se levantó aquella muralla. Boatswain, el perro de Lord Byron, desconoce la noción de posteridad, pese a haber pasado a ella y César, un precioso caniche real, nunca pudo sospechar su inminente abandono aquella tarde navideña del París de los años setenta.
Libres de toda trascendencia, los perros de estas 71 microhistorias iluminan, con gran lirismo y lucidez, las complejidades del mundo de sus dueños. Magníficamente traducido por Ángel Pérez González, La inmortalidad de los perros ha sido Premio Nacional de Narrativa Griega.
Pikara 5

VV.AA.
Editorial: Pikara
ISBN: 2341-4871 (5)
Publicación: 2017
Nº de páginas: 154
Precio: 10,00 €.
El número 5 es, además de disfrutón, muy juguetón. Inspiradas por los ‘Feminismos Reunidos’ de Sangre Fucsia y por nuestra redacción, que tenemos plagada de juegos (rayuela, diana, yenka..), el juego va a ser el tema que inspire esta edición especial. Emma Gascó ha dibujado ya unas portadillas de secciones maravillosas, con hombres que saltan a la goma, vikingas que navegan por videojuegos, equipos de deporte rural, bicis… La maqueta de Señora Milton también incluirá divertimentos: itinerarios alternativos para leer la revista (al estilo ‘Rayuela’), preguntas del trivial feminista y alguna sorpresita más.
Varios de los contenidos inéditos abordan también el juego desde distintos ángulos: ludopatía y ludoterapia, videojuegos, recuerdos de infancia, juguetes sexuales sostenibles, juegos perturbadores… Pero no se trata de un monográfico. Como cada año, habrá reportajes y artículos sobre temas clave para nosotras, como la diversidad funcional, las identidades de género, la salud de las mujeres, el consumo responsable, el derecho a la tierra, la memoria histórica, los referentes en cine y música, los retos del movimiento feminista… Estamos muy orgullosas de la calidad y la originalidad de los textos que vamos recibiendo. Ah, y este año apostando más todavía por la fotografía y el cómic. ¡Qué ganas de tener Pikara en papel entre nuestras manos!
La bala y la palabra. Francisco Ascaso (1901-1936)
Palacio Pilacés, Luís Antonio
García Francés, Kike
Editorial: La Malatesta
ISBN: 9788494171291
Publicación: 2017
Nº de páginas: 454
Precio: 15,00 €.
Francisco Ascaso, sin ningún género de dudas, una de las más renombradas, y, a la vez, menos conocidas figuras del universo libertario ibérico.
La información sobre su apasionante y desconocida vida siempre ha estado reducida a los escasos y contradictorios datos que pueden entresacarse de las autobiografías raramente objetivas de sus compañeros de militancia.
Entró en contacto con el poderoso ideario ácrata en la ciudad de Zaragoza, donde fue encarcelado injustamente durante dos años por el asesinato de un periodista en el que no tuvo ninguna participación.
Una vez en libertad se tomó la revancha cuando, ya formando en las filas de Los Solidarios, acabó con la vida del cardenal Juan Soldevila, bastión de las posturas ultraconservadoras en el seno de la Iglesia española.
Detenido al cabo de pocos días se fugó de la cárcel y buscó refugio en Francia, país desde el que, junto a Durruti y otros compañeros, atravesó el Atlántico para emprender un increíble periplo que a través de media América les llevaría desde Cuba hasta Argentina, actuando por un igual como agitadores de masas o como expropiadores de bancos.
De vuelta a Francia, un intento fallido para acabar con la vida de Alfonso XIII les llevó a dar con sus huesos en Bruselas, deportados por las autoridades galas tras un tortuoso proceso judicial que no pudo imponerse a una impresionante campaña internacional de apoyo. Francisco regresó a la nueva España republicana convertido en una figura política de primer orden y durante esos años compaginó su trabajo en el grupo Nosotros con su cargo de secretario general del Comité Regional de Cataluña de la CNT.
Su faceta pública nunca le impulsó a renunciar a su papel como hombre de acción y no dudó en implicarse a fondo en las insurrecciones de enero y diciembre de 1933. Las autoridades no perdonaron su presente ni olvidaron su pasado, por lo que fue víctima de torturas, cárcel y hasta deportación en las colonias africanas.
Murió el 20 de julio de 1936 cuando luchaba al frente del pueblo en armas ante el cuartel de Atarazanas, el último obstáculo que le separaba de la victoria y del inicio de la Revolución por la que tanto había entregado desde su primera juventud. Este trabajo, primera monografía extensa sobre la formidable aventura de su vida, saca a la luz nuevos detalles en torno a su figura, resuelve algunas contradicciones historiográficas y arroja luz sobre una personalidad digna del mejor guión cinematrográfico.
Cultura de la violación. Apuntes desde los feminismos decoloniales y contrahegemónicos
Santa Cruz, Úrsula y Schurjin, Deyanira
Vasallo, Brigitte
Llurba, Ana
Editorial: Antipersona
ISBN: 9788469759998
Publicación: 2017
Nº de páginas: 62
Precio: 5,00 €.
¿Qué sucede cuando la violación no es un hecho aislado sino el producto de una estrategia planificada de control y aniquilación de una comunidad o una etnia? ¿Pueden los cuerpos racializados, migrantes, ubicados históricamente por debajo de la línea de lo humano, tener algún tipo de restitución legal en una Europa racista, colonial, capitalista y heteropatriarcal cuando son violados? ¿Qué sucede cuando la denuncia de una violación es utilizada para atacar a un colectivo por motivos raciales, como sucedió en Colonia recientemente? ¿Qué ocurre cuando ni siquiera puedes señalar a tu violador o vengarte de él? ¿Cómo modifica el análisis el hecho de que los cuerpos designados como violables sean también los de los hombres, como sucedió en la cárcel de Abu Ghraib? ¿Por qué las 43 niñas violadas y asesinadas en Guatemala apenas despertaron campañas de apoyo internacionales? ¿Hasta qué punto la cultura de la violación está inserta en nuestra cultura cristiana?
Los textos de Brigitte Vasallo, Úrsula Santa Cruz, Deyanira Schurjin y Ana Llurba plantean todas estas preguntas, pero también la certeza de que es necesario análisis mucho más profundos, capaces de matar de una vez por todas al colono racista y patriarcal que los blancos llevamos dentro.
Huye, hombre, huye. Diario de un preso F.I.E.S.

Tarrío González, Xosé
Editorial: Imperdible
ISBN: 9788461798087
Publicación: Septiembre 2017 (reedición)
Nº de páginas: 285
Precio: 10,00 €.
Este libro es una denuncia despiadada, una crónica estremecedora de una lucha donde la supervivencia misma, unida a la rebelión diaria, sólo puede ser comprendida al sumergirte en las líneas de este diario, el cual las personas presas que lo han leído se identifican plenamente con lo que nos narra Xosé. Hemos observado detenidamente más que la mirada, la expresión de los ojos de personas que han estado encarceladas y le conocieron. Como les brillan al ver este libro. Lo han leído y mantuvieron contacto con él dentro del presidio, y eso nunca lo olvidan. Jamás olvidarán como uno de sus hermanos plasmó con toda la crudeza el odio que la institución carcelaria inflige a lxs condenadxs, y por lo cual acabaron con su vida de una manera cobarde, repugnante y miserable. Esa mirada, en un primer instante tierna e inocente como la de un niño al recordarle con cariño, se torna despectiva y rabiosa al saber que ya no está entre nosotrxs. Como agarran el libro como si fuera una reliquia que les devuelve al pasado y te dicen: “Yo le conocí, estuvimos juntos en Daroca…”, esas vibraciones que se desprenden en esos míseros segundos, te confirman sin nunguna duda lo mucho que este libro significó y significa para muchas personas. Tanto dentro como fuera de los muros de las prisiones.
Aquí se puede leer con pelos y señales, la hipocresía de la rehabilitación carcelaria, la tortura a las personas presas que no se dejan doblegar, la complicidad de la casi totalidad de políticxs, abogadxs, juezxs, psicólogxs y médicxs de manera cristalina; y de la mayoría de la sociedad de manera inconsciente pero a la vez igual de culpables, del encierro de personas rebeldes, pobres y de lxs que molestan y “afean” las calles de los pueblos y de las ciudades, para encerrarlxs en los zulos del estado.
Lo que aquí se nos describe no es una historia cualquiera de una época cualquiera, es una realidad palpable que continua a día de hoy: las cárceles siguen vomitando cadáveres todos los meses, en ese gran vertedero de seres humanos con el que, por medio del miedo, mantienen sumisas a las masas.
Gracias Xosé por este libro que tanto nos ha enseñado a tantas personas, por mostrarnos con claridad lo que sucede dentro de esos asquerosos e inmundos lugares, por la positividad, energía, resistencia, fuerza de voluntad, justicia, libertad, lucha, rebeldía, sinceridad, amistad, lealtad, solidaridad, amor… que desprendes en estas líneas.
Traducido a cinco idiomas y traspasado decenas de fronteras, allá donde ha llegado, ha despertado unas ansias arrolladoras de luchar contra la barbarie carcelaria en las personas que no sabían nada al respecto de como funcionaba esta institución funeraria, desde las mismas profundidades del más denigrante aislamiento, los módulos F.I.E.S.: la cárcel dentro de la cárcel, el infierno dentro del infierno; y para las que ya lo sabían, es una inyección de esperanza y vitalidad deslumbrante para que la lucha no muera, porque vivir luchando, es la mejor forma de vivir.
Tranvía 83
Mwanza Mujila, Fiston
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-93-2
Publicación: 2017
Nº de páginas: 224
Precio: 17,00 €.
«Su escritura tiene el ritmo palpitante, en staccato, de la poesía beat. […] Tranvía 83 es un antídoto contra la tendencia a lo sombrío de la mayor parte de las novelas africanas. No viste la fealdad con lentejuelas, pero tampoco deja de ser sensible a la turbación y el desamparo de tener que vivir a salto de mata y ‘satisfacer los placeres del bajo vientre’».—Wall Street Journal.
«Su escritura posee toda la tensa oscuridad de la mejor literatura callejera. Por su carácter sincopado y sus ocasionales ráfagas, sus arabescos y su fraseo quebrado, en ocasiones remeda al jazz que se oye al fondo del bar, con los parroquianos haciendo las veces de un coro griego. Natural de la República Democrática del Congo, Mujila nos ofrece una primera novela multipremiada, sin duda alguna excitante y genial».—Library Journal.
«Uno de los más fascinantes descubrimientos de la rentrée. Hay algo de El Bosco en este a-puerta-cerrada urbano, frenético, flameante. Pero es un Bosco insolente y trotamundos que ha leído a Gabriel García Márquez y Chimamanda Ngozi Adichie».— Le Monde.
«Una formidable demostración del poder de la literatura».—Télérama.
«Tranvía 83 es un viaje a toda velocidad. Una historia trágica, burlesca, melancólica y melódica». Christine Ferniot».—Lire.
«Tranvía 83 es una rapsodia. Un enloquecido solo de saxo elevándose sigilosamente sobre el eco del coro».—Émile Rabaté, Libération.
«¡Atención a este centelleante cometa! Uno se sumerge en este Tranvía 83 igual que en un tema de Coltrane, del que no volvemos a salir».—Laurent Boscq, Rolling Stone.
«Una primera novela arrolladora, conducida por un lenguaje insolente».— Michel Abescat, Télérama.
«Fiston Mwanza inventa la “literatura-locomoción», el género de la «historia-teatro», y convierte su primera novela en un manifiesto de la prosa poética convulsa, a medio camino entre Aimé Césaire y Boris Vian».—Chloé Thibaud, Le Nouvel Observateur.
Tranvía 83 se desarrolla en un indeterminado país africano que vive, a la vez que una profunda recesión, una nueva fiebre del oro. Turistas de todas las nacionalidades y lenguas llegan a la Ciudad-País con un único deseo: hacer fortuna explotando la riqueza mineral escondida en las entrañas de esa tierra. Por el día trabajan en las minas, y por la noche se reúnen para beber, comer y bailar en el club Tranvía 83, una auténtica guarida de forajidos poblada por antiguos niños soldados, turistas con ánimo de lucro, prostitutas, madres solteras, aprendices de brujo… y por Lucien, un escritor que, huyendo de las extorsiones y la censura, encuentra refugio en Ciudad-País e intenta seguir allí su recto camino de afirmación de su escritura, mientras los personajes más turbios del lugar gravitan a su alrededor.
Tranvía 83 ha sido considerada como uno de los últimos y más brillantes fenómenos culturales en lengua francesa, razón por la que ha sido traducida a idiomas como el inglés, alemán, italiano, catalán, griego, lituano, árabe, neerlandés, hebreo, sueco y danés, y ha cosechado los elogios de la crítica en todos y cada uno de los países en los que ha sido publicada.
Esta celebrada novela, construida con un ritmo y una creatividad completamente nuevas, ha sido descrita como un rap africano, una novela-rapsodia, o una novela puzle cincelada a ritmo de jazz. Pero es algo más: es una auténtica fiesta para la imaginación.
La reina del aire

Ruskin, John
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-92-5
Publicación: 2017
Nº de páginas:
Precio: 17,00 €.
Ruskin decía que su mente trabajaba “como un símil de Virgilio, muchos pensamientos en uno”. Los mitos griegos se entrelazan en La reina del aire como un “sedoso damasco” que su autor se encarga de desurdir para nosotros mediante un diálogo constante con el lector. Una vez dejamos que Ruskin nos guíe a través de los mitos de Atenea, resulta difícil volver a pensar en ellos, si es que alguna vez lo hemos hecho, como historias excéntricas u obsoletas. Por el contrario, la interpretación que nos brinda resulta tan perspicaz y elocuente que plantea cuestiones tan urgentes como dispares. Por eso, al leer sobre los fundamentos de la arquitectura, las familias de plantas o las deficiencias del modelo económico, no hay que tirar de los temas como hilos molestos que sobresalen de un tejido. Todos tienen su lugar, y veremos que se entretejen hermosa y sabiamente si aprendemos a confiar en la unidad que preside una obra tan rica y compleja como La reina del aire.
Quédate este día y esta noche conmigo

GOPEGUI, BELÉN
Editorial: Random House
ISBN: 9788439733089
Publicación: septiembre 2017
Nº de páginas: 192
Precio: 17,90 €.
Una novela intergeneracional que disecciona las relaciones humanas y critica la desigualdad social y la deshumanización tecnológica.
«Belén Gopegui es mi búnker.»
María Unanue, Pikara Magazine
Dos generaciones, dos vidas que no estaban llamadas a encontrarse,
ponen a Google contra las cuerdas.
Esta es la historia de Mateo y Olga, y es una solicitud de trabajo que tiene a Google por destinatario. Es también la confesión de quien ha de valorar la propuesta. A Mateo, interesado por los robots, le obsesiona averiguar si el mérito debe ser desterrado de las relaciones humanas. Olga, matemática y empresaria retirada, cree que los modelos estadísticos son narraciones y que la probabilidad es una forma más precisa de nombrar el acto de ser libre.
Podría ser una historia de amor en la medida en que el encuentro, el diálogo y el deseo de oír la voz del otro construyen un relato común. Y porque, como en las historias de amor, ese encuentro alberga el desencuentro de dos formas distintas de ser y estar en el mundo. Mateo tiene la vida por delante y se niega a aceptar que esa vida no se pueda escribir desde la libertad. Olga, bastante más allá del medio del camino, no teme relegar el yo al fondo de un cajón ni asociar su cuerpo a una sociedad de la mente. Les une la misma voluntad de entender el comportamiento de la realidad y de sentir qué sucede cuando una máquina se da cuenta de que es una máquina. Un Dante vehemente y una Beatriz a punto de partir recorren un espacio que es infierno y también paraíso.
Sobre la obra anterior de Belén Gopegui se ha dicho:
«Gopegui explora la producción de sentido en la sociedad en la que vivimos.»
Jaume Peris, Revista Kamchatka
«Romper las barreras entre lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público. Este es uno de los proyectos narrativos que persigue Belén Gopegui.»
Rafael Conte
«Acceso no autorizado profundiza el plan de Gopegui de pensar no la literatura como algo político, no la narrativa para criticar el poder, sino a la inversa, de pensar la novela como un contrapoder y la escritura como una contrapolítica.»
Damián Tabarovski
«El comité de la noche se convierte en el punto más logrado -desde mi personal y discutible punto de vista- de la trayectoria de Gopegui desde Lo real (2001), y la obra donde mejor ha logrado esa síntesis exquisita y terriblemente difícil al conjugar una obra semánticamente cruda, desasosegante, cívica, valiente y crítica con una potencia literaria demoledora.»
Vicente Luis Mora
¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo
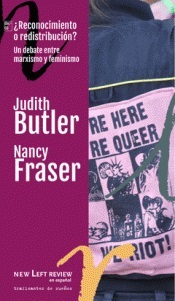
BUTLER, JUDITH P.
FRASER, NANCY
Editorial: Traficantes de Sueños
ISBN: 978-84-947196-2-2
Publicación: 2017
Nº de páginas: 107
Precio: 9,00 €.
¿Forma parte la regulación heterosexual normativa del proceso de acumulación capitalista hasta el punto de resultar imprescindible para su propia supervivencia? Esta puede ser la pregunta en torno a la cual se organiza el debate entre estas dos importantes teóricas feministas a finales de los años noventa del siglo XX. Se trata de una pregunta eminentemente política. La discusión comienza con la propuesta de Nancy Fraser de distinguir entre dos polos analíticos presentes en las luchas del momento: las luchas por el reconocimiento (prototípicamente, las luchas LGTB) y las luchas por la redistribución (protípicamente, las luchas de clase). La aguda contestación de Judith Butler a Fraser, inspirada en la crítica feminista y marxista a la familia, plantea una serie de cuestiones que todavía siguen presentes en el debate contemporáneo. Se trata del complejo problema de la relación entre lo económico y lo cultural en las formaciones capitalistas y de la hibridación de estas dos dimensiones en lo que se refiere a la producción del género y la sexualidad en esas mismas sociedades.
Judith Butler, filósofa post-estructuralista, actualmente ocupa la cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura comparada y Estudios de la mujer, en la Universidad de California, Berkeley, tras haber sido profesora en la Universidad de Wesleyan de Ohio y Johns Hopkins. Esta teórica ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la teoría queer, la filosofía política y la ética. Autora entre otras de las siguientes obras: El género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad(1990) y Cuerpos que importan. El límite discursivo del sexo (1993).
Nancy Fraser, titular de la cátedra Henry A. and Louise Loeb de Ciencias Políticas y Filosofía en la New School de Nueva York, ocupa la cátedra de Justicia Global en el Collège d’Études Mondiales de París y es profesora en el Centre for Gender Research de la Universidad de Oslo. Ha sido fundadora y durante muchos años coeditora de la revista Constellations, de cuyo consejo editorial sigue formando parte. Entre sus libros se incluyen: Feminist Contentions: A Philosophical Exchange (con Seyla Benhabib, Judith Butler y Drucilla Cornwall, 1994); The Radical Imagination: Between Redistribution and Recognition (2003) y Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange (con Axel Honneth, 2003); Fortunas del feminismo, editado por Traficantes de Sueños en 2015, reúne algunos de sus mejores artículos.
Memorias del calabozo
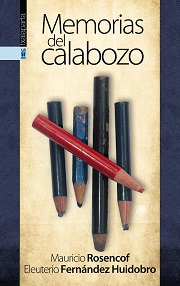
ROSENCOF, MAURICIO
FERNÁNDEZ HUIDOBRO, ELEUTERIO
Editorial: Txalaparta
ISBN: 978-84-17065-06-5
Publicación: 2017
Nº de páginas: 402
Precio: 22,20 €.
Testimonio militante de dos tupamaros, difundido ya por todo el mundo. Los autores consiguieron comunicarse a golpe de nudillo a través de los muros de la prisión donde pasaron 12 años, transmitiéndose mensajes, poemas y esperanzas. La astucia y la dignidad de los cimarrones uruguayos contada por ellos mismos.
Berenjenas rellenas
 Ingredientes
Ingredientes
- 2-3 berenjenas
- 1 cebolla o puerro
- 2 pimientos
- 2 zanahorias
- 3-4 tomates salsa
- aceite y sal
- bonito en aceite (opcional)
- queso rallado
Elaboración
- Lavamos, cortamos a la mitad y vacíamos las berenjenas -podemos hacer unos cortes en horizontal y vertical para ayudarnos a vaciarlas con una cuchara de metal- ; echamos un chorro de aceite y sal y las metemos al horno o al microondas hasta que estén tiernas.
- Mientras, con la carne sobrante de la berenjena hacemos sofrito con pimiento, tomate, zanahoria y cebolla. Una vez preparado el sofrito rellenamos las berenjenas. También podemos añadir al sofrito algo de bonito en aceite y queso rallado y ¡a gratinar!
poesía a pie de calle nº 85: octubre 2017
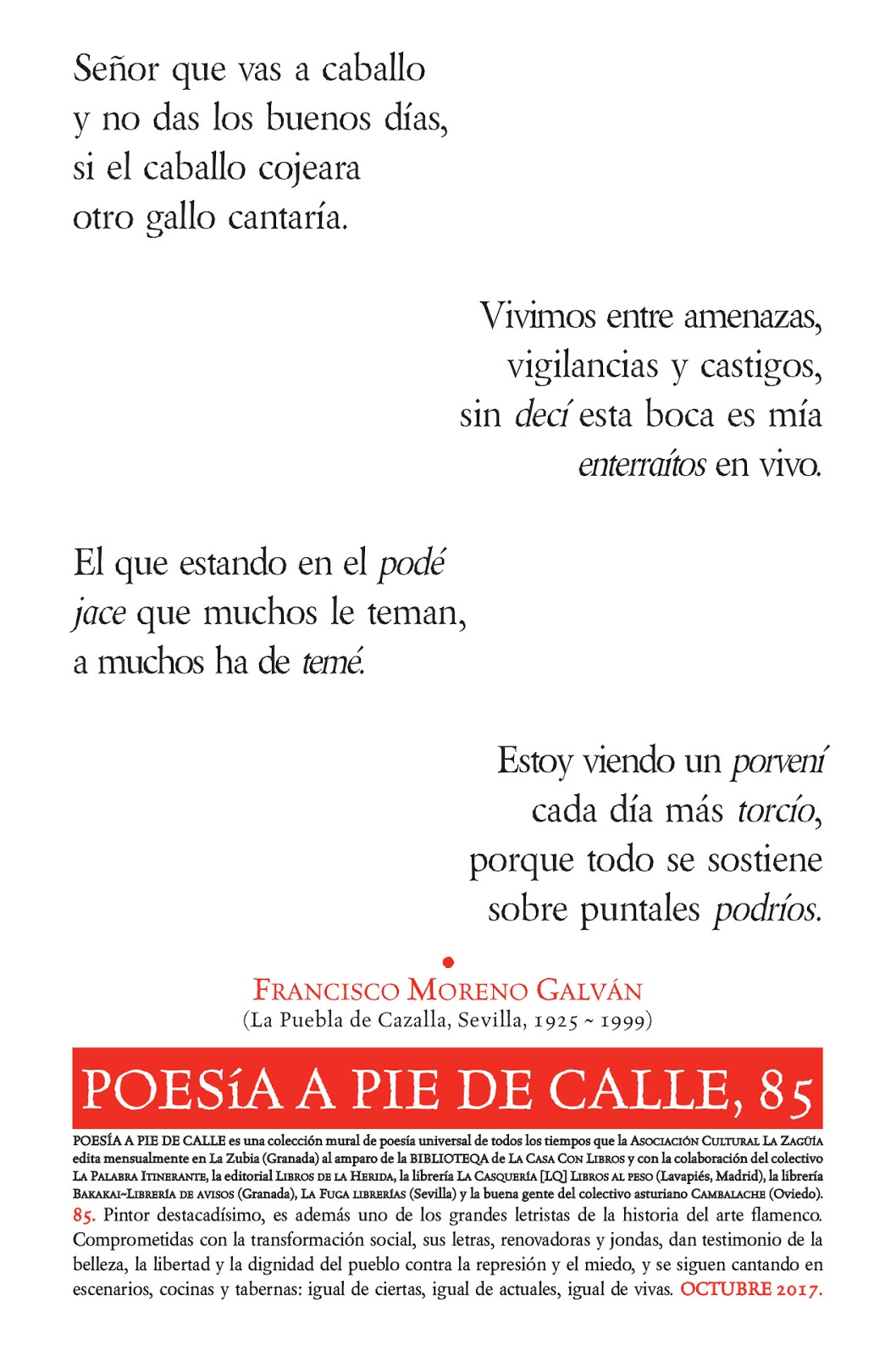

Una feliz catástrofe

TURIN, ADELA (TEXTO)
BOSNIA, NELLA (ILUSTRACIÓN)
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788484648871
Publicación: 2014
Nº de páginas: 40
Precio: 15,00 €.
La catástrofe lo pone todo patas arriba. De una vida monótona, a las aventuras y los nuevos roles en la familia. Porque a veces, no hay mal que por bien no venga.
El orden metódico y la monotonía marcan la vida de esta familia, donde los roles están estrictamente marcados: el señor Ratón sale muy estresado del trabajo y regresa junto a la señora Ratón, que tiene la casa limpia y la cena preparada, y sus hijos, que le esperan para escuchar con atención sus historias. La catástrofe lo pone todo patas arriba: no solo les deja sin su hogar, sino que altera por completo sus vidas. Aquella madre y esposa “dulce, modesta y dócil” rescata con valentía a toda la prole, habilita de la nada una nueva madriguera y,a partir de entonces, los pequeños ratoncillos y ella misma comienzan a experimentar emocionantes aventuras y a desarrollar nuevas facetas.
Adela Turin y Nella Bosnia crearon esta fábula en 1975 para revisar el lugar que ocupa la figura femenina en la familia y en la sociedad. Casi 40 años después, su historia sigue vigente y resulta tan necesaria ahora como entonces. Un relato sobre coeducación e igualdad, con altas dosis de humor y diversión, en consonancia con unas ilustraciones de mucho colorido, con personajes humanizados y ambientadas en el entorno doméstico, entre objetos cotidianos y enseres de limpieza.
A partir de 5 años.
De acero

AVALLONE, SILVIA
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9788420475004
Publicación: Septiembre 2011
Nº de páginas: 368
Precio: 17,50 €.
El Mediterráneo, la luz, la isla de Elba al fondo# Y sin embargo, en la ciudad industrial de Piombino tener catorce años no es fácil. Si tu padre se parte la espalda en las acererías que proporcionan pan y desesperación a media ciudad, lo máximo que puedes desear es una tarde en la playa, o tener un hermano que sea el jefe de la pandilla. Lo saben bien las inseparables Anna y Francesca. Cuando el cuerpo empieza a cambiar no hay alternativa: o te escondes y te quedas fuera, o usas con violencia tu belleza y confías en que te ayude a ser alguien. Ellas lo intentan, convencidas de que para sobrevivir basta con luchar. Pero la vida es feroz. Y cuando llega el amor, las pocas certezas se pierden, y hasta la amistad duele.
A partir de 14 años
¡Y luego dicen que la escuela pública no funciona!

HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, FERNANDO
Editorial: Octaedro
ISBN: 9788499219417
Publicación: 2017
Nº de páginas: 304
Precio: 18,00 €.
Investigar con los jóvenes sobre cómo transitan y aprenden dentro y fuera de los centros de secundaria.
¿Qué nos revela un estudio etnográfico realizado con jóvenes de Secundaria sobre cómo transitan por sus aprendizajes dentro y fuera de los centros educativos?
¿Cómo contribuye la investigación etnográfica a la comprensión de los contextos de aprendizaje de los jóvenes, algunos mediados por tecnologías digitales?
¿Cómo se pueden establecer puentes entre la universidad y los centros de enseñanza para ampliar nuestra comprensión sobre las formas de aprender de los jóvenes?
¿Cómo se puede aprender a partir de proyectos de indagación?
¿Qué aportaciones se derivan de esta publicación para repensar el sentido de la educación secundaria y poder conseguir que todos los jóvenes encuentren su lugar para aprender con sentido?
Son estas y otras cuestiones las que exploramos en colaboración con un grupo de jóvenes.
Con Tango son tres
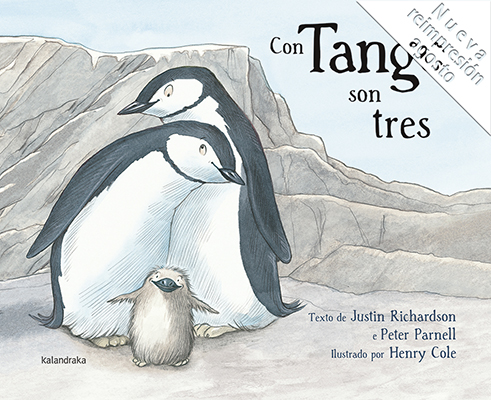
RICHARDSON, JUSTIN (TEXTO)
PARNELL, PETER (TEXTO)
COLE, HENRY (ILUSTRACIÓN)
Editorial: Kalandraka
ISBN: 9788484649847
Publicación:
Nº de páginas: 32
Precio: 15,00 €.
En la casa de los pingüinos había dos que eran un poco diferentes. Uno se llamaba Roy y el otro, Silo. Los dos eran chicos y lo hacían todo juntos. Se hacían reverencias el uno al otro. Caminaban juntos. Se cantaban mutuamente y nadaban juntos. Allá donde Roy fuese, también iba Silo.
Con Tango son tres es la historia real de una singular pareja de pingüinos barbijo a los que el cuidador del zoo de Central Park, en Nueva York, Rob Gramzay, les dio la oportunidad -depositando un huevo en su nido- de tener una cría tras observar que incubaban infructuosamente una piedra. Así nació Tango, que fue la primera pingüino en tener dos padres. El primer libro infantil de Justin Richardson y Peter Parnell fue un éxito y, desde su publicación en 2005, ha recibido numerosos premios. Aunque también ha sido censurado por sectores conservadores, contrarios a los nuevos modelos de familia.
A partir de 4 años
Llegó el chacal

LASHAI, FARIDEH
Editorial: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo
ISBN: 9788494656439
Publicación: 2017
Nº de páginas: 192
Precio: 20,00 €.
Autobiografía.
¿Qué es la democraciia? Tú, como mujer iraní, habías experimentado su completa ausencia en tus relaciones íntimas. El miedo, ese garrote negro agitándose sobre tu cabeza, como una bandera. ¡Prueba la soledad!, no te queda otra opción. Pero quiero reivindicar mi libertad, incluso dentro de este pequeño y ajustado marco, quiero saborearla, incluso en los momentos más clandestinos, y, ser quien soy, sin miedo ni claudicaciones. Sin ser chantajeada… Mi hija grita: Eh, mamá, pareces un hombre, hoy sí que te has vestido como un sirviente. Sin querer, ya no soy tan elegante, sin querer, mi cabello se vuelve cada vez más blanco, y muchas veces no me apetece teñírmelo, no me apatece ataviarme a costa de renunciar a mi libertad. Este es el único tesoro que poseo y cuán querido es en mi corazón, por pequeño, limitado y único que sea. Me olvido de mí, de mi cuerpo, de mis instintos. Y un día frente a la espejo con una mirada iré en busca de mí misma, igual que a los veintiocho años me encontré, estupefacta, en aquel espejo roto de la comisaría del SAVAK…
El día es un largo viaje. Cada instante, vas haciendo tu camino. Das unas vueltas por la habitación, pasa otra hora… El camino es un momento, verde claro, repleto de frescura. Un momento después, te colma el cansancio del camino, y va apareciendo la silueta grisácea del viaje… ¡Vive también este momento! Vívelo, y llegará la noche, y te apaciguarás. No te entierres en las tinieblas… Habrá otra mañana… Tendrá nuevos colores y fragancias. Merece la pena ¿La merece? ¿Haber atravesado toda esta oscuridad?
La educación afectiva-sexual para adolescentes. El viaje hacia una sexualidad sana
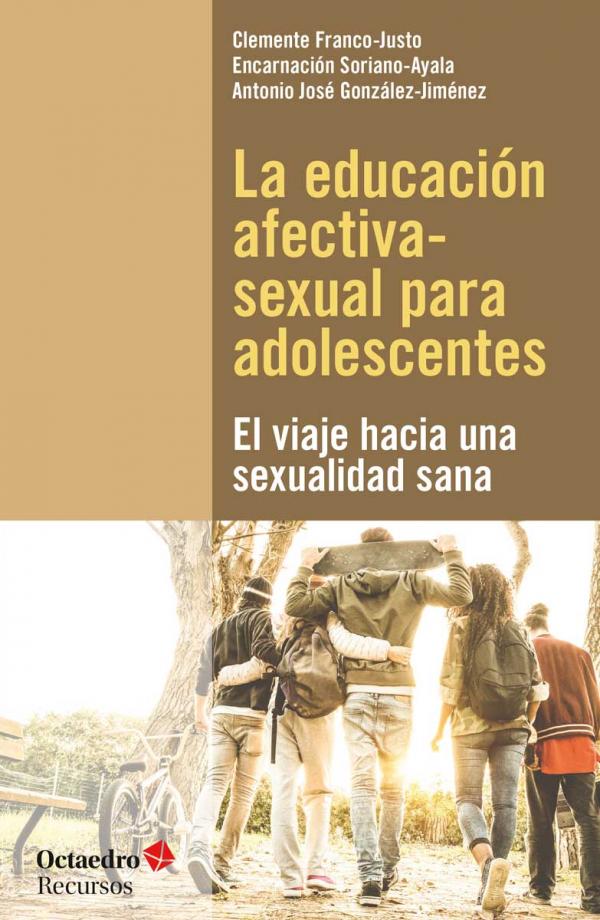
VV.AA.
Editorial: Octaedro
ISBN: 978-84-9921-940-0
Publicación: 2017
Nº de páginas: 69
Precio: 12,00 €.
artimos de la idea de que una sexualidad sana sucede como consecuencia natural de una amistad. La sexualidad es una forma de expresión vital que se manifiesta de acuerdo con la edad, la condición de hombre o de mujer, las costumbres, las normas y los valores existentes. Se relaciona con nuestros afectos y con nuestra capacidad de expresarlos.
Pero, aunque desde pequeños se nos prepara para aprender contenidos académicos que nos faciliten la incorporación a la vida profesional y un bagaje cultural apropiado, no nos preparan para encauzar las relaciones afectivas entre las personas, a prepararnos para construir relaciones de pareja sanas y saludables, donde sepamos escucharnos unos a otros y solucionar los problemas empleando el dialogo y sin ningún tipo de violencia.
Basándonos en esta idea, el objetivo de este manual es proporcionar a las familias, docentes y demás personas interesadas en la temática las herramientas necesarias para enseñar a nuestros hijos, a nuestro alumnado a vivir una sexualidad sana, donde la relación afectiva-sexual se base en la empatía, el respeto y el dialogo.
Para alcanzar esta meta, presentamos cuatros programas educativos que ayudarán a los docentes y a las familias a promover el desarrollo emocional y sexual de los jóvenes. Abordaremos los diferentes aspectos que contribuyen al desarrollo de una personalidad sana y equilibrada, como son la autoestima, la identidad, el desarrollo psicoafectivo, el autoconcepto, el autoconocimiento, el desarrollo emocional y el desarrollo ético y moral.
Memoria contra el olvido. Las escritoras de la generación del 27

GARCÍA JARAMILLO, JAIRO
Editorial: Atrapasueños
ISBN: 9788415674771
Publicación: 2017
Nº de páginas: 182
Precio: 12,00 €.
Las escritoras de la Generación del 27, como tantas otras mujeres de nuestra historia cultural, vienen siendo invisibilizadas desde el principio por el relato hegemónico del periodo republicano, constituyendo un verdadero punto ciego en los manuales de literatura, repertorios bibliográficos, antologías y planes de estudio de los diferentes niveles educativos españoles. Aunando las bases teóricas del materialismo histórico y las del feminismo crítico, este ensayo pretende en su primera parte profundizar en las razones de ese olvido selectivo por parte de varones que convivieron junto a ellas el fervor republicano, la guerra y el largo camino del exilio, sin olvidar las muy perniciosas políticas de olvido ejercidas por la dictadura y la indiferencia de los posteriores gobiernos democráticos, que las han ido tachando poco a poco de la memoria colectiva.
En línea con las corrientes memorialistas de las últimas décadas, y frente a un sistema de vida que jamás rememora, la segunda parte se adentra en el origen de las primeras intelectuales del s. XX para explicar cómo sus pionera reivindicaciones políticas y educativas hicieron posible esa generación posterior de mujeres vanguardistas que, ya en el espacio de libertad republicano, llegarían a ser nombres fundamentales de nuestras letras aún por redescubrir, como Rosa Chacel, María Zambrano, Concha Méndez o Ernestina de Chapourcín, entre otras.
Octubre. La historia de la revolución rusa
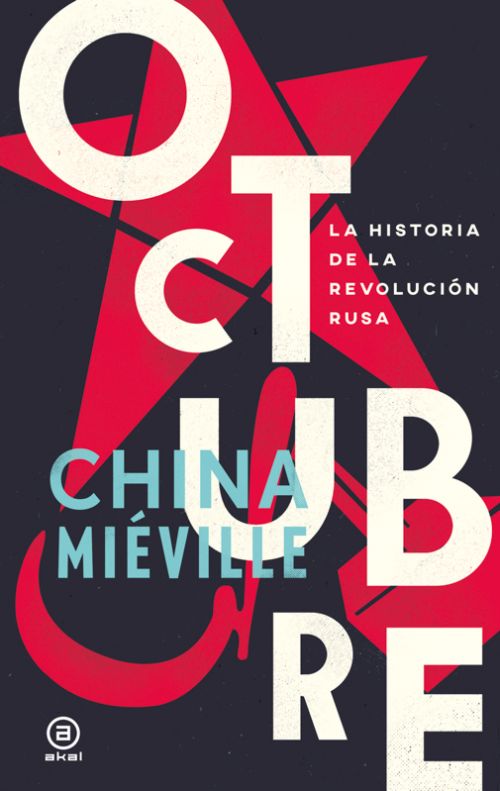
MIÉVILLE, CHINA
Editorial: Akal
ISBN: 9788446044871
Publicación: 2017
Nº de páginas: 360
Precio: 26,00 €.
n febrero de 1917 Rusia era una monarquía atrasada y autocrática, enfangada en una guerra impopular; y en octubre, después de no una, sino dos revoluciones, se había convertido en el primer Estado de los Trabajadores, pugnando por colocarse en la vanguardia de la revolución global. ¿Cómo tuvo lugar esta inimaginable transformación?
¡Ya vooooy!

PEIX, SUSANA (AUTORA)
MARTÍ, ROMINA (ILUSTRADORA)
Editorial: Bululú
ISBN: 9788494291784
Publicación: 2016
Nº de páginas: 36
Precio: 13,00 €.
Suit es un pececillo como cualquier otro: vive en el fondo del océano, nada muy deprisa… Pero tiene un pequeño problema: es muy despistado. Cuando le piden que haga alguna cosa siempre responde ¡Ya vooooy! Pero se entretiene y se le olvida. El lunes, el martes, el miércoles… Cada día de la semana alguien se enfada con él por su despiste, hasta que Dora, su mejor amiga, decide regalarle una libreta para que lo apunte todo y no olvide nada…
En el fondo del océano, desde hace mucho tiempo, siempre se oye la misma cantinela: ¡Ya vooooy!
… es Suit, el pececillo despistado.
A partir de 3 años.
Escalivada de verduras
 Ingredientes
Ingredientes
- 3-4 tomates
- 2 berenjenas
- 2 cebollas
- 2-3 pimientos rojos
- 4-5 dientes de ajo
- aceite y sal
- opcional: romero, tomillo, albahaca
Elaboración
- Lavamos las verduras y dejamos los ajos enteros y con la piel.
- Precalentamos el horno a 200 ºC
- *onemos las verduras enteras en una fuente (o en la bandeja del horno)con un poco de agua -un dedo- y horneamos a temperatura más baja (unos 120 ºC) durante algo más de una hora. Tendremos que observar cómo se están asando las verduras, si necesitan algo más de agua o darles la vuelta, etc. Sacamos del horno cuando estén blanditas (dependerá del horno y del tamaño de las verduras).
- Una vez asadas, dejamos que se enfríen -mejor si las tapamos con un paño, ya q ue facilita el pelado del pimiento-
- Pelamos los pimientos y quitamos las semillas. También pelamos los ajos y reservamos en un mortero.
- Picamos en tiras todas las verduras y ponemos en una fuente.
- Preparamos el aliño con los ajos asados majados en el mortero y mezclados con un poco de sal, aceite y, si queremos, alguna especia que nos guste (romero, tomillo o albahaca van muy bien) y rocíamos el aliño por encima de las verduras.
 Podemos comer la escalibada sola, como entrante, o como acompañamiento de un arroz o una pasta, como relleno de unos calabacines, para una pizza, etc. Muy socorrida y muy rica ella.
Podemos comer la escalibada sola, como entrante, o como acompañamiento de un arroz o una pasta, como relleno de unos calabacines, para una pizza, etc. Muy socorrida y muy rica ella.
Las cosas que importan

Editorial: Bulubú
ISBN: 9788494291746
Publicación:
Nº de páginas: 48
Precio: 14,00 €.
Este es un libro de valores, de los valores que las experiencias y enseñanzas de la infancia imprimen en nosotros para acompañarnos toda la vida. Así nos lo muestra el protagonista de este diario que inició con desgana y hoy, cuando lo repasa, comprende que «me gustan los diarios porque en un puñado de páginas en blanco cabe todo el universo».
Apreciar los tesoros cercanos y cotidianos, el verdadero significado de la valentía, la recompensa de compartir… son los valores que nuestro protagonista nos recuerda con una entrañable mezcla de ironía y melancolía.
A partir de 5 años.
Cachorros de ornitorrinco
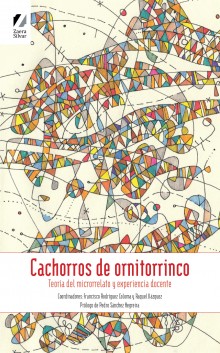
VV. AA.
Editorial: Zaera Silvar
ISBN: 9788494137648
Publicación: 2015
Nº de páginas: 96
Precio: 13,50 €.
Muchas veces los proyectos son el resultado de una concienzuda planificación. No es el caso de este libro. Cachorros de ornitorrinco nació, afortunadamente, tras una feliz concatenación. Raquel Vázquez, cursando el Practicum del Máster de Profesorado, aceptó la sugerencia de trabajar sobre el microrrelato, ese cuarto género narrativo que muchos querrían ver exterminado. Los alumnos de 3º de ESO recibieron sus enseñanzas con entusiasmo y provecho.
La Biblioteca Sebastián Buedo Jiménez del IES Francisco Aguiar de Betanzos promovió la creación de mini-libros. La calidad literaria que contenían los textos suscitó la admiración de Pedro Sánchez Negreira. No me corresponde explicar cómo llegó a Pablo Zaera Silvar el contagio.
Leer para educar la mirada. Escribir para pensar el mundo. Eso es lo que han hecho estos cachorros. Sus textos están aquí palpitando.
Francisco Rodríguez Coloma
El traje nuevo del presidente Mao. Crónica de la Revolución Cultural

LEYS, SIMON
Editorial: El Salmón
ISBN: 9788494321795
Publicación: 2017
Nº de páginas: 379
Precio: 24,00 €.
«China ha conocido estos últimos años unas transformaciones prodigiosas. Está convirtiéndose en una superpotencia, si no en la superpotencia. En este caso, será —cosa inédita— una superpotencia amnésica. Porque, hasta hoy, su milagrosa metamorfosis se efectúa sin cuestionar el absoluto monopolio que sigue ejerciendo el Partido Comunista sobre el poder político, y sin tocar la imagen tutelar del presidente Mao, símbolo y clave de bóveda del régimen. Y el corolario de estos dos imperativos es la necesidad de censurar la verdad histórica de la República Popular desde su fundación: prohibición total de escribir la historia del maoísmo en acción, es decir, las sangrientas purgas de los años cincuenta, la gigantesca hambruna causada por Mao (en un acceso de delirio ideológico) al principio de los años sesenta y, por último, el monstruoso desastre humano de la “Revolución Cultural” (1966-1976)».
Publicado en Francia en 1971, este libro supuso la primera denuncia de la «Revolución Cultural» que, desde 1966, asoló China. Simon Leys, sinólogo que hasta entonces nunca se había ocupado de política, y que entonces vivía en Hong Kong, registró una lúcida crónica de los acontecimientos. Su profundo conocimiento de la realidad y la lengua china, unido a un estilo donde confluye la literatura y la sátira política, convierten este libro en una obra imprescindible.
Muffins veganos de arándanos
 Ingredientes
Ingredientes
- 225 gr. de harina integral (trigo, escanda…)
- 3 cucharaditas de levadura en polvo
- 1 cucharadita de bicarbonato sódico
- 150 gr. de panela
- 150 gr. de arándanos frescos
- 50 ml de aceite (el de girasol da menos sabor pero también puede ser de oliva)
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 225 ml de leche vegetal (arroz, soja, almendra… la que más os guste)
Elaboración
- Precalentamos el horno a 180º con calor arriba y abajo y la bandeja de rejilla en el medio. Preparamos el molde muffins o 12 cápsulas para la bandeja del horno. En un bol grande tamizamos la harina, la levadura y el bicarbontato. Añadimos la panela y los arándanos. Removemos con cuidado, mezclando bien todos los ingredientes. En otro bol ponemos el aceite, el vinagre y la leche. Batimos bien la mezcla.
- Vertemos los ingredientes líquidos, con cuidado, sobre los secos, mezclando bien con una cuchara o espátula hasta integrar todos los ingredientes en la masa. Rellenar con esta mezcla las capsulas de papel o el molde de muffins, repartiendola bien entre todas. No subirán mucho. Horneamos 20 minutos, hasta que hayan subido y se vea la parte de arriba dorada. Ya sabéis que depende un poco de cada horno. Sacamos los muffins y los dejamos enfriar sobre la rejilla.
Esta receta puede hacerse también con frambuesas o moras.
poesía a pie de calle nº 84: septiembre 2017
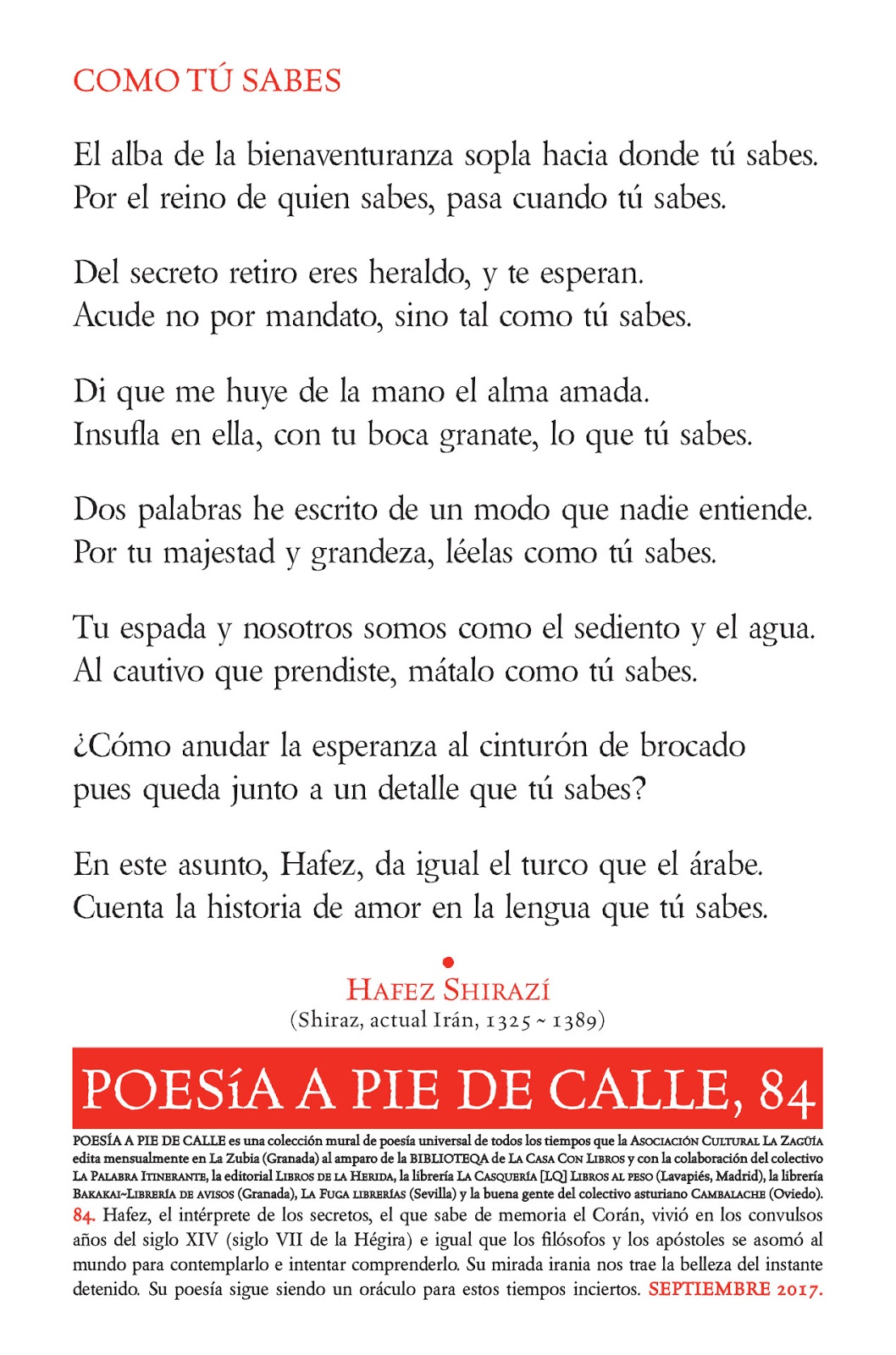

Batallones de mujeres en guerras y revoluciones
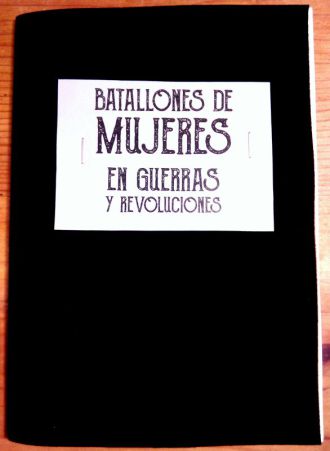
MARTÍNEZ, LAYLA
Editorial: antipersona
ISBN: antipersona_batallon
Publicación: 2015
Nº de páginas: 48
Precio: 3,00 €.
Este fanzine recoge las historias de cuatro batallones compuestos únicamente por mujeres que participaron en distintas revoluciones y conflictos armados. A lo largo de la Historia, las mujeres han protagonizado muchas insurrecciones y formado parte de numerosos ejércitos y guerrillas, pero en muy pocas ocasiones lo han hecho en igualdad con los hombres. Con demasiada frecuencia, las mujeres han tenido que pelear a los dos lados de la barricada: en uno contra el enemigo y en otro contra el machismo de sus propios compañeros. La organización de estos batallones fue un intento de construir las condiciones que permitiesen que las mujeres peleasen de forma autónoma y en igualdad de condiciones con los hombres. ´Desde la Revolución Mexicana a la lucha contra la colonización británica de Nigeria pasando por la independencia de la India y el Kurdistán actual, el fanzine recorre la historia de luchas que a veces acabaron en victorias y otras en derrotas, pero que en todos los casos tuvieron la valentía de pelear.
Mujeres en la hoguera. La caza de brujas, el cercamiento de tierras y la aparición del capitalismo en Europa

STARDUST, LADY
Editorial: antipersona
ISBN: antipersona_hoguera
Publicación: 2015
Nº de páginas: 48
Precio: 3,00 €.
Bajo la acusación de brujería, más de doscientas mil mujeres fueron torturadas y asesinadas en Europa durante los siglos XVI y XVII. Este genocidio tenía un objetivo claro: la imposición del capitalismo por parte de las clases dominantes. Las nuevas formas de producción necesitaban cuerpos dóciles y disciplinados y para ello era fundamental acabar con toda forma de resistencia. Las mujeres, que habían liderado numerosas revueltas durante los dos siglos anteriores y controlaban la reproducción, se convirtieron en el enemigo. La caza de brujas permitió confiscar propiedades, demonizar a los mendigos y a los sectores de la población no productivos, acabar con las formas de vida comunales, imponer el control social y los roles de género y excluir a las mujeres de la actividad económica, social y política.
Pero la historia del surgimiento del capitalismo es también una historia de resistencia. Durante más de doscientos años la población europea trató de impedir que se cercaran y expropiaron las tierras y se negó a ser sometida a la tiranía del trabajo asalariado. El Estado necesitó desarrollar toda una maquinaria de control social que incluyó colegios, fábricas, hospitales y cárceles para conseguir los cuerpos dóciles que necesitaba, y ni siquiera así pudo acabar con las insurrecciones, los motines y las revueltas. Muchas mujeres se organizaron y resistieron con fuerza al nuevo orden social, aunque la historia de su lucha ha quedado en el olvido.
Este fanzine es un intento por recuperar parte de esa memoria. En la línea de Silvia Federici y Maria Mies, el texto parte del análisis de la caza de brujas como el proceso de acumulación de cuerpos necesario para el surgimiento del capitalismo, pero se centra también en un aspecto mucho más desconocido: las formas de resistencia organizadas que llevaron a cabo algunas mujeres. El fanzine, muy conocido en Reino Unido y Estados Unidos desde su publicación en 2007, ha sido ahora traducido por primera vez al castellano por Antipersona.
Pasamontañas, hiyabs y capitalismo baboso. La imagen de las mujeres en las guerras.
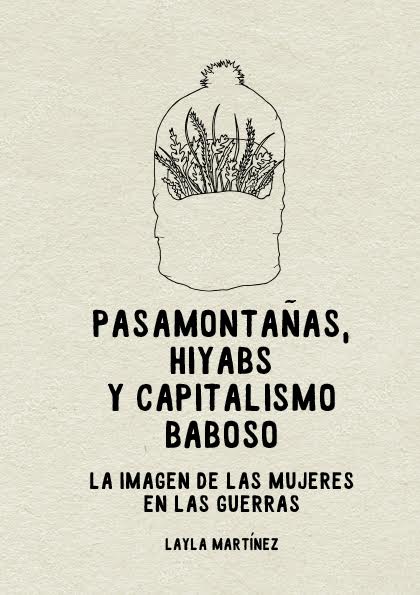
MARTÍNEZ, LAYLA
Editorial: Antipersona
ISBN: antipersona_pasamont
Publicación: junio 2017
Nº de páginas: 36
Precio: 3,00 €.
Cuando se produce una revolución o un levantamiento armado, es frecuente que la prensa y las redes sociales se llenen de fotografías de guerrilleras participando en el combate. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre unos conflictos y otros, todas las mujeres que aparecen en las fotografías tienden a ser sospechosamente parecidas: chicas jóvenes y guapas según los estándares occidentales que visten ropas asimilables por nuestra cultura y posan rodeadas de armamento. ¿Las mujeres gordas, viejas o feas no participan en las guerras? ¿No te dan el uniforme militar si no te depilas el entrecejo? En la era del capitalismo baboso, las mujeres guerrilleras no son solo soldados, sino también cuerpos deseados y consumidos que se insertan en relaciones mercantiles internacionales atravesadas por la lógica machista y colonial. Sin embargo, esta mercantilización también puede ser subvertida. El machista y el colono que llevamos dentro tienen los días contados.
Ajoblanco nº 1

VV. AA.
Editorial: Ajoblanco
ISBN: 843701732801801
Publicación: 2017
Nº de páginas: 130
Precio: 7,00 €.
Queremos revitalizar la cultura desde la pasión, el respeto, la pluralidad, la imaginación, el humor, la crítica, el debate, el diálogo y el encuentro. Queremos transgredir los límites. Salir del letargo y perder el miedo que nos ha atenazado durante demasiado tiempo. Necesitamos un pensamiento nuevo, libre, sin cánones impuestos y sin burbujas, donde las generaciones, las culturas, las ciudades y las identidades dialoguen, se mezclen y se expandan. Queremos recuperar la memoria, hurgar donde otros temen hacerlo y plantear todo lo necesario para sentirnos vivos.
Índice de contenidos destacados de este número 1:
PAG. 8
El Madrid Rebelde
Por Bernardo Gutierrex y Älvaro Minguito
Bernardo Gutiérrez y Álvaro Minguito pasean por el efervescente Madrid rebelde de la autogestión, las ocupaciones y la moneda alternativa, una ciudad invisible a los medios de comunicación.
PAG. 18
Claudio Naranjo
Por Javier Esteban
El máximo representante de la psicología transpersonal ofrece una visión de los males de la sociedad, entrevistado por Javier Esteban.
PAG. 26
Raras Artes
Por Rubén Ramos
Varios autores describen el mundo de las artes escénicas, que reivindica un espacio común libre de los prejuicios de los rancios guardianes de las viejas disciplinas artisticas. Coordinado por Ruben Ramos.
PAG. 34
Josep Maria Esquirol
Por Andrea Palaudarias y Pepe Ribas
Andrea Palaudarias describe la trayectoria del pensador de la Resistencia, y Pepe Ribas lo entrevista. En vez del superhombre, la proximidad; en vez del futuro, la memoria; en vez de la afirmación, la problematicidad.
PAG. 54
Ready pa vivir
Por Icaro lavia
¿Que? imagen tiene usted de Nino de Elche? La bloguera IcaroLavia desata sus furias y desnuda en una larga conversación al artista libertario.
PAG. 108
Piratas en nombre del arte
Por Miquel Molina
Un ruso excéntrico ha contratado un barco para llevar a la Antártida a oceanógrafos, filósofos, expertas en bases espaciales, historiadores, buzos y diecisiete artistas de performance. Uno de los viajeros fue Miquel Molina.
PAG. 114
Adiós soledad con móvil
Por Álvaro Minguito
Álvaro Minguito, uno de nuestros fotógrafos más queridos, ha captado la atmósfera de una soledad con móvil antes de que apareciera el nuevo Ajoblanco en papel.
Y además:
PAG. 16
Decoración y Turismo
por Javier Perez Andujar
El humor ácido de Javier Pérez Andújar capea el desarrollo turístico que va del franquismo a las franquicias.
PAG. 24
Tijera molecular
por Juan Pablo Labrador
Desde un laboratorio del Trinity College, el científico Juan Pablo Labrador nos explica que ya es posible modificar el ADN de embriones humanos.
PAG. 40
Brotes creativos para un planeta herido
por Roberta Bosco
Roberta Bosco apunta algunos de los artistas que reaccionan ante la emergencia ecologica, volcando su talento en obras que revuelven conciencias.
PAG. 46
Poscensura
por Juan Soto Ivars
Una amenaza para la libertad de expresión engendrada por la libertad de expresión.
PAG. 50
El cine del desbordamiento
por Marta Bassols
Marta Bassols apuesta por unos directores de cine que, a pesar de sus éxitos, encuentran dficultades para rodar en España.
PAG. 98
Dichosos los ajos
por Germán Labrador
El 15M provoco?un colapso; otro mundo esta?a punto de nacer. Germán Labrador ha buscado en las páginas de los Ajos de ayer demandas colectivas a favor de la dignidad democrática y la revolución cultural, pronunciadas en las plazas de esta década.
PAG. 104
Cinco gotas
por Plàcid Garcia-Planas
El relato de Plàcid Garcia-Planas sobre fotógrafos y periodistas en primera línea de guerra.
PAG. 116
El Muro
> Valencia 2017. Voces del Extremo
> Fotonovela de Javier Pérez Andújar
PAG. 130
Vosotros habéis querido ser Ajoblanco
Ladronas victorianas. Cleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes.
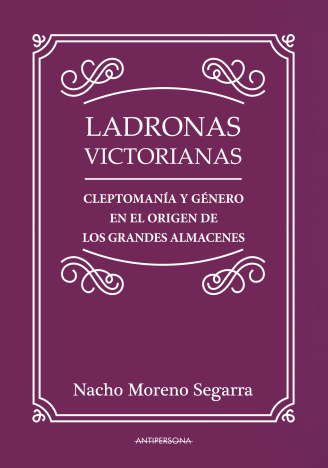
MORENO SEGARRA, NACHO
Editorial: Antipersona
ISBN: 9788461783106
Publicación: febrero 2017
Nº de páginas: 250
Precio: 9,00 €.
El ruido de los cristales rotos se oye por toda la calle. Los escaparates de Oxford Street acaban de estallar. En una acción coordinada, el 1 de marzo de 1912 cientos de sufragistas convergieron en la zona comercial de Londres para hacer saltar por los aires los escaparates de los establecimientos. Una calle cada quince minutos. Cuatrocientos comercios atacados. Más que un sabotaje, un acto de guerra. La elección de los comercios como objetivo del ataque no había sido casual. La aparición de los grandes almacenes unas décadas antes no sólo había cambiado la geografía de las ciudades, sino también los discursos sobre el género. Sufragistas, dependientas, psiquiatrizadas y ladronas desafiarán a la sociedad victoriana y subvertirán los roles que les habían sido asignados.
Nacho Moreno Segarra nos abre las puertas de los primeros grandes almacenes del siglo XIX para contarnos la historia de las cleptómanas que escondían sus pequeños hurtos entre los pliegues de su falda, de las dependientas que sufrían jornadas interminables de doce horas diarias y eran obligadas a vivir en las dependencias del establecimiento, de las paseantes que miraban los escaparates mientras sufrían el acoso callejero de los hombres, de las sufragistas que se reunían en los salones de té para planear la siguiente acción.
El pájaro carpintero

MCBRIDE, JAMES
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 978-84-16537-19-8
Publicación: 2017
Nº de páginas: 452
Precio: 22,90 €.
«Nací y fui un hombre de color, no lo olvidéis, pero viví como una mujer de color durante diecisiete años.»
Henry Cebolla Shackleton es un pícaro niño esclavo en cuyo camino se cruza el legendario abolicionista John Brown, «el más americano de todos nosotros», en palabras de Henry David Thoreau; «el hijoputa asesino más infame y retorcío que jamás hayáis visto», a ojos del Cebolla.
Comienza así la hilarante autobiografía de Henry, envuelto contra su voluntad en la cruzada antiesclavista del ejército de John Brown y obligado a hacerse pasar por una niña para sobrevivir. Una aventura libertadora de incierto resultado junto a un líder mesiánico, de quien los negros del Sur huyen porque prefieren la tranquilidad de sus tres comidas al día en casa del amo.
McBride ganó el National Book Award con esta inteligente, audaz y sorprendentemente profunda comedia que indaga sobre la capacidad del ser humano para adaptarse y actuar según lo que considera correcto.
Nagasaki. La vida después de la guerra nuclear

SOUTHARD, SUSAN
Editorial: Capitán Swing
ISBN: 978-84-946452-1-1
Publicación: 2017
Nº de páginas: 570
Precio: 25,00 €.
El poder de Nagasaki reside en el detalle de las historias de los supervivientes, ya que las muertes continuaron durante de´cadas debido a la radiación.
La explosión destruyó las fabricas, las tiendas y los hogares y mato a 74.000 personas mientras que heria a otras 75.000. Las dos bombas atómicas señalaron el mal de una guerra global, pero para las decenas de miles de supervivientes fue el comienzo de una nueva vida marcada con el estigma de ser hibakusha (afectados por la bomba atómica).
Susan Southard ha pasado una década entrevistando e investigando las vidas de los hibakusha, y las crudas y emotivas declaraciones de testigos oculares. Sus testimonios reconstruyen los días, meses y años posteriores al bombardeo, el aislamiento hospitalario y la recuperación, la dificultad de volver a entrar en la vida cotidiana y el perdurable impacto de haber sufrido un ataque nuclear y sus secuelas.
Salidas del laberinto capitalista. Decrecimiento y postextractivismo
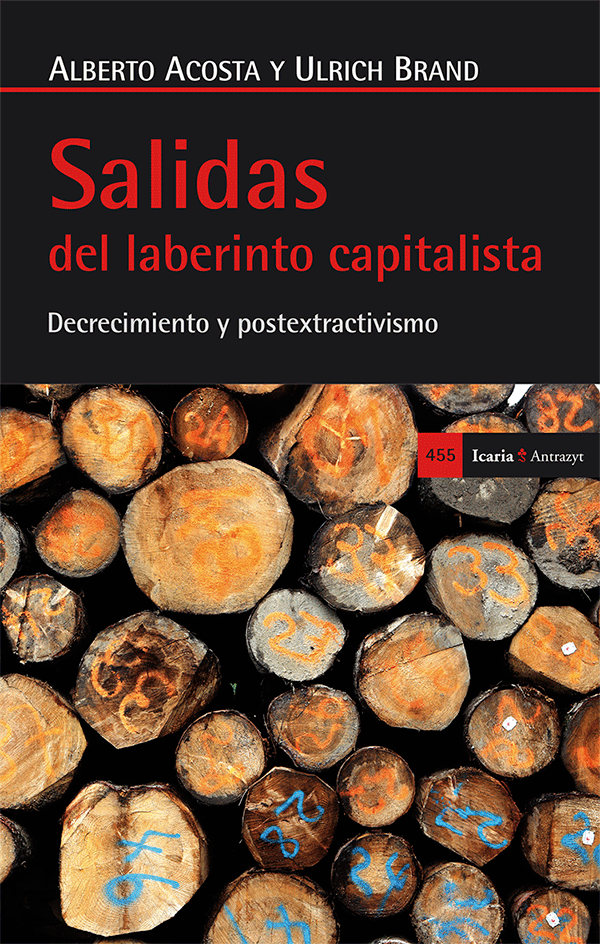
ACOSTA, ALBERTO
BRAND, ULRICH
Editorial: Icaria
ISBN: 9788498887792
Publicación: 2017
Nº de páginas: 208
Precio: 17,00 €.
¿Cómo luchar contra el capitalismo depredador desde el Sur y desde el Norte?
«Decrecimiento y postextractivismo son dos conceptos contemporáneos asociados al campo contestatario, de carácter multidimensional, que comparten diferentes rasgos o elementos críticos: por ejemplo, ambos aportan un diagnóstico crítico sobre el capitalismo actual, no solo en términos de crisis económica y cultural, sino también en términos más globales, entendida ésta como «una crisis socioecológica de alcance civilizatorio». Ambos realizan una crítica a los límites ecológicos del planeta y enfatizan la insustentabilidad de los modelos de consumo imperial, difundidos a nivel global, tanto en el Norte como en el Sur. Por último, son nociones que constituyen el punto de partida para pensar nuevos horizontes de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otra racionalidad ambiental, diferente de la racionalidad economicista, que impulsa el proceso de mercantilización de la vida, en sus diferentes aspectos.
En este libro, dos reconocidos intelectuales críticos como Alberto Acosta y Ulrich Brand nos invitan a explorar estos dos conceptos, los cuales, pese a sus afinidades electivas, poseen orígenes políticos y geográficos diferentes; el de decrecimiento nació en Europa y tiene raíces más académicas, aun si en la actualidad es retomado y recreado por diferentes organizaciones sociales contestatarias; el postextractivismo es latinoamericano, y nació al calor de las luchas contra el extractivismo de los últimos veinte años, paradójicamente durante el ciclo progresista.»
La Revolución de Octubre cien años después
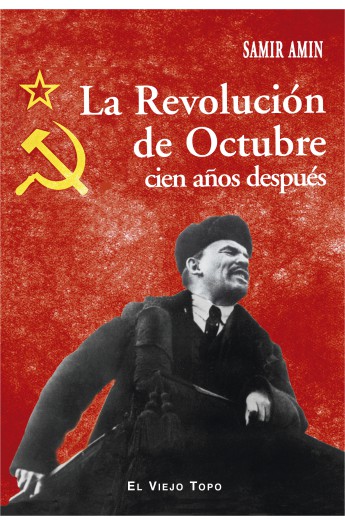
AMIN, SAMIR
Editorial: El Viejo Topo
ISBN: 9788416995271
Publicación: 2017
Nº de páginas: 128
Precio: 18,00 €.
Este libro no pretende lanzar una mirada nostálgica hacia un momento histórico, la Revolución de Octubre, que hizo albergar enormes esperanzas a las clases populares de todo el mundo. Todo lo contrario: intenta identificar los errores y las flaquezas de la construcción original y las tentativas de reformarla. El fracaso de estas tentativas condujo a derivas que desembocaron en una restauración salvaje del capitalismo, poniéndose fin a la primera gran ola de avances de la humanidad en dirección al socialismo.
‘La Revolución de Octubre. Cien años después’ recoge la actuación de los sucesivos líderes soviéticos ante los desafíos de la realidad, propone una lectura de la formación de las sociedades del centro imperialista susceptible de explicar la adhesión de los pueblos a la ideología conservadora, y proporciona claves para comprender la naturaleza del capitalismo y medir las desiguales capacidades de las diversas naciones para avanzar por la larga ruta del socialismo.
Tarta de manzanas
 Ingredientes
Ingredientes
- 4 manzanas
- 180 gr. de harina
- 1/2 sobre de levadura química
- 2 huevos
- 100 gr. de panela
- 175 ml. de leche (puede ser también vegetal, yo usé de almendra)
- mermelada de ciruela
- canela o esencia de vainilla (opcional)
Elaboración
- Precalentamos el horno a 180º
- Ponemos la harina, la levadura, los huevos, la panela, 2 de las manzanas peladas y cortadas en dados, la leche y la canela o la vainilla en un bol para batirlo todo. Trituramos con la batidora hasta que no queden grumos.
- Vertemos la mezcla en un molde preparado. Pelamos las otras 2 manzanas, las cortamos en láminas y cubrimos la la tarta con ellas.
- Metemos en el horno durante 45 minutos (más o menos, ya sabéis que depende de cada horno).
- Dejamos templar antes de desmoldar. Y, por último, pincelamos la superficie con mermelada de ciruela.
Votar y cobrar. La impunidad como forma de gobierno

LEVI, SIMONA
SALGADO, SERGIO
Editorial: Capitán Swing
ISBN: 978-84-946452-6-6
Publicación: 2017
Nº de páginas: 176
Precio: 15,00 €.
En mayo de 2012, como tanta otra gente, un grupo de personas se preguntó por qué se habían usado más de 23.000 millones de euros de dinero público para rescatar un banco, y sobre todo, por qué no se obligaba a los responsables del desastre a rendir cuentas, en lugar de premiarlos con variables, dividendos y jubilaciones de oro. El asunto pintaba mal. Todo parecía indicar que nadie exigiría ninguna explicación a estos cargos políticos influyentes. ¿Qué se podía hacer? Organizarse e investigar. Mediante acciones inesperadas y filtraciones que apuntaban como mayor responsable del tinglado al exministro de Economía Rodrigo Rato y los suyos, este grupo de gente abrió una de las batallas judiciales contra la corrupción y la estafa de Estado más grandes de los últimos años.
A partir de los correos originales que dejaron escritos políticos y banqueros, este libro cuenta, con detalle y mucho humor, la historia de cómo Xnet y 15MpaRato —colectivos ciudadanos de los que Levi y Salgado son miembros y portavoces— sacaron a la luz pública miles de correos electrónicos y destaparon escándalos de corrupción tan importantes como el de las tarjetas black.
El derecho a la ciudad
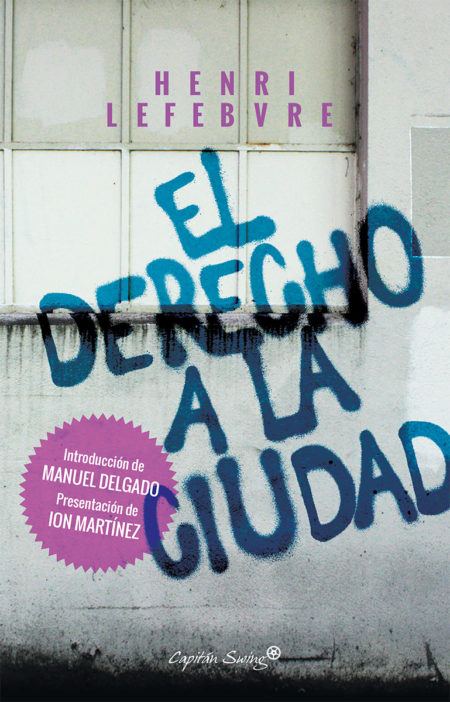
LEFEVRE, HENRI
Editorial: Capitán Swing
ISBN: 978-84-946453-8-9
Publicación: 2017
Nº de páginas: 176
Precio: 16,50 €.
El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968, cuando Henri Lefebvre escribió El derecho a la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye un planteamiento político para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad. Frente a los efectos causados por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, el predominio de industrias y espacios mercantiles, se propone esta perspectiva política.
Tomada por los intereses del capital, la ciudad dejó de pertenecer a la gente, por lo tanto Lefebvre aboga por «rescatar al ciudadano como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido». Se trata de restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del «buen vivir» para todos, y hacer de la ciudad «el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva». Esta vida colectiva se puede edificar sobre la base de la idea de la ciudad como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, político. La ciudad es un espacio político donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es un espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto.
Agente provocador. Número 6.Los documentos secretos del gabinete negro

VV. AA.
Editorial: La Felguera
ISBN: 9788494619762
Publicación: 2017
Nº de páginas: 112
Precio: 13,00 €.
ESPECIAL ANTIVERANO* «Arde la calle al sol de poniente». ¡Alto! ¿Has pensado en tus vacaciones? Hemos creado la ¡Agencia de Viajes Intergaláctica! Gran oferta de destinos, ¡hasta 6! Japón, Birmania, Rusia, Estados Unidos, Bolivia y Venezuela. Sin olvidar los ¡campamentos de verano! 112 páginas en kraft y oro Los documentos secretos del Gabinete Negro El magazine de culto realizado por La Felguera Editores para la generación salvaje y las grandes minorías.
¡Atención! Hemos fabricado cien abanicos negros con el lema «Arde la calle al sol de poniente». Por cada compra de un ejemplar que nos hagas a través de nuestra tienda online (www.lafelguera.net) te regalaremos uno.
¿Qué encontrarás?
Aquel año en que no hubo verano (Carlos Arévalo) Tortillas de ajos y finas yerbas, la electricidad y Deleuze. O Cómo hablar de los ochenta biopolíticamente, es decir, sin teorizar (David G. Torres) DESTINO Nº1: BIRMANIA: El Ejército de Dios y las lenguas negras (Carlos G. Marcos) 1 Objetos heridos / objetos que hieren nº1: La armadura del santo (Spider) DESTINO Nº2: RUSIA: Los discos «hechos» con huesos que surgieron del frío (Rodrigo de La Fuente) Objetos heridos / objetos que hieren nº2: La bomba del zepelín (Pete «Black Thunder») DESTINO Nº3: JAPÓN: Anti-Japan. De zengakuren, fluxus y las folk guerrillas al japanoise. Inmersión total en el underground japonés (Antton Iturbe) Jon Langford. El guerrero socialista del country (Lady X) DESTINO Nº4: ESTADOS UNIDOS: «¿Qué opina del Fin del mundo?». Stan Lee y El Proceso / Iglesia del Juicio Final (Lady X) Bandidas. Damas del Salvaje Oeste (Vivola Adamant) Radio Werewolf, o cómo el satanismo (post) laveyano confluyó con la música ritualista (Daniel Sedcontra) Objetos heridos / objetos que hieren nº3: El tocadiscos de Alepo (Spider) DESTINO Nº5: VENEZUELA: Un agente provocador en la rebelión de Venezuela. Una entrevista con Rodolfo Montes de Oca CAMPAMENTOS DE VERANO: Los «bárbaros intelectuales» de la Kibbo Kift (Jordi Chantres) Wild Boys, la banda de pandilleros gays que inspiró a William S. Burroughs (Servando Rocha) DESTINO Nº6: BOLIVIA: Danzad, malditos (y pelead) (Pablo Cerezal) «Lilith» / Marianne Faithfull: La diosa egipcia y el LSD (Patricia Lucas) Objetos heridos / objetos que hieren nº4: La bandera herida (Servando Rocha)
Gazpacho con remolacha
 Ingredientes
Ingredientes
- 4 tomates grandes y maduros
- 1 remolacha mediana pelada
- 1 pimiento
- ½ pepino pelado
- 1 diente de ajo
- ½ vaso de agua
- un puñado de hojas de albahaca
- aceite de oliva
- vinagre de sidra
- sal
Elaboración
- Poner todos los ingredientes en la batidora y triturar hasta conseguir la textura de gazpacho que más nos guste.
- Probar y rectificar de sal, aceite y vinagre si es necesario.
- Servir bien frío.
poesía a pie de calle nº 83: agosto 2017
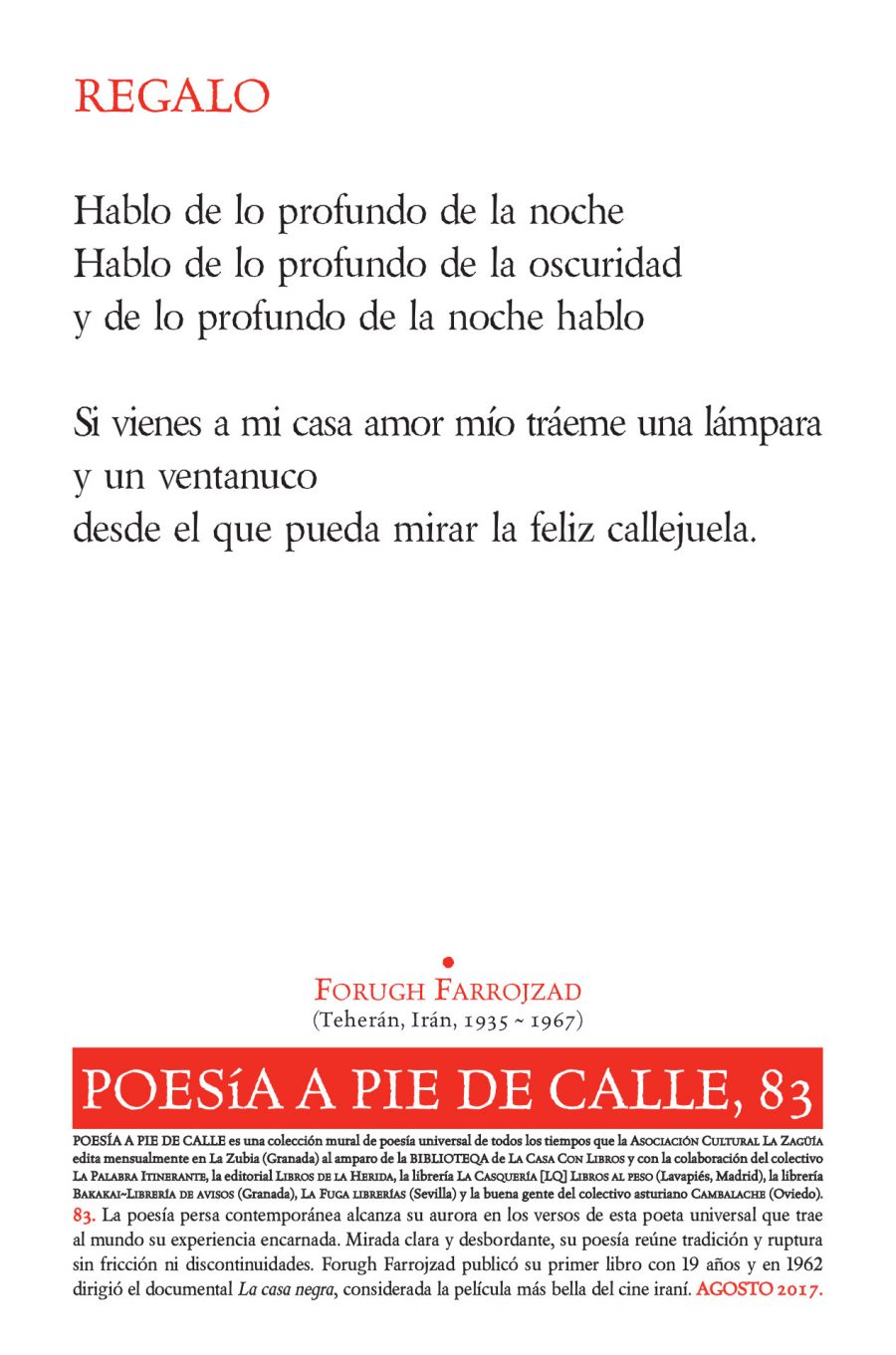
1917. La Revolución rusa cien años después

ANDRADE, JUAN
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, FERNANDO
Editorial: Akal
ISBN: 978844604479
Publicación: 2017
Nº de páginas: 672
Precio: 25,00 €.
La Revolución rusa fue el acontecimiento más trascendental del siglo xx. El asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado en octubre de 1917 fue vivido como la materialización inesperada de una utopía largamente perseguida: la de la ocupación del poder por parte del proletariado y la construcción de una nueva sociedad sin clases. El acontecimiento espoleó conciencias, amplió el horizonte de expectativas de las clases populares e inspiró revoluciones y regímenes políticos por todo el mundo. También desató el pánico y la reacción virulenta de sus posibles damnificados y la hostilidad de quienes, aun simpatizado con su arranque, no compartieron su devenir.
A radiografiar este magno acontecimiento y sus consecuencias –políticas, sociales y culturales–, la evolución del mundo surgido de ella y el mito y la memoria de la revolución en la actualidad se consagra 1917. La Revolución rusa cien años después, una visión poliédrica, diversa y coral, de la revolución y el siglo que engendró.
Notas al pie de Gaza
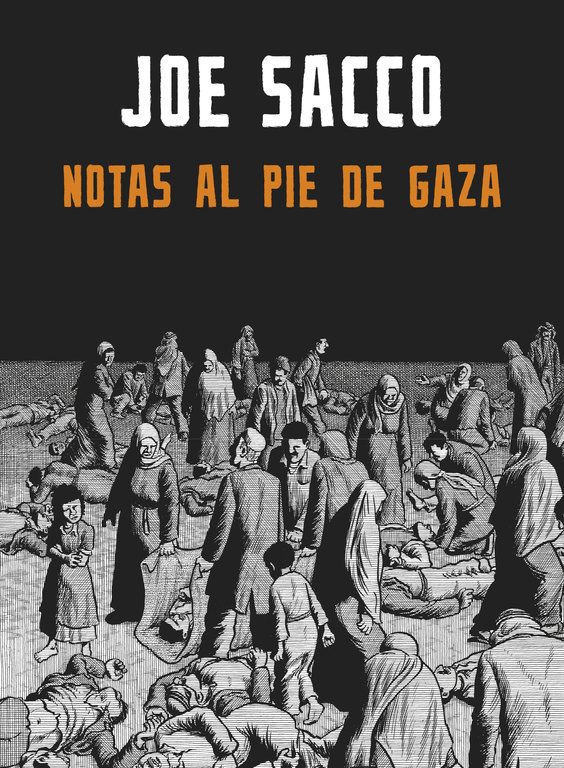
SACCO, JOE
Editorial: Random House
ISBN: 978-84-397-2252-6
Publicación: 2012
Nº de páginas: 432
Precio: 22,90 €.
De la mano del célebre periodista y dibujante Joe Sacco nos llega un reportaje en profundidad sobre un crimen olvidado en uno de los lugares más controvertidos del planeta: la franja de Gaza.
Rafah, una ciudad en el extremo sur de la Franja de Gaza, es un lugar marginado, un paisaje lleno de edificios ruinosos y callejones sucios por los que deambulan niños hambrientos y hombres desempleados. Enterrado en los archivos de la historia del conflicto palestino se encuentra un episodio trágico: en 1956 más de cien palestinos fueron asesinados por soldados israelíes. Y parece que el suceso pasó desapercibido a nivel internacional, quedando relegado a una nota al pie en una guerra indefinible
En un intento por llegar a la raíz de lo sucedido, Joe Sacco se sumerge en la vida cotidiana de Rafah y su ciudad vecina, Khan Younis, destapando lo sucedido hace más de cincuenta años.
Compañero del viento
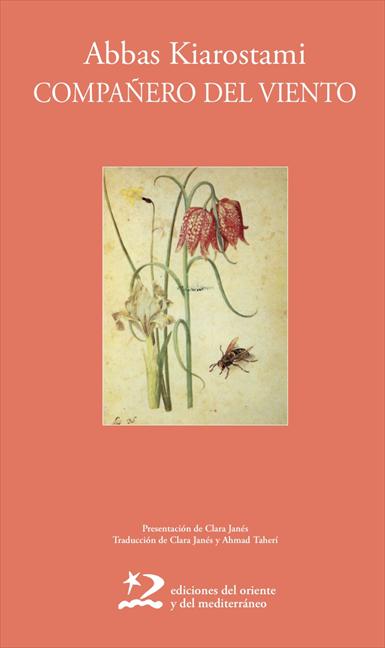
KIAROSTAMI, ABBAS
Editorial: Ediciones del Oriente y del Occidente
ISBN: 9788496327276
Publicación:
Nº de páginas: 233
Precio: 17,00 €.
Los girasoles cabizbajos murmuran en el quinto día nublado / el cuervo negro con sorpresa se mira a sí mismo en el campo cubierto de nieve / las coloridas frutas en el silencio de los vestidos de luto.
Cuentos de la Periferia

SHAUN TAN
Editorial: Barbara Fiore editora
ISBN: 978-84-93618-51-3
Publicación: 2008
Nº de páginas: 98
Precio: 18,00 €.
La aparente monotonía de un barrio residencial en las afueras de una ciudad cualquiera es el escenario perfecto para que sucedan los hechos más extraordinarios: un búfalo enorme nos indicará el camino, un estudiante extranjero nos dejará un recuerdo imborrable y podremos seguir a un misterioso buzo que ha aparecido de inesperadamente a quilómetros de distancia de la costa…
Quince historias formidables nos ofrecen una muestra más del inagotable imaginario de Shaun Tan, que despliega sus recursos gráficos y narrativos para llevarnos hasta la periferia de lo razonable, hasta los límites de lo corriente. Para que podamos ver qué hay más allá.
“Cuentos de la periferia es una antología de quince historias ilustradas muy cortas. Cada una es una situación extraña o evento que tiene lugar en un mundo suburbano y familiar; la visita de un estudiante de intercambio del tamaño de una nuez, una criatura marina en el jardín delantero de una casa, una nueva habitación que aparece en la casa de una familia, una máquina siniestra instalada en un parque, un búfalo sabio que vive en un solar… El verdadero tema de cada historia es cómo la gente común reacciona a estos incidentes, y cómo su significado es descubierto, ignorado o simplemente mal entendido.”
Perdón
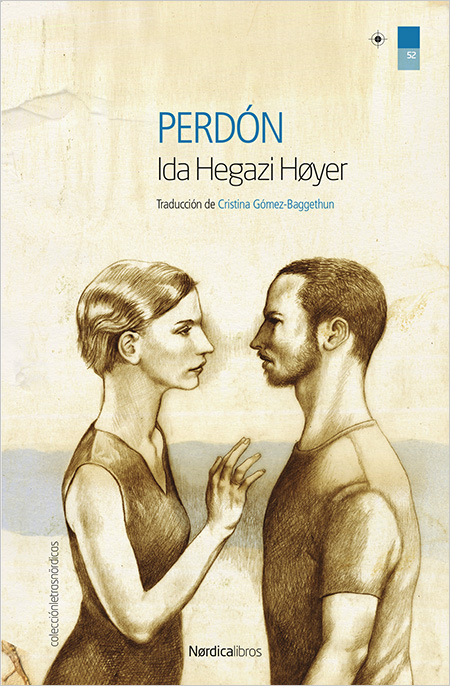
HEGAZI HØYER, IDA
Editorial: Nórdica
ISBN: 9788416830367
Publicación: 2017
Nº de páginas: 256
Precio: 19,50 €.
PREMIO DE LITERATURA DE LA UE 2015
Perdón es una intensa novela sobre el amor, el autoengaño y los secretos peligrosos.
Dos jóvenes se encuentran y se enamoran a primera vista. Él es un estudiante de Filosofía que impresiona profundamente a la chica por su elaborado discurso intelectual; parece el hombre perfecto. Se trasladan a un pequeño apartamento, y en los días, semanas y meses posteriores no ven a nadie más. Pero empiezan a surgir sentimientos de malestar en la pareja. Pequeños signos, pequeñas rarezas que sugieren que las cosas podrían no ser como parecen…
Esta novela, ganadora del Premio de Literatura de la Unión Europea y que consagró a su autora como uno de los jóvenes talentos más prometedores de todo el continente, explora el lado más oscuro de la vida cotidiana, con un realismo que raya en lo onírico y absurdo, y un lenguaje que atrae al lector hacia una atmósfera de sensaciones que vivirá como propias.
«Los libros de Ida Hegazi Høyer destacan por encima de las novelas convencionales. Perdón es la historia de amor de una pareja única, un relato sobre la obsesión y el escepticismo, un retrato multidimesional de un amante desleal y una descripción de la dictadura de un psicópata sobre una naturaleza receptiva».
Cortázar
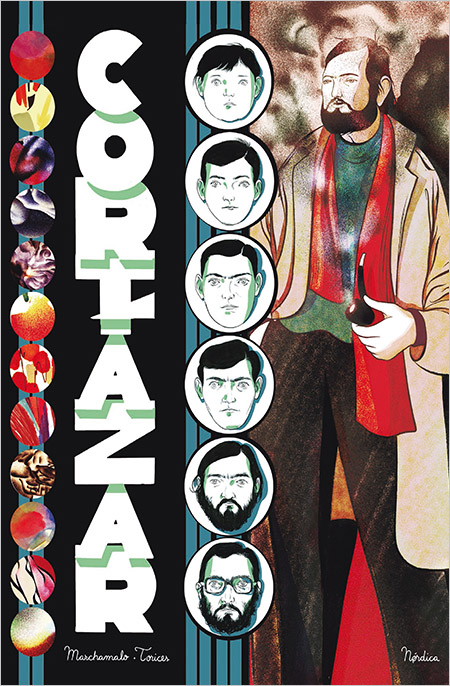
MARCHAMALO, JESÚS
TORICES, MARC (ILUSTRACIONES)
Editorial: Nórdica
ISBN: 9788416830145
Publicación: 2017
Nº de páginas: 224
Precio: 25,00 €.
Julio Cortázar, delgado y larguirucho, pelo negro, indómito, barba, gafas de pasta y rostro de adolescente eterno. Uno de los más reconocidos y más queridos autores contemporáneos, y uno
de los nombres imprescindibles del boom latinoamericano. Esta biografía ilustrada permite recorrer, de la mano de Jesús Marchamalo y Marc Torices, los episodios más relevantes, iluminadores, de su vida y conocer, como testigos privilegiados, buena parte de su mundo y su literatura: sus lecturas y viajes, su infancia, sus amigos, sus primeros escritos, el jazz, París y sus
paseos con la Maga y su amor por los gatos.
Un retrato imprescindible del autor de Rayuela, lleno de complicidad y admiración.
Nunca nadie, antes, nos lo había mostrado así.
El cómic del año. Todas las vidas de Cortázar en un libro magistral
Pesto de albahaca
 Ingredientes
Ingredientes
- 50 g de hojas de albahaca
- 70g de piñones u otro fruto seco que tengamos a mano (avellanas, nueces…)
- 150g de queso. Puede ser parmesano o un queso curado, o incluso un afuga’l pitu blanco un poco maduro o una mezcla de todos ellos ;).
- 125ml de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- sal y pimienta
Elaboración
- Lavamos la albahaca y pelamos los frutos secos.
- Rallamos el queso curado y desmigamos el afuga’l pitu.
- Trituramos la albahaca, el ajo y los piñones hasta conseguir una pasta homogónea.
- Añadimos 60 ml de aceite de oliva y batimos para darle a la pasta una consistencia cremosa. Vamos incorporando el resto del aceite poco a poco, en forma de hilo fino, sin dejar de batir para conseguir una emulsión perfecta.
- Añadimos los quesos y removemos con una cuchara de madera. Probamos y añadimos sal y pimienta si fuera necesario.
Podemos utilizarlo en el momento, como acompañamiento de una pasta, o conservarlo en la nevera (aguanta unos días).
Pequeña antología. Cartas de la cárcel y últimos escritos.

MEINHOF, ULRIKE
Editorial: Dirección única / La Cotali
ISBN: pequeñaantologia
Publicación: 2017
Nº de páginas: 168
Precio: 10,00 €.
Pequeña antología, seguido de cartas de la cárcel y últimos escritos – Ulrike Meinhof – Selección, traducción y notas: Manuel Sacristán y La Cotali, con un epílogo de César de Vicente Hernando.
¿Qué fue lo que más atemorizó del caso Ulrike Meinhof, que sigue despertando en nuestros días una cierta perturbación cuando se cita? En primer lugar, evidentemente, que una intelectual reconocida y valorada, con una buena posición social y procedente de la clase media alemana, abandonara su lugar para pasar a la clandestinidad activa y emprender desde ahí la lucha armada contra el sistema social que la formó. Pasar este límite significa oponerse con todo el cuerpo, ofrecer resistencia a la corriente brutalmente silenciosa de la vida cotidiana. En segundo lugar, por supuesto, que su trabajo intelectual pasara de una escritura analítica elaborada en el marco de la crítica política, a través de sus artículos en la revista konkret, a colocar su palabra en los comunicados, cartas, manifiestos y reflexiones de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), responsabilizándose con ello de los hechos a los que iban indisolublemente unidos. En tercer lugar, claramente, que en 1968 dejara a un lado su matrimonio y, después, a sus hijas aceptando transitar por los caminos de los márgenes y la inestabilidad diaria por un fin político.
En lugar de una salva de honor

FREUNDLICH, ELISABETH
Editorial: Besatari
ISBN: 9788494702808
Publicación: 2017
Nº de páginas: 101
Precio: 10,00 €.
Años después de los hechos que narra el texto, la autora Elisabeth Freundlich decide saldar una cuenta pendiente escribiendo este alegato. Como comunista austriaca en los años treinta del siglo XX, la autora tiene que exiliarse como tantos otros opositores al nazismo. En esta época llena de incertidumbres conoce a una camarada con la que compartirá exilio en Francia y nuevamente la clandestinidad tras la invasión alemana de este país en 1940. Ella logra escapar a Estados Unidos pero la tierra parece haberse tragado a su compañera. “En lugar de una salva de honor es una historia de la Resistencia en la Francia ocupada por los nazis que nos acerca a la clandestinidad cotidiana de los militantes antifascistas: equilibrio funambulista, sin red y maleta en mano, crónicas anunciadas o destinos imprevistos… Trata, asimismo, de las relaciones de poder y del machismo en la organización y la convivencia internas. En resumen: máxima puesta a prueba de la fortaleza de cada cual en tiempos de persecución.” Por primera vez ve la luz en castellano este pequeño texto traducido del original en alemán.
Contra-amor, poliamor, relaciones abiertas y sexo casual. Reflexiones de lesbianas del Abya Yala
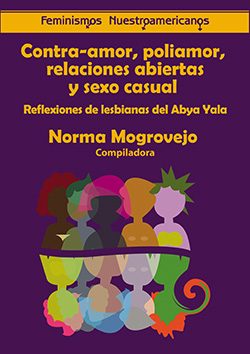
MOGROVEJO, NORMA (COMPILADORA)
Editorial: DDT Liburuak
ISBN: 9788494390272
Publicación: 2017
Nº de páginas: 138
Precio: 12,00 €.
Desde la voz, pensamiento y experiencias de lesbianas contra amorosas y poliamorosas, Norma Mogrovejo reflexiona sobre la insurgencia a normas que controlan y privatizan el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. El discurso del amor romántico ha fagocitado al movimiento homosexual y las lesbianas radicalizan la práctica cotidiana cuestionando a las instituciones que siguen traficando con ellas (el amor, el matrimonio, la familia, el parentesco). Edición europea de esta obra editada originalmente en el continente americano o como al que ellas se refieren, Abya Yala.
Taboulé
 Ingredientes
Ingredientes
- 350-400 g de couscous
- 2-3 tomates
- 1 pepino
- 1 cebolleta
- 2 limones
- pasas
- aceitunas negras
- salvia, menta o perejil (alguna hierba refrescante)
- sal, pimienta y aceite
Elaboración
- Ponemos el couscous en un bol grande y vamos añadiendo finamente picados los tomates, el pepino, la cebolleta, las aceitunas negras y la salvia. Se trata de que el grano de couscous se vaya hidratanto con el agua que sueltan todos los ingredientes, así que es importante picarlo fino.
- Añadimos las pasas, sal, pimienta, el zumo de dos limones y un chorrito de aceite. Mezclamos todo bien.
- Dejamos reposar unas horas en la nevera y, antes de comerlo, comprobamos que el couscous está hidratado, tiene que estar un poco crujiente, si está duro podemos añadir un poco de agua para que se termine de hidratar.
Lo comemos fresco, como acompañamiento o como plato principal. También se lleva muy bien y sabe muy rico de excursión o en la playa.
Se vende sanidad pública. Todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte

GÓMEZ LIÉBANA, JUAN ANTONIO (COORD.)
Editorial: La Catarata
ISBN: 978-84-9097-276-2
Publicación: 2017
Nº de páginas: 240
Precio: 17,50 €.
La transparencia de este ensayo se refleja ya desde su título. Aunque no se haya colgado semejante cartel en hospitales y centros de salud, cuando se habla de “gestión clínica”, “modernización”, “colaboración público-privada” o “externalización”, se entrevé que la sanidad pública está en venta; pero solo aquellas partes rentables, que pueden satisfacer los intereses económicos de las empresas del sector. Desde el sistema de citas médicas hasta las bolsas de sangre, pasando por los propios datos clínicos o enfermedades, pueden ser un negocio. Y va más allá, porque con el sistema de gestión clínica se responsabiliza a los propios profesionales médicos de la reducción del gasto a cambio de suculentos incentivos, en algunos casos de hasta 40.000 euros anuales. “Las consecuencias, dramáticas, son bien perceptibles en materia de incrementos en la mortalidad y en la presencia de determinadas enfermedades, de desnutrición, de suicidios o de abandono de los ancianos”, recuerda Carlos Taibo en el prólogo. Los autores conocen de primera mano las cifras y estrategias de la privatización y su repercusión, pero también han formado parte de las luchas por la salud. Así, este libro recoge las experiencias de aquellos profesionales comprometidos que han buscado alternativas, tanto en las diferentes comunidades españolas, como en Grecia o Francia. Van más allá de la defensa de un sistema sanitario universal y de calidad ya que no hay salud colectiva sin la democratización real del sistema en su conjunto y, por supuesto, sin una actuación decidida sobre los “productores de enfermedad”.
Notas al pie de Gaza
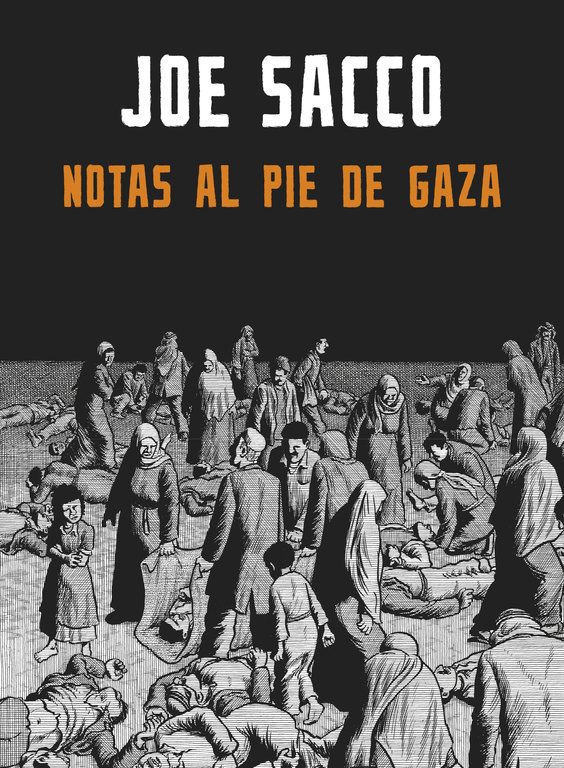
SACCO, JOE
Editorial: Random House
ISBN: 978-84-397-2252-6
Publicación: 2012
Nº de páginas: 432
Precio: 22,90 €.
De la mano del célebre periodista y dibujante Joe Sacco nos llega un reportaje en profundidad sobre un crimen olvidado en uno de los lugares más controvertidos del planeta: la franja de Gaza.
Rafah, una ciudad en el extremo sur de la Franja de Gaza, es un lugar marginado, un paisaje lleno de edificios ruinosos y callejones sucios por los que deambulan niños hambrientos y hombres desempleados. Enterrado en los archivos de la historia del conflicto palestino se encuentra un episodio trágico: en 1956 más de cien palestinos fueron asesinados por soldados israelíes. Y parece que el suceso pasó desapercibido a nivel internacional, quedando relegado a una nota al pie en una guerra indefinible
En un intento por llegar a la raíz de lo sucedido, Joe Sacco se sumerge en la vida cotidiana de Rafah y su ciudad vecina, Khan Younis, destapando lo sucedido hace más de cincuenta años.
Ahora
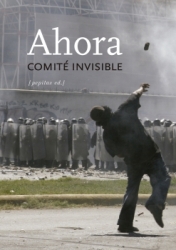
COMITÉ INVISIBLE
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-91-8
Publicación: 2017
Nº de páginas: 160
Precio: 11,00 €.
No esperar más.
No mantener ninguna esperanza.
No dejarse ya distraer, confundir.
Irrumpir.
Mandar la mentira contra las cuerdas.
Creer en lo que sentimos.
Actuar en consecuencia.
Forzar la puerta del presente.
Probar. Fracasar. Probar de nuevo. Fracasar mejor.
Obstinarse. Atacar. Construir.
Tal vez vencer.
En cualquier caso, sobreponerse.
Seguir nuestro camino.
Vivir, pues. Ahora.
Poesía a pie de calle nº 82: julio 2017
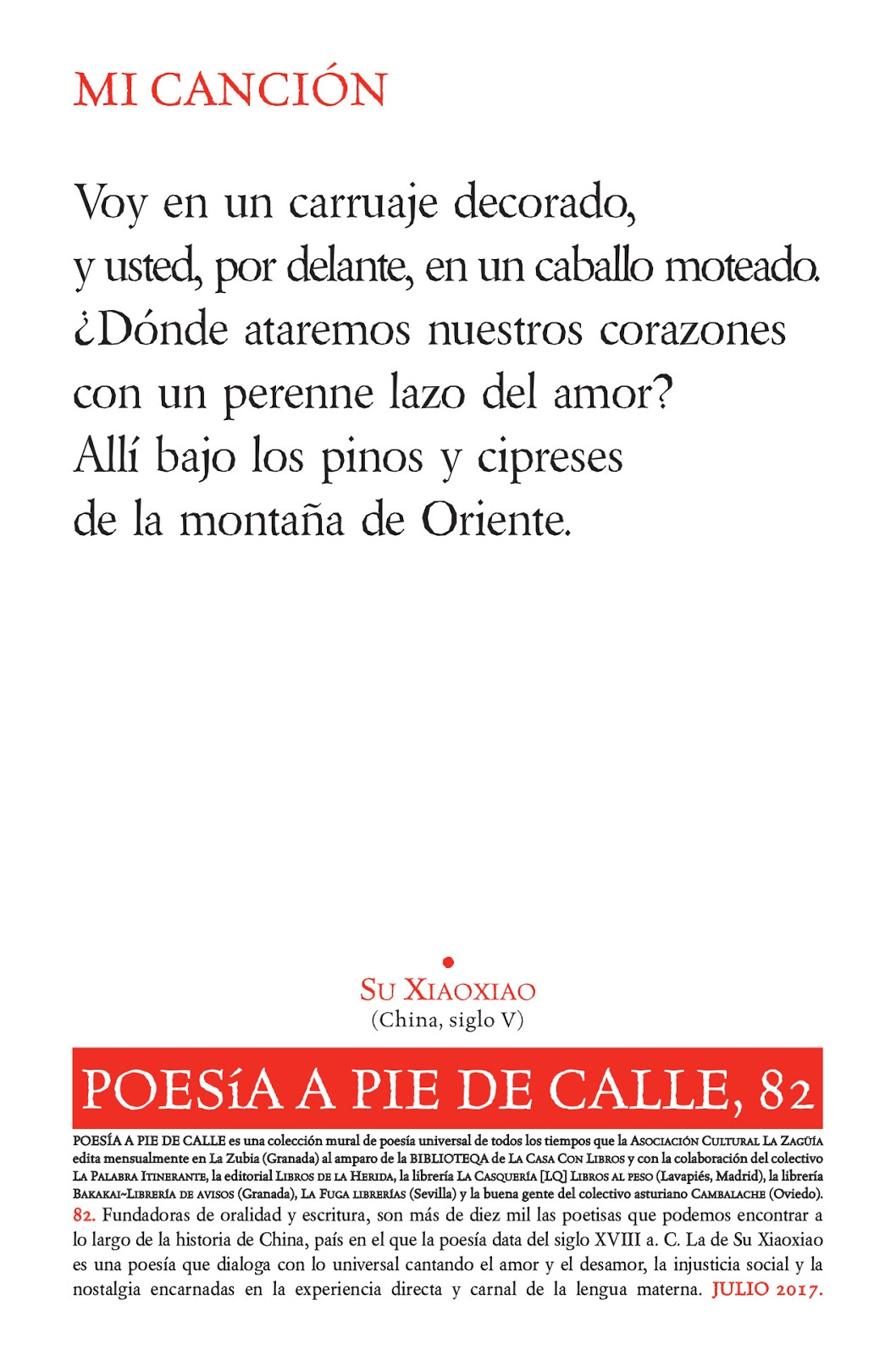
Cambio climático S. A. Cómo el poder [corporativo y militar] está moldeando un mundo de privilegiados y desposeídos ante la crisis climática

BUXTON, NICK
HAYES, BEN (EDS.)
Editorial: Fuhem Ecosocial
ISBN: 9788495801401
Publicación: 2017
Nº de páginas: 301
Precio: 15,00 €.
En la actual crisis climática, el discurso del capitalismo verde ve la seguridad como un sector en auge del que seguir extrayendo beneficios: de la fabricación de armamento sostenible (balas bajas en plomo, cohetes con menos tóxicos o vehículos blindados con menores emisiones de carbono), a la cada vez más intensificada militarización de las fronteras o el acaparamiento de tierras a lo largo y ancho del planeta, mientras los expulsados del sistema se van multiplicando: “El sistema capitalista no puede funcionar bien engrasado si coexisten 8.000 millones de personas en el mundo. El cambio climático es el telón de fondo y la próxima causa de esta ofensiva, al igual que su justificación”, apunta Susan George, en el prólogo del libro.
Esta obra plantea una serie de preguntas incómodas ante este escenario de “seguridad climática” y también cuestiona si instituciones de dudoso recorrido en la lucha frente al cambio climático como el Pentágono o Shell, entre otras, son las más indicadas para reformular el alcance del cambio climático, priorizando el enfoque de la adaptación y la seguridad frente a la perspectiva de la justicia social y ambiental.Tal y como señala el director de FUHEM Ecosocial, entidad editora del libro en castellano, Santiago Álvarez Cantalapiedra: “Sería muy conveniente contemplar el cambio climático como lo que verdaderamente es: un conflicto ecosocial de carácter global que debe ser abordado en términos de justicia social y no de orden público”.
¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en decadencia
STREECK, WOLFGANG
Editorial: Traficantes de Sueños
ISBN: 978-84-947196-0-8
Publicación: 2017
Nº de páginas: 291
Precio: 25,00 €.
Está el capitalismo entrando en su fase terminal? A pesar de que la cuestión de la «crisis definitiva» de este sistema socioeconómico ha sido recurrente en todos los momentos decisivos del largo siglo XX (Gran Guerra de 1914, crisis de 1929, Segunda Guerra Mundial, crisis de la década de 1970), tras los cuales el capitalismo ha sido capaz de mutar para desencadenar a continuación escenarios de crisis todavía más formidables y complejos que en el caso precedente, la respuesta ofrecida en este libro es rotundamente afirmativa. Las tendencias de crisis detectadas en la actualidad (crisis de endeudamiento, crisis bancaria y financiera, crisis de la democracia, crisis ecológica y crisis geopolítica) se aproximan en opinión de Streeck a límites difícilmente superables en el marco de reproducción actual del capitalismo realmente existente. Tal y como muestra éste libro, desde la década de 1970 este ha entrado en una senda de estancamiento jalonado por una sucesión de crisis financieras asociadas a cortos periodos de crecimiento, que han desembocado en la crisis sistémica iniciada en 2007 y que lejos de reabsorberse con facilidad sigue erosionando de modo consistente las posibilidades de crecimiento y las respuestas políticas democráticas a un nuevo paradigma de comprensión y gestión de la actividad económica y financiera. La crisis de rentabilidad se ha traducido en un incremento de la redistribución oligárquica de la renta y la riqueza y ésta en una creciente desigualdad estructural, que mina gravemente los sistemas democráticos e impone modos de gestión política altamente autoritarios. Como consecuencia de todo ello, el capitalismo democrático, empujado por sus contradicciones internas y en ausencia de un sujeto político antagonista similar al que en otro tiempo representó el movimiento obrero, parece haber entrado en una espiral de descomposición, frente a la cual la única alternativa consiste en «ganar tiempo» por parte de las clases y elites dominantes, que apuestan ciegamente por la reconstrucción sin matices del actual modelo de explotación y privilegio. Si se comparte este análisis, la tarea de la crítica y la política de los nuevos movimientos antisistémicos ya no consiste en propugnar soluciones parciales o en elaborar esquemas para una reforma imposible, sino en optar audazmente por la construcción, en el entorno de caos sistémico creado por las elites económicas y políticas actuales, de un horizonte genuinamente poscapitalista.
El bombero de Pompeya
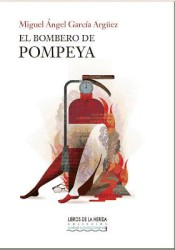
GARCÍA ARGÜEZ, MIGUEL ÁNGEL
Editorial: Libros de la Herida
ISBN: 9788494202483
Publicación: 2017
Nº de páginas: 200
Precio: 15,00 €.
«Una compleja apuesta estilística con un lenguaje preciosista, barroco, pero con un trasfondo gamberro y desinhibido. En «El bombero de Pompeya» aparecen tanto la influencia de la formación clásica de García Argüez como los referentes del que ha sido su universo artístico, con el mundo del cómic, la literatura popular, los superhéroes, el cine y la literatura de ciencia-ficción, mezclándolo todo sin ningún tipo de problema».
Conjunto vacío
Editorial: Pepitas de Calabaza
ISBN: 978-84-15862-87-1
Publicación: 2017
Nº de páginas: 200
Precio: 16,50 €.
«Verónica Gerber escribe con una luminosa intimidad; su novela es ingeniosa, brillante, conmovedora, profundamente original. Leerla me hizo sentir que se había recompuesto el mundo».—Francisco Goldman.
«Conjunto vacío, es una primera novela dolida y luminosa que renueva como pocas el paisaje de la joven narrativa latinoamericana, Gerber es una escritora que dibuja o, en todo caso, que ha conseguido colar “íconos verdaderos” entre esos signitos opacos alineados en unas páginas impresas que hemos convenido en llamar literatura».—Graciela Speranza
Conjunto vacío, primera novela de Verónica Gerber Bicecci, es una historia construida con una dura e infinita belleza; un relato en el que la escritura va de la saturación al vacío, y en el que la prosa experimenta un viaje que parte de la normalidad y se mueve hacia la extrañeza. Estamos ante un libro tremendamente original en su manera de contar, en el que se utilizan tanto recursos narrativos (párrafos cada vez más cortos, capítulos cada vez más sintéticos) como lingüísticos (escrituras ilegibles, disgrafías, lenguajes infantiles, idiomas inventados) o gráficos (los diagramas de Venn que se utilizan en la teoría de conjuntos) con el fin de completar una historia que conquista al lector desde la primera línea. Conjunto vacío narra la desaparición de la madre del personaje principal, y su historia reconstruye la generación de hijos del exilio, la relación entre imagen y palabra, el desdoblamiento y el juego de espejos que produce el silencio y lo «no dicho».
Reconocida por críticos y escritores como la mejor novela publicada en México el año pasado, Conjunto vacío es un texto que no debe pasar desapercibido para los buenos lectores de la península Ibérica.
Mi expediente amoroso es una colección de principios. Un paisaje definitivamente inacabado que se extiende entre excavaciones inundadas, cimientos al aire libre y estructuras en ruina; una necrópolis interior que ha estado en obra negra desde que recuerdo. Cuando te conviertes en coleccionista de inicios también puedes corroborar, con precisión casi científica, la poca variabilidad que tienen los finales. Estoy condenada, particularmente, a la renuncia. Aunque, en realidad, no hay mucha diferencia, todas las historias terminan bastante parecido. Los conjuntos se intersectan más o menos igual y lo único que cambia es el punto de vista desde el que te toca ver: la renuncia es voluntaria, el consenso es la menos común de las opciones, y el abandono es una imposición. […]
Yo no voy a olvidar porque otros quieran

Editorial: Montesinos
ISBN: 9788416995158
Publicación: 2017
Nº de páginas: 270
Precio: 16,00 €.
“Hoy ya no creemos en nada, nos están cocinando a todos en la olla podrida del olvido, porque el olvido es una estrategia del vivir –si bien algunos, por si acaso, aún mantenemos el dedo en el gatillo de la memoria…”. Lo escribe Juan Marsé –uno de los autores más admirados por Alfons Cervera– en su novela Un día volveré. Y será ése, precisamente, el hilo con el cual se van cosiendo los capítulos de este libro que habla de memorias y de olvidos. Este país es un país al que le han extirpado la capacidad de recordar. El historiador Francisco Espinosa Maestre lo dice claramente en el prólogo: “se engañó a la sociedad española haciéndole creer que olvido equivalía a reconciliación, y memoria a venganza”. La Transición no fue tan dulce, ni tan tranquila, ni tan admirable como se empeña en contar la versión oficial de una memoria que continúa partida en dos mitades. El franquismo sigue presente en nuestro país, digan lo que digan las voces más complacientes con un consenso que cierra más que abre cualquier posibilidad de debate entre las diferentes versiones del pasado. Las páginas de Yo no voy a olvidar porque otros quieran proponen –con una escritura narrativa muy parecida a la de las novelas de su autor– un acercamiento crítico a una memoria que ha arrinconado en el lado oscuro de la historia la dignidad de la II República y de quienes la defendieron y la siguen defendiendo a contracorriente y a contratodo. Como escribe Georges Tyras, historiador francés de literatura española contemporánea: “Alfons Cervera emprende con la escritura una labor de reivindicación ética y empática del mundo de los perdedores
Descolonizar la palabra. Literatura y discurso en África subsahariana
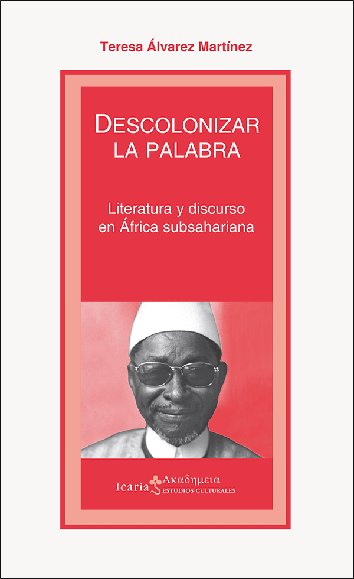
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, TERESA
Editorial: Icaria
ISBN: 9788498887655
Publicación: 2017
Nº de páginas: 216
Precio: 17,00 €.
La literatura africana es, en general, una gran desconocida en nuestra sociedad. Las noticias que nos llegan de nuestro continente vecino están la mayoría de las veces relacionadas con emergencias, terrorismo o enfrentamientos armados. Sin embargo, hace muchos años que los africanos y africanas tienen un discurso propio que se eleva para contradecir un discurso eurocéntrico que nos parece único. A través del estudio de esta contraposición de discursos, que son los que luego justifican posiciones políticas y sociales, pretendemos mostrar cómo surge una literatura contada por autores africanos que nos interpelan y nos narran la realidad desde un punto de vista diferente. Descubrir el proceso de acceso a una palabra propia y autónoma y analizar su relación con otros discursos hegemónicos es el objetivo global de este libro. Para poder poner de relieve cómo se produce esta toma de posición literaria, nos acercaremos a la obra Amadou Hampâté Bâ, gran sabio maliense del siglo XX que fue, al mismo tiempo, etnólogo, historiador y escritor.
Ensalada de pasta fresca
Ingredientes
- 1 bote tomate triturado
- 1 cebolleta
- 1 pepino
- 1 diente de ajo
- 1 ramita de apio
- unas hojas de lechuga
- 3-4 zanahorias
- aceitunas
- aceite
- sal
- pimienta
- pasta (la que más nos guste para ensalada)
Elaboración
- Hacemos una especie de sopa fría (y rápida) de tomate. Ponemos el bote de tomate triturado (podemos comprarlo ecológico en L’Arcu) en un recipiente para batir junto con la cebolleta, medio pepino, el diente de ajo y una zanahoria y trituramos todo. Añadimos sal, aceite y pimienta al gusto. Esta suerte de gazpacho minuto está más rico, evidentemente, frío. Si tenemos todos los ingredientes en la nevera (incluido el bote de tomate) podemos hacerlo en el momento, si no, tendremos que prepararlo con antelación y dejar enfríar unas horas.
- Cocemos la pasta que más nos guste y la dejamos enfriar un poco en una fuente. Acordaos de que la pasta se sigue pasando un poco mientras se enfría, así que conviene dejarla un poco más dura de lo habitual si vamos a preparar una ensalada.
- Preparamos los ingredientes de la ensalada: picamos muy fina la ramita de apio y las hojas de lechuga, y cortamos en rodajas las 2-3 zanahorias y el medio pepino que nos ha sobrado de la preparación de la salsa.
- Por último, montamos la ensalada. Podemos prepararla antes de llevar a la mesa o llevarlo en distintas fuentes y que cada una se prepare la ensalada al gusto. La idea es que como base pongamos un poco de pasta en cada plato, como salsa pongamos el ‘gazpacho’ y añadamos unos tropezones crujientes y frescos como el apio, la lechuga, las zanahorias y las aceitunas.
Nota: seguramente os sobre ‘gazpacho’ para media tarde, pero no creo que os importe mucho.
Seis grados de libertad
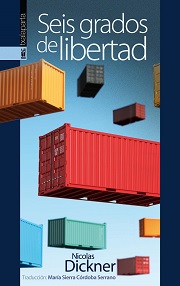
Editorial: Txalaparta
ISBN: 978-84-17065-09-6
Publicación: 2017
Nº de páginas: 297
Precio: 18,90 €.
Esta es la historia de una joven que quiere sobrepasar los límites de la experiencia humana, de un hacker informático que aspira a optimizar la circulación mundial de plátanos y cojines, de una empleada de la Policía Montada que sueña con acabar de una vez por todas con la geografía, de un contenedor fantasma que surca los mares y las bases de datos, de un septuagenario al que se le ha ido la olla, de una compradora compulsiva y bipolar, de seis periquitos y un gato que está y no está, y todos ellos estánllamados a ser partícipes de un juego a escala planetaria cuyas reglas desconocen. En resumen, es la historia de un periplo que escapa a las leyes de la gravedad, más allá, mucho más allá, de estos seis grados de libertad.
El autor de Nikolskinos atrapa de nuevo con un relato brillante e hilarante sobre la globalización, una oda a la libertad que combina una inteligenteconstrucción narrativa y la imprevisibilidad de una novela policíaca con un toque poético, que le hizo merecedor del premio más prestigioso de Canadá en 2016.
Premio del Gobernador General de Canadá 2016
El feminismo es para todo el mundo

Editorial: Traficantes de Sueños
ISBN: 978-84-947196-1-5
Publicación: 2017
Nº de páginas: 154
Precio: 12,00 €.
Los medios conservadores presentan a las feministas como mujeres antihombres, siempre enfadadas. Pero muy al contrario, el feminismo ha logrado mejorar la vida de todas las personas. Gracias al feminismo, todos vivimos de forma más igualitaria: en el trabajo y en casa, en nuestras relaciones sociales y sexuales. Gracias al feminismo, la violencia doméstica ya no es un secreto, se ha normalizado el uso de anticonceptivos y todos somos un poco más libres.
No obstante, el feminismo quería mucho más que la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando hablaba de hermandad entre mujeres, quería superar las fronteras de clase y raza, transformar el mundo de raíz. El feminismo es antirracista, anticlasista y antihomófobo o no merece ese nombre. Muchas mujeres blancas hacen uso del feminismo para defender sus intereses pero no mantienen este compromiso con las mujeres negras, precarias y lesbianas; eso no es feminismo.
Tanto daño hace al movimiento una mujer que reproduce el sexismo como aporta un hombre feminista. El feminismo es para las mujeres y para los hombres. Necesitamos nuevos modelos de masculinidad feminista, de familia y de crianza feminista, de belleza y de sexualidad feminista. Necesitamos un feminismo renovado que explique con palabras sencillas que pretendemos superar el sexismo y colocar el apoyo mutuo en el centro. Eso es el feminismo. Y ese es el objetivo de este libro.
El año I de la Revolución rusa
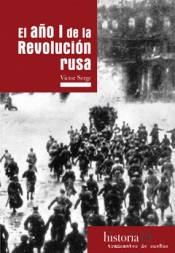
Editorial: Traficantes de Sueños
ISBN: 978-84-945978-9-3
Publicación: 2017
Nº de páginas: 454
Precio: 22,00 €.
El año I de la Revolución rusa es el relato apasionado de un militante bolchevique. Escrito entre 1925 y 1928, todavía en medio de la turbulencia revolucionaria, el texto se despliega como un torbellino que reproduce la agitación y la velocidad de los primeros doce meses de un acontecimiento que, como pocos, hace de parteaguas de la historia moderna. En sus páginas se analiza el golpe de octubre, las primeras decisiones del poder bolchevique, el comienzo de la guerra civil, del terror blanco y el terror rojo, los episodios iniciales del comunismo de guerra, hasta enlazar con la Revolución alemana de noviembre de 1918. Su testimonio es seguramente uno de los más informados y más penetrantes de su tiempo, también de los mejores escritos.
En una época que ha decidido ya su condena sobre la Revolución de 1917, esta edición trata de recuperar este importante hecho histórico a partir del relato de uno de sus protagonistas justamente en el año del primer centenario de la Revolución rusa.
Risotto de ortigas
 Ingredientes
Ingredientes
- 300g de arroz
- 1 cebolla grande
- Caldo vegetal o agua
- 2 cucharadas de queso rallado rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada mantequilla
- Sal
- Pimienta negra o blanca molida
Para la crema de ortigas:
- 1 manojo grande de ortigas silvestres
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- Aceite
- Sal
Elaboración
- Lavamos las ortigas y desechamos los tallos.
- En una sartén con un poco de aceite freímos la cebolla picada yel ajo (con sal para que la cebolla no se queme), hasta que la cebolla esté blandita.
- Incorporamos las ortigas, y salteamos durante unos minutos.
- Colocamos en el vaso de la batidora, y trituramos hasta obtener una crema gruesa, añadiendo un poco de aceite del que se tenga a mano, que servirá como conservante para guardar lo que nos sobre.
- Incorporamos el arroz, y rehogamos tres o cuatro minutos.
- Añadimos el doble de caldo vegetal que de arroz y cocemos hasta que el arroz esté listo, unos 20 minutos. Retiramos del fuego y añadimos un par de cucharadas colmadas de la crema de ortigas, mezclando bien.
- Añadir queso rallado, decorar con alguna hoja de ortiga cocida y servimos inmediatamente.
Una ley agraria para Bengala. Los comienzos de la dominación británica en la India
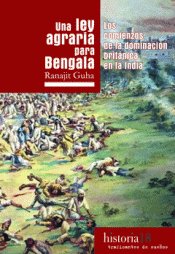
GUHA, RANAJIT
Editorial: Traficantes de Sueños
ISBN: 978-84-945978-6-2
Publicación: 2017
Nº de páginas: 278
Precio: 22,00 €.
Una ley agraria para Bengala» es uno de los trabajos más relevantes del principal historiador de los estudios subalternos, Ranajit Guha.
Entre las décadas de 1750 y 1760, Inglaterra aseguró su dominio sobre la India. La provincia más rica, Bengala, perdió en poco tiempo su antiguo esplendor, sepultada bajo el gobierno y el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales. En este volumen, Ranajit Guha analiza las propuestas de una nueva generación de gobernantes; presenta un minucioso estudio sobre la genealogía y las contradicciones de sus ideas y prejuicios, basados en las principales corrientes del pensamiento inglés y francés de la época.
El documento definitivo del primer colonialismo británico fue una ley agraria que otorgaba la propiedad permanente de la tierra a la nobleza local. Esta ley fue defendida desde presupuestos mercantilistas, después fisiócratas y al fin como política de empresa capitalista. Sin embargo, el pensamiento ilustrado eurocéntrico, tan caro a la aplicación de principios generales, fue incapaz de considerar las diferencias entre el feudalismo europeo y el indio, la gentry inversora y los zamindares indios, entre los derechos que la propiedad confería en un lugar y otro.
Como si de un espejo invertido se tratara, Guha nos devuelve la imagen de las principales corrientes económicas europeas. Apoyadas en su pretensión universalista, éstas sirvieron en la práctica para articular una organizacion neofeudal en Bengala, para integrar y reproducir elementos precapitalistas en un régimen colonial impuesto por el expansivo imperio británico. El emergente capitalismo industrial ya tenía un plan para la India y ésta se convirtió a lo largo del siglo XIX en una inmensa reserva agrícola.
El día antes de la revolución
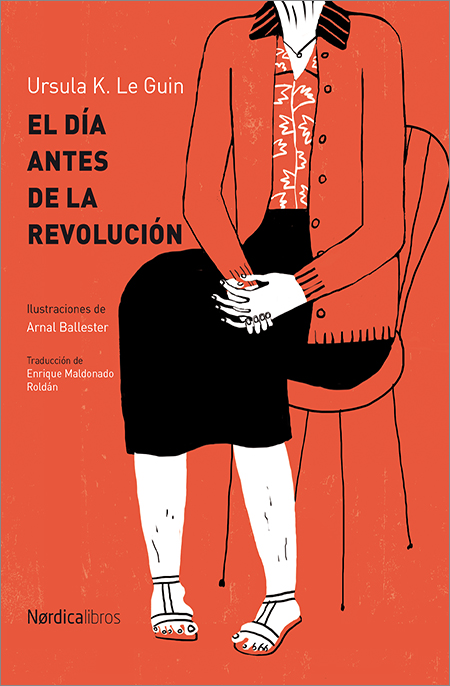 LE GUIN, URSULA K.
LE GUIN, URSULA K.
Editorial: Nórdica
ISBN: 978-84-16830-32-9
Publicación: 2017
Nº de páginas: 64
Precio: 18,00 €.
Publicado originalmente en 1974 en la revista Galaxy Science Fiction, este relato, ganador de los premios Nebula en 1974 y Locus en 1975, tiene como protagonista a Odo, la líder de la revolución que dio lugar al odonianismo, sociedad anarquista imaginaria.
Ursula K. Le Guin identifica esta sociedad con el anarquismo, que para ella «es la más idealista, y la más interesante de todas las teorías políticas».
Pero lo que realmente le interesa a la autora es contar la historia de una mujer; no sólo como ideóloga de la revolución, sino como persona, y así lo manifiesta en su presentación: «Agradecí sumamente cuando Odo apareció de entre las sombras y atravesó el abismo de lo probable pidiendo un relato, no sobre el mundo que construyó, sino sobre sí misma».
Mi huerto ecológico. Cuaderno de campo
 ABELLA GONZÁLEZ, ESTER
ABELLA GONZÁLEZ, ESTER
Editorial: Editorial Ester Abella González
ISBN: 9788483675595
Publicación: 2017
Nº de páginas:
Precio: 22,00 €.
Disfrutar del verdadero olor y sabor de las verduras, ahorrar en la cesta de la compra, escapar del asfixiante ambiente de las ciudades y conectar con la naturaleza… Muchos son los beneficios y las razones por las que cada vez más personas se lanzan a la iniciativa de producir sus propias hortalizas y deciden hacerlo de forma natural, sin productos químicos.
Cuaderno de campo. Mi huerto ecológico es un producto editorial cuyo objetivo principal será proporcionar una herramienta que facilite la planificación de un huerto ecológico.
Hace unos años comencé a cultivar un pequeño huerto para autoconsumo. Como muchas personas de mi entorno empecé de cero: consultamos manuales o páginas de Internet, compartimos experiencias y trucos… Sin embargo, esto no es suficiente.
Tanto si tenemos una buena cosecha de una hortaliza como si se ha echado a perder por algún motivo, comenzamos a hacernos preguntas: ¿En qué fecha la había sembrado o trasplantado? ¿Qué cantidad de abono o riego había aportado? O bien, llega el momento de la rotación de cultivos y una no recuerda qué era lo que había plantado en cada parcela con anterioridad.
Me di cuenta de la necesidad de tener todas estas notas, listas de tareas, consejos e informaciones recogidas y organizadas por fechas. Y observé que muchas personas de mi entorno lo hacían.
Al observar cómo estas personas adaptaban libretas convencionales y las convertían en sus propias herramientas de planificación, encontré la conexión entre estas dos actividades: la agricultura y el diseño gráfico.
Y de esa conexión nace la inspiración para este proyecto.
Más información e imágenes aquí.
Crema de ortigas
 Ingredientes
Ingredientes
- 2 cebolletas
- 1 calabacín
- 1 hoja de laurel
- un manojo de ortigas
- aceite, sal y pimienta
Elaboración
¡Cuidado! Hay que manipular las ortigas con guantes, que son urticantes. Podemos disminuir el poder urticante aplastando las hojas -dentro de una bolsa- con un rodillo, pero aún así recomendamos que utilicéis guantes para lavarlas; una vez cocidas no pican.
- Lavamos las ortigas -después de haberlas aplastado con un rodillo- con guantes.
- Partimos en trozos más o menos grandes las cebolletas y el calabacín.
- Rehogamos la cebolleta en un poco de aceite y, cuando se ablande un poco, echamos el calabacín y rehogamos tb. Cuando están ambos rehogados, echamos casi todas las ortigas (reservamos unas pocas para poner casi en crudo al final). Añadimos agua para que cubra y dejamos cocer unos 15-20 min todo junto.
- Añadimos las ortigas reservadas y dejamos reposar con el guiso en caliente un par de minutos.
- Trituramos todo y añadimos sal y pimienta al gusto.
Poesía a pie de calle nº 81: junio 2017
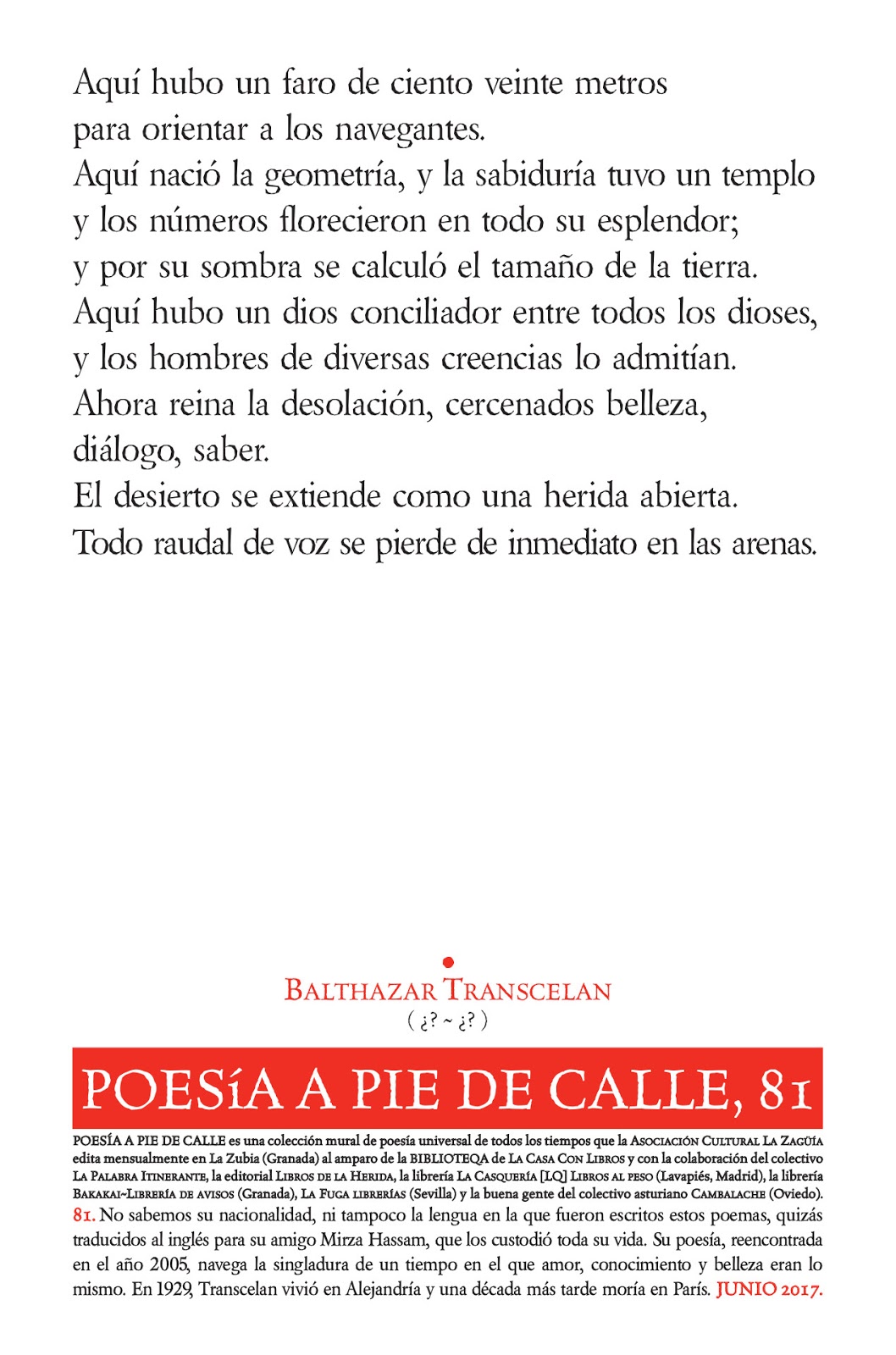
Octubre 1917

Editorial: El viejo topo
ISBN: 9788416995097
Publicación: 2017
Nº de páginas: 86
Precio: 8,00 €.
Mucho se ha escrito sobre la Revolución de Octubre 1917 y sobre la naturaleza del sistema soviético, pero pocos autores han respondido a preguntas clave: ¿Por qué la revolución bolchevique tomo el rumbo que tomó, y no el que habían imaginado sus más importantes líderes? ¿Llevaba en sí el germen de la autodestrucción que acabaría con la URSS en los años noventa? ¿Cuál fue la verdadera naturaleza del proceso revolucionario de Octubre de 1917? Con motivo del centenario de una revolución que cambió el mundo, y para contestar a estas y muchas otras preguntas, publicamos este breve libro de Samir Amin.
Lejos de proyectar una mirada nostálgica hacia el pasado, Amin identifica los errores y flaquezas de aquella construcción y proporciona las claves que permiten comprender la evolución de los hechos. Así, sin esconder las sombras, señala también las luces que acompañaron a aquel gran primer proyecto socialista.
Octubre 1917 constituye un anticipo del volumen, más amplio, sobre el tema, que publicaremos a mediados de 2017.
El autor: Samir Amin.
Nacido en El Cairo en 1931, Samir Amin es un economista formado básicamente en Francia y uno de los intelectuales más brillantes que ha dado la izquierda contemporánea. Autor de numerosas obras, su trayectoria ha estado fuertemente marcada por su relación con los países africanos. Ha sido consejero del Gobierno de Mali, ha realizado misiones a Guinea y Ghana y ha ejercido actividad docente en Poitiers, París o Dakar. Amin ha sido, y es, un luchador incansable: desde el ámbito de la enseñanza o asesorando gobiernos, pero también desde el activismo en organizaciones en las que ha desempeñado un papel principal, como el Foro del Tercer Mundo o el Foro Mundial de las Alternativas. Es autor de innumerables ensayos y libros, publicados en castellano en su mayoría por El Viejo Topo.
Mi primer libro de las formas
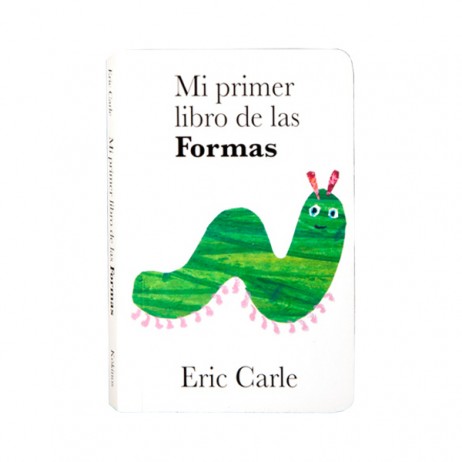
Editorial: Kokinos
ISBN: 9788496629023
Publicación: 2013
Nº de páginas: 22
Precio: 9,00 €.
Prelectorxs. A partir de 2 años.
Lxs más pequeñxs pueden aprender los colores, las formas, las palabras y los números de distintas maneras. Ninguna tan original como la de estos libros de cartoné, con cada hoja partida al medio (un dibujo arriba y otro abajo) para que lxs niñxs jueguen a buscar las dos partes que se corresponden entre sí. Se divertirán tanto averiguando de qué color es la flor, si una cometa es un rombo, cuántas fresas hay o una palabra nueva, que una vez que descubran las respuestas, empezarán a pasar las páginas otra vez. Y otra más.
Lucha obrera y nacional en Irlanda

CONNOLLY, JAMES
Editorial: atrapasueños
ISBN: 978-84-15674-74-0
Publicación: 2016
Nº de páginas: 210
Precio: 10,00 €.
Destacado político y sindicalista irlandés jugó un papel muy importante en el movimiento obrero irlandés de principios del siglo XX. Fusilado por su liderazgo en el Levantamiento de Pascua y la proclamación de la República de Irlanda de 1916, su obra y pensamiento políticos destacan por su coherencia a lo largo de su vida y su compromiso con la lucha nacional y obrera de Irlanda contra el colonialismo británico y el capitalismo.Hoy, James Connolly sigue siendo uno de los principales referentes del movimiento revolucionario y es fácil encontrar referencias hacia él en todas las figuras políticas del republicanismo irlandés durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI.
La selección de textos y la traducción son de Ángel Velasco, y es la primera vez que una editorial andaluza publica a James Connolly.
Tomar la palabra. Mujeres, discurso y silencios
 JULIANO, DOLORES
JULIANO, DOLORES
Editorial: Bellaterra
ISBN: 9788472908253
Publicación: 2017
Nº de páginas: 184
Precio: 13,00 €.
Todo proyecto requiere un final, y este libro es el resultado de años de investigación y reflexión sobre cómo afectan los prejuicios a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Si en libros anteriores la autora hablaba de inmigrantes, trabajadoras sexuales, presas y minorías étnicas, tratando de señalar los prejuicios a partir de los cuales los vemos, en éste subraya que en esa construcción social de la desvalorización y el rechazo, tienen tanto peso los discursos como los silencios y enfatiza las respuestas cuestionadoras y su lento camino hacia el reconocimiento. Aborda el tema desde una perspectiva antropológica feminista.
La credibilidad que otorgamos a las cosas que escuchamos, depende más de la autoridad que le reconocemos a quien lo dice que al contenido mismo de la información. Los grupos que tienen poder intentan convencer a los demás que actúan en beneficio de todos ¡y consiguen credibilidad!, los sectores marginados intentan hacerse oír y aprovechar las grietas para introducir nuevos significados y cambios en las escalas de valores. Dado que son las mujeres las que han padecido una más continuada discriminación, son también las que han tenido más ocasión y tiempo para desarrollar propuestas para superarla. El feminismo es el precursor y ha desarrollado bases teóricas para entender cambios sociales, pero eso no lo salva de problemas en su propio seno, como se ve a partir de las dificultades que han tenido muchas de sus corrientes para atender los reclamos de los sectores menos modélicos de mujeres. Es interesante el análisis de las curiosas soluciones que ha buscado el feminismo más conservador para compatibilizar su discurso basado implícitamente en la superioridad moral femenina, con la evidencia de la existencia de transgresoras de esa moral, sin olvidar que también el feminismo de tradición marxista ha tenido problemas teóricos para incluirlas.
El libro incorpora reflexión sobre trabajos silenciados o infravalorados, como las labores de cuidado, pero también se adentra en temas tan diversos como la existencia de espacios considerados peligrosos y la resignificación actual de las migraciones. Se interna además en los principales tabúes de nuestra cultura, como son la vejez y la muerte. Pone de relieve que, pese a la fuerza y a la capacidad de acomodación de los discursos dominantes, se produce constantemente una contestación que los erosiona y que proviene de aquellas personas a las que no se les reconoce ni valida el derecho de expresarse y que son las que protagonizan el verdadero y deseable cambio social.
Trece cuentos (1931-1963)
 CARNÉS, LUISA
CARNÉS, LUISA
Editorial: Hoja de Lata
ISBN: 978-84-16537-17-4
Publicación: 2017
Nº de páginas: 220
Precio: 18,90 €.
Una monja ruborizada con las carantoñas de una joven pareja; una cuadrilla de jornaleros qeu se planta ante el amo; un grupo de presas republicanas en las cárceles de la posguerra o un matrimonio interracial en los Estados Unidos de la segregación, son algunos de los argumentos que desarrolla Luisa Carnés, la gran narradora olvidad del 27, en esta primera antología de sus relatos.
Tras su aclamada Tea Rooms, descrubrimos ahora los cuetnos de esta autora invisible, quizá la mejor narradora de su generación, en palabras de muchos. Relatos duros y emocionantes, como lo fue la vida de Luisa, en los que la mujer ocupa siempre un papel central: mujeres coraje capaces de tomar como suyo al hijo ajeno, víctimas silenciosas o dignas e irreducibles.
Dividido en cuatro ejes temáticos -los relatos de la República, los de la guerra civil y la posguerra, los de temática mexicana y los de la actualidad internacional de la época- este volumen deja constancia de una autora que reclama a gritos un hueco en la historia de la literatura española.
«Las mujeres de la Generación del 27 han sido invisibilizadas por la historia. […] Luisa Carnés es la olvidad de las olvidadas.» Eva Coscubiela, Heraldo de Aragón.
«¿Cómo es que no habíamos oído hablar hasta ahora de Luisa Carnés?». Laura Freixas.
«Carnés utiliza la literatura como un arma cargada de guturo sabiendo que en su destreza para controlar la clave retórica reside la eficacia.» Marta Sanza, Babelia.
Vulgar lengua
 PASOLINI, PIER PAOLO
PASOLINI, PIER PAOLO
Editorial: Ediciones El Salmón
ISBN: 978-84-943217-8-8
Publicación: Mayo 2017
Nº de páginas: 136
Precio: 13,00 €.
El 21 de octubre de 1975, apenas unos días antes de morir asesinado, Pier Paolo Pasolini participó en una conferencia en la ciudad de Lecce sobre las culturas y lenguas minoritarias de Italia, en lo que sería su última intervención pública. Dialogando con profesores y estudiantes de instituto, Pasolini discute sus dudas y preguntas desplegando los motivos principales de su herejía desesperada: el genocidio consumista, el trágico destino de los dialectos italianos, el rol de la escuela y la paradoja de la desescolarización, la censura y la tolerancia, o el conformismo de la figura emergente del nuevo clérigo progresista.
Vulgar lengua recoge, por primera vez en castellano, la transcripción del debate. Contiene, además, el prólogo de la edición original escrito por el organizador del encuentro, Antonio Piromalli; el prólogo escrito por el traductor y miembro de Ed. El Salmón, Salvador Cobo; una pormenorizada bibliografía sobre la relación entre Pasolini y los dialectos, elaborada por Fabio Francione, responsable de la edición italiana y autor a la sazón de la Nota a la edición italiana; así como un apéndice fotográfico que ilustra la jornada de Pasolini en la Grecìa, zona de la provincia de Lecce donde se conserva el dialecto griko o grecánico.
Pasolini dialogando con Cosimino Surdo, cantante en lengua grecánica [Foto de Antonio Tommasi recogida en el apéndice fotográfico del libro]
«Todo lo que ha hecho el capitalismo hasta hace diez años, es decir, la centralización clérico-fascista, no ha hecho un solo rasguño a la diversidad cultural de los italianos. Antropológicamente, un siciliano era un siciliano, un albanés era un albanés y un friulano era un friulano. Nada los había transformado. La llegada de la cultura de masas, de los mass media, de la televisión, del nuevo tipo de escuela, del nuevo tipo de información y, sobre todo, de las nuevas infraestructuras, es decir, el consumismo, ha llevado a cabo una aculturación, una centralización que ningún gobierno que se declarara centralista había conseguido jamás. El consumismo, que se declara tolerante, abierto a la posibilidad de una descentralización, es, por el contrario, terriblemente centralista. Ha conseguido perpetrar ese genocidio que el capitalismo perpetró en Francia o en Inglaterra tal vez ya en tiempos de Marx, y del que hablara el propio Marx».
Descárgate las primeras páginas
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), fue un escritor y cineasta italiano. Alcanzó notoriedad tras la publicación de sus primeras novelas y poemarios, que desataron diversas polémicas: Chavales del arroyo (1955), Las cenizas de Gramsci (1957) y Una vida violenta (1960). Su labor como director de cine multiplicó su fama por todo el globo, con películas como Accattone, El evangelio según san Mateo, Teorema o Saló. Comunista y antimoderno, Pasolini fue un marxista profundamente heterodoxo, amante de la cultura preindustrial y enemigo de la civilización tecnológica, como lo demuestran sus numerosos artículos críticos con el «neocapitalismo», la televisión o el consumo ya desde finales de los años cincuenta, opiniones heréticas que alcanzarían su culmen en sus libros Escritos corsarios y Cartas luteranas, así como en el debate-conferencia Vulgar lengua.
Si es amor, no duele
 PALENCIANO, PAMELA
PALENCIANO, PAMELALARREYNAGA, IVÁN
Editorial: BlackBirds
ISBN: 978-84-204-8623-9
Publicación: 2017
Nº de páginas: 172
Precio: 15,95 €.
Pamela Palenciano sobrevivió a una relación de maltrato que duró toda su adolescencia. En este libro comparte lo que vivió y nos brinda una mirada fresca e ingeniosa que analiza con profundidad la idea del amor romántico y cómo nos afectan los roles de género. O, dicho de otra manera, por qué los hombres compiten por todo, por qué las mujeres de los anuncios siempre salen con la boca abierta y qué le pasa a la princesa después de escapar de la torre con su príncipe azul.
¿Qué ves?
 SÉNÉGAS, STÉPHANE
SÉNÉGAS, STÉPHANE
Editorial: Takatuka
ISBN: 978-84-16003-86-0
Publicación: 2017
Nº de páginas: 40
Precio: 15,00 €.
El coche de los padres se aleja y nuestro protagonista se tiene que enfrentar a la cruda realidad. Va a tener que pasar una semana de sus vacaciones con el tío Horacio, una especie de viejo lobo de mar que vive en un faro y que habla con los cangrejos. Eso significa una semana sin amigos, sin tele, sin bici, en un lugar en el que no hay absolutamente nada. Nada excepto el tío Horacio, y las olas del mar, los cangrejos, la arena, el cielo, las plantas, el viento, las nubes…
Unas preciosas ilustraciones nos transmiten con su magnífico colorido y sus fabulosas perspectivas la riqueza de un paisaje marino en permanente transformación por el paso del día y los cambios de tiempo, y nos zambullen en una atmósfera que nos invita a reflexionar sobre la frase de Flaubert que encabeza el libro: «Para que una cosa sea interesante basta con observarla un buen rato».
Rebeldías en común. Sobre comunales, nuevos comunes y economías cooperativas
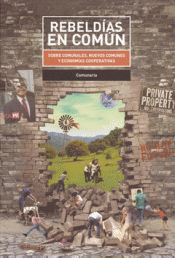 VV. AA.
VV. AA.
Editorial: Ecologistas en Acción
ISBN: 978-84-946151-4-6
Publicación: 2017
Nº de páginas: 224
Precio: 12,00 €.
Montes que se manejan de forma comunal, cofradías de pescadores/as que insisten en realizar una pesca artesanal y sostenible, programadores/as que reproducen entornos comunicativos basados en el software libre, mercados que ligan dirctamente a personas productoras y consumidoras, redes de semillas que trabajan para mantener la biodiversidad cultivada, cooperativas que apuestan por una energía sostenible, iniciativas de crédito colectivo o comunitario, grupos educativos de crianza que atienden las necesidades de las/os más pequeñas/os, aprovechamiento compartido de dehesas: todo este paisaje de autoorganización social formaría parte de lo que podemos reconocer como el ?paradigma de los comunes?.
A estos comunes tradicionales se suman los nuevos comunes, entendidos como prácticas que intentan cerrar circuitos económicos y políticos en un territorio dado y que ayudan a democratizar fragmentos del mundo. Agrupaciones desde las que desarrollar formas diferenciadas de producir (economía solidaria, cooperativismo, agroecología…); aprender (cooperativas de enseñanza, escuelas populares…); convivir (grupos de crianza compartida, cooperativas de vivienda, recuperación de pueblos abandonados…); relacionarse con las culturas y las nuevas tecnologías, de forma que sean accesibles y no se mercantilicen (software y cultura libre…); en definitiva, instituciones capaces de sostener y hacer deseables otros estilos de vida.
Comunales y nuevos comunes tienen mucho en común, aunque los separe un contexto histórico y ambiental. Son fruto de la sedimentación de prácticas que llevan asociadas una serie de valores como la reciprocidad, la deliberación y la participación, la sostenibolidad o el cuidado de los bienes o recursos. Este libro contiene voces de activistas, comuneras e investigadores, recogiendo los principales debates y prácticas que se están dando en nuestra geografía en torno a los comunes.
Las falsas promesas psiquiátricas
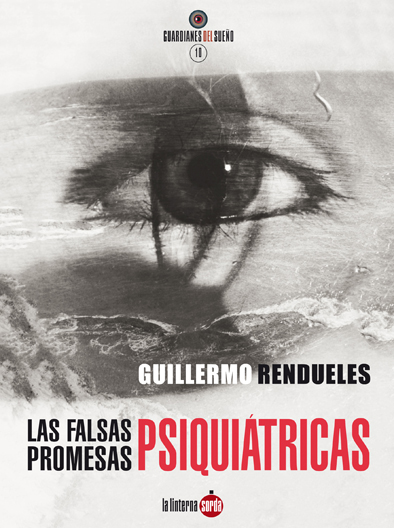 RENDUELES, GUILLERMO
RENDUELES, GUILLERMO
Editorial: La Linterna Sorda
ISBN: 978-84-944633-6-5
Publicación: 2017
Nº de páginas: 320
Precio: 19,00 €.
Guillermo Rendueles es un reconocido psiquiatra que, desde los años setenta, plantea una crítica a la psiquiatrización de la vida cotidiana y los males sociales. En esta obra desbroza sus reflexiones en torno a temas de debate y actualidad: el acoso laboral (‘mobbing’), la crisis económica, la violencia en las aulas, las cárceles, la angustia del paro, los psicofármacos como mercancía, hoy tomar ansiolíticos en España es más habitual que no tomarlos.
El termino depresión es un cajón de sastre que quiere decir malvivir o incapacidad de autogestionar la vida sin ayudas profesionales. La psiquiatría se propone como remedio para todos esos malestares. La gente ha sido desposeída de sus saberes comunes para criar hijos, para el sexo, para envejecer, para luchar contra la explotación laboral y necesita técnicos, que provistos de saberes ‘psi’, le enseñen a vivir.
Este libro es útil no sólo para las personas vinculadas con el campo de la psiquiatría, sino también para quien busque otras alternativas colectivas, basadas en el apoyo mutuo y las redes sociales, para afrontar los problemas que nos angustian. El malestar no depende de la psique individual sino de las relaciones de explotación y sumisión.
Educar sin drogas
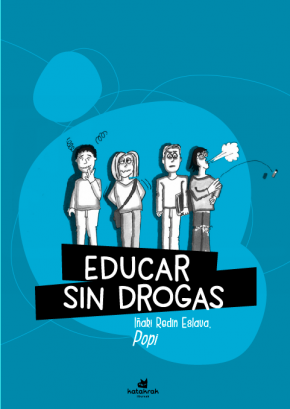 REDÍN ESLAVA, IÑAKI
REDÍN ESLAVA, IÑAKI
Editorial: Katakrak
ISBN: 978-84-16946-03-7
Publicación: 2017
Nº de páginas: 176
Precio: 21,00 €.
Antes de los recortes, a los niños y niñas que lo necesitaban, les ofrecíamos desdobles, más profesorado y currículum adaptado. Ahora consumen metilfenidato, speed, mucho más barato que un docente. No aprenden, pero tampoco molestan; son descartes de una escuela farmacodependiente, que separa entre válidos y no válidos, y de la que muchos nos negamos a formar parte. Aquí sabrás de las artimañas que los creyentes del TDAH emplean para que drogar a nuestra infancia se asemeje a una práctica médica, y el buen encaje que esto ha tenido en la escuela de los recortes.
Alcohol, tabaco y cannabis son sustancias que nuestros hijos e hijas consumen por su cercanía. A los adultos no nos gusta que nuestros hijos e hijas beban o fumen, pero tampoco hemos hecho por prepararles para que usen dichas sustancias con conocimiento. Debemos educar sin drogas, pero también debemos educar en las drogas. Conocer las drogas hace a nuestros hijos e hijas más fuertes y autónomos. El papel de la escuela es clave, al igual que el modelo educativo que le da sentido y financia. ¿Drogas por docentes? No, gracias.
Iñaki Redín, Popi
Pamplona-Iruñea, 1964
Iñaki Redín Eslava, Popi (Pamplona-Iruñea, 1964) es profesor de ciencias en el IES Barañain (Navarra). Ha compatibilizado su dedicación a la enseñanza con la pasión por la música (ha participado en varias bandas de rock, como 2112 o Los dinosaurios), por la ciencia (Máster en Biotecnología Avanzada por la UAB), por el diseño gráfico o el cómic. De las experiencias en el aula que realiza junto a otros compañeros, nace Comicreando, trabajo que resulta premiado por instituciones como la FAD, Acción Magistral y otras. En 2015 publica su primer libro, PARA EDUCAR COMICREANDO, en colaboración con Maite Segura y Kaki Redín, su hijo mediano.
Actualmente intenta compatibilizar su actividad docente con las complicaciones derivadas de su estado de salud.
Contra el running

DE LA CRUZ, LUIS
Editorial: Piedra Papel
ISBN: 978-84-617-5057-3
Publicación: 2016
Nº de páginas: 94
Precio: 6,00 €.
Tal y como manifiesta el autor en su prólogo, este ensayo no debe entenderse como un intento de estigmatización de quienes salen a correr, sino como un bosquejo de aquello que sobre nuestra sociedad nos cuenta la práctica masiva del running.
Con el telón de fondo de la ciudad postindustrial, Contra el running nos anima a mirar este deporte, de partida tan individual, desde una óptica crítica con respecto a su proceso de construcción social, mediatizado por las grandes marcas y tendente a canalizar la frustración que genera el estado del malestar contemporáneo.
Crema de zanahorias
 Ingredientes
Ingredientes
- medio kilo de zanahorias
- 2-3 cebolletas
- un bote de tomate en conserva (tb vale de salsa de tomate)
- romero
- sal y pimienta
- aceite
Preparación
- Pelamos las zanahorias y las cebolletas. Picamos todo en trozos grandes.
- Rehogamos las cebolletas en una olla a presión junto con el romero; cuando estén doradas añadimos las zanahorias y el bote de tomate en conserva (o, si lo tenemos, medio bote de salsa de tomate, en principio el sabor será más concentrado en salsa y por eso necesitamos menos cantidad). Lo rehogamos todo junto y cubrimos con agua. Añadimos un poco de sal y pimienta. Tapamos y cocemos durante 15-20 min.
- Comprobamos que las zanahorias están blanditas y trituramos toda la mezcla. Corregimos de sal y pimienta. Servimos en unos cuencos, podemos adornar con un poco de romero.
Nota: se puede tomar la crema caliente o fresca de la nevera, cambia, pero está muy rica de las dos formas.
Programación de mayo 2017
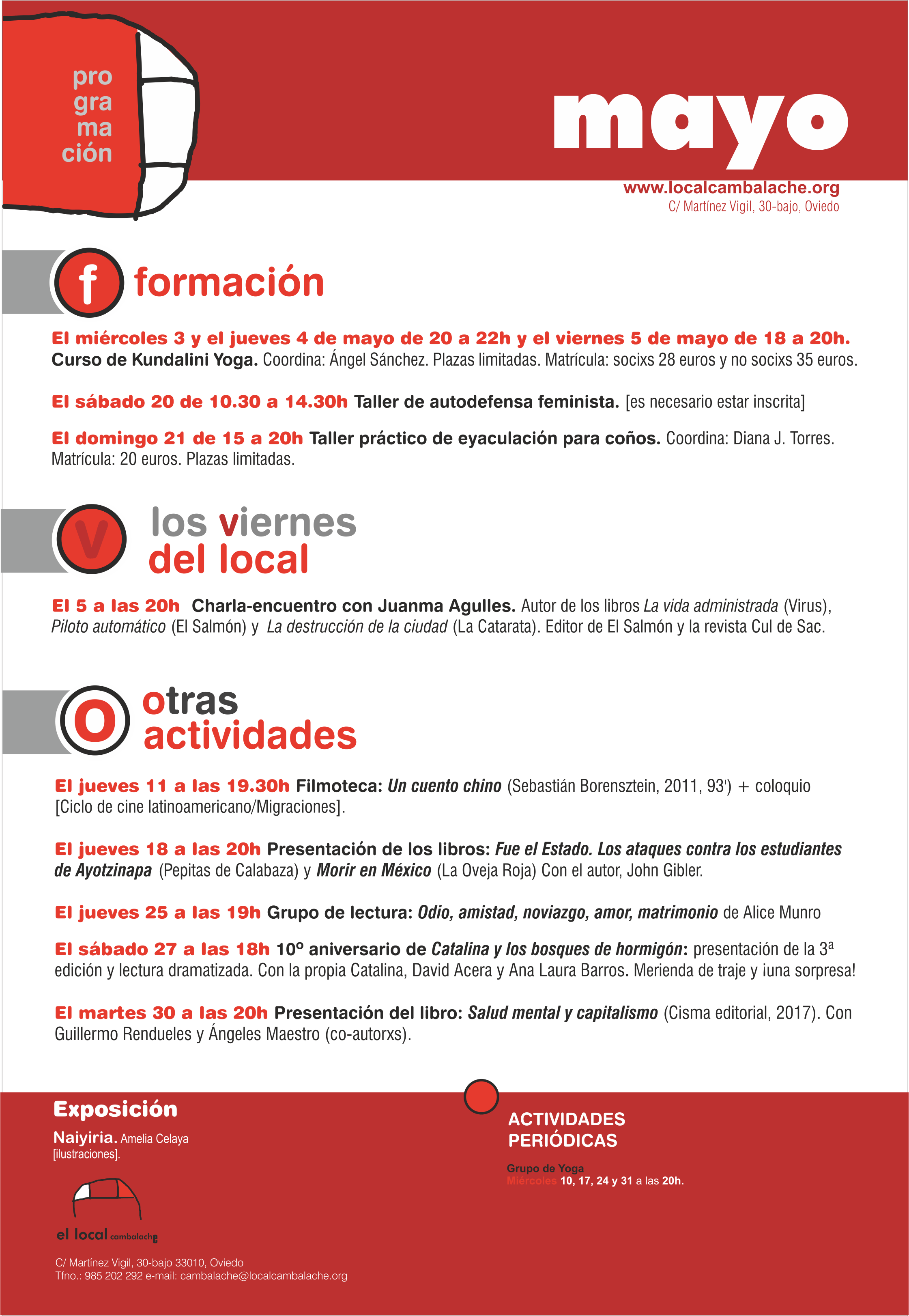
Revolución o colapso. Entre el azar y la necesidad
ALBEROLA, OCTAVIO
Editorial: Queimada
ISBN: 978-84-85735-89-1
Publicación: 2017
Nº de páginas: 162
Precio: 12,00 €.
El siglo XX ha sido el siglo de las revoluciones que cambiaron la geografía y la faz del mundo, pero el instrumento político que fueron se ha vuelto inutilizable. La propia palabra «revolución» ha quedado en desuso. Ya no se sueña más con el ‘gran día’ y ya no hay otra agenda para el mundo que la del capitalismo predador globalizado… ¿Qué hacer? ¿Resignarnos a esta regresión? ¿Renunciar a pensar en la emancipación o, al contrario, hacer sonar la llamada a la rebelión y reinventar la revolución?